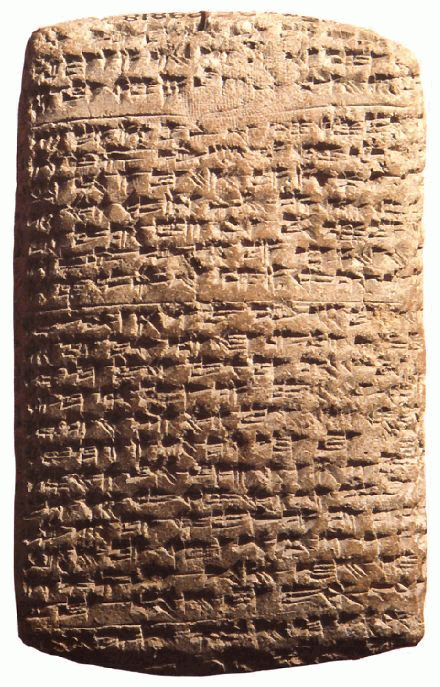MÁS QUE UN SUEÑO (RELATO NEGRO AMERICANO)

Lana Thomson despertó en la gimiente, hundida cama de su modesto apartamento situado en la zona de mayor miseria y delincuencia de todo el Bronx. Estaba amaneciendo pudo apreciar por la todavía escasa claridad que se filtraba a través del sucísimo visillo de su astroso dormitorio. Habían poblado su sueño acontecimientos horribles, aterradores.
—¡Uf! —exclamó a modo de alivio—. Menos mal que solo fue una pesadilla lo que tanto me ha atormentado.
Realizó un nervioso parpadeo, abrió sus ojos legañosos y, por la fea lámpara cubierta de polvo que colgaba del techo reconoció que se hallaba en su dormitorio. Notó entonces que le dolía muchísimo la cabeza y encontraba dificultad en pensar con claridad. Levantó los brazos para desperezarse y entonces descubrió que estaba vestida, tenía sus manos, sus brazos, su blusa y su falda manchados de sangre. Muy manchados de sangre.
Este horrible descubrimiento la mantuvo durante un tiempo perpleja, registrando su mente en el intento de poder encontrar una explicación. Consumidos algunos segundos en un plano que no era el suyo actual, visionó una escena en la que tenían protagonismo una vorágine de personas, de cegadoras y cambiantes luces y de rostros girando vertiginosamente sin que nada de todo esto abriese vías de entendimiento dentro de su confuso cerebro.
Se examinó las manos. Si el rojo que las cubría era sangre, estaba ya seca. Dentro de su cabeza surgió un surtidor de preguntas. ¿Por qué estaban manchadas de sangre sus manos, sus brazos y sus ropas? Segundos antes se había palpado el cuerpo y no parecía ser sangre suya, pues ninguna herida encontró. ¿De quién era entonces esa sangre? ¿Y qué tenía ella que ver en esto?
Se le activó de repente el olfato. Por la ventana entreabierta subía de la calle la pestilencia contaminante que soltaban los tubos de escape de los vehículos que circulaban por ella, muchos de ellos extremadamente viejos y llevando años sin pasar revisión alguna. También recuperó la audición y captó el ruido del tráfico rodado, de los viandantes, las voces de los vecinos del inmueble y el de la circulación de agua por cañerías, lavabos y cisternas.
Dobló el cuello hacia la derecha y vio encima de la baqueteada mesita de noche una botella de bourbon a la que le quedaba un culo. Entonces sintió de repente una sed abrasante y un dolor agudísimo en las sienes, como si se le hubiesen convertido en sendas almohadillas con multitud de alfileres clavados.
Alargó su mano temblorosa hacia la mesita de noche, consiguió hacerse con el envase de cristal, acercar el gollete a sus labios y echar un largo trago de bourbon.
En un principio el licor le abrasó la garganta, luego llegó a su estómago donde le provocó tan acusadas náuseas que milagro fue no vomitara. Encajó las mandíbulas, cerró los ojos y poniendo en juego toda su fuerza de voluntad supero aquella terrible angustia.
Su frente se hallaba cubierta de sudor y la habitación daba vueltas como si fuese el torno de un alfarero. Cerró de nuevo los ojos y permaneció muy quieta a la espera de que aquel tremendo malestar y veloz movimiento rotatorio se debilitara o desapareciera.
Se mantuvo como aletargada durante un rato largo. Su mente era un caos que únicamente le procuraba confusión. Cuando transcurrido un tiempo recobró parte de su consciencia, y decrecido bastante su indisposición, entreabrió sus irritados párpados.
Desde donde se hallaba, yaciente encima de la cama, pudo observar que un viento suave ondulaba el sucio visillo de la ventana. La luz que entraba por la tela en movimiento era grisácea. Pensó que el día estaba intensamente nublado. El aire que respiraba lo notó cargado de humedad.
Realizando un extraordinario esfuerzo, que le provocó nuevas náuseas, consiguió incorporar su cuerpo lo suficiente para que su espalda quedase apoyada en el cabezal de hierro oxidado de su cama. Esperó a que se calmara la tempestad intestinal que le había producido cambiar de postura y echó otro trago de bourbon.
No recordaba cuando había tenido su última comida. No importaba. No experimentaba sensación alguna de hambre. Incluso el pensamiento de ingerir alimentos le provocaba nuevos deseos de vomitar.
Pretendió recuperar recuerdos recientes. ¿Qué había hecho ella el día anterior? Se esforzó en encontrar una respuesta y no la halló. Su mente mantenía cerrada una puerta oscura que le impedía cruzarla y averiguar qué ocultaba.
El esfuerzo realizado la dejó mentalmente exhausta. Su mano soltó la botella que aterrizó sobre la sucísima alfombra del suelo. Le intrigaba y horrorizaba el rojo de sus manos y de sus ropas.
Fijó los doloridos ojos en el techo plagado de desconchaduras, pequeñas grietas y telarañas colgadas de la lámpara en forma de campana. No tenía ni ganas ni ánimo para abandonar el lecho. Se sentía igual que un enfermo convaleciente. Los barrotes de la cama hundiéndose en su espalda le hacían daño, un daño soportable.
Había visto que encima de la mesita de noche, cerca de donde había estado la botella de alcohol había un mando a distancia. Se hizo con él, lo pulsó y dos segundos más tarde quedó iluminada la pantalla del vetusto televisor situada encima de un mueble deteriorado como el resto de ellos repartidos por la pequeña estancia.
Una cadena de televisión daba las noticias por boca de una rubia falsa que, micro en mano, delante de la entrada de un lujoso chalé, acordonado por la policía y con algunos agentes manteniendo a raya a numerosos curiosos, estaba diciendo con su voz algo chillona, parpadeando nerviosamente sus pestañas postizas, que por la noche había sido asesinado el juez Edgar Allison. Su mayordomo, media hora antes, al presentarse en su dormitorio, extrañado de que pasada por mucho la hora habitual para él, no hubiese pedido esa mañana le prepararan el desayuno, lo había encontrado en su cama cosido a cuchilladas.
La policía había iniciado ya la investigación de lo que evidentemente se trataba de un crimen. De momento no tenían ni sospechosos ni detenidos. Considerando el personaje tan importante que era el muerto, surgirían muchas presiones. El juez Edgar Allison se había presentado como candidato a senador en las próximas elecciones.
Laura Thomson esbozó una mueca. En sus ojos hundidos, ojerosos, apareció un súbito brillo de entendimiento recuperado. Ahora sabía, por fin, porque estaban rojas sus manos y parte de su vestimenta. Un rugido de odio se abrió camino desde su vientre a la garganta. El juez Edgar había cometido la injusticia de arruinar su vida y su patrimonio, aceptando como buenas las pruebas falsas que sobre su culpabilidad en el robo de una tienda, con empleado asesinado, asesinato que ella no había cometido, le habían costado doce años de cárcel. Cada cuchillada que le dio fue para ella un estallido de vesánica felicidad.
No recordaba en absoluto qué había hecho con el cuchillo que le sirvió para matarlo. Ojalá hubiera tenido el acierto de esconderlo donde nadie lo encontrase, pues de lo contrario terminaría en la silla eléctrica.
Tomó asiento, tras un lento giro del cuerpo, al borde de su cama. Esperó unos minutos y a continuación con pasos tambaleantes se desplazó hasta el cochambroso cuarto de baño y, abriendo más parte del grifo del agua caliente que parte del grifo de la fría, comenzó a llenar la bañera previó taponamiento del desagüe.
Primero se lavaría toda ella muy bien haciendo desaparecer toda la sangre que manchaba su cuerpo. Luego se libraría de las ropas, otra prueba delatora del crimen cometido, llevándolas a algún lugar apartado y solitario donde pudiese quemarlas. Después el destino decidiría si su justa venganza quedaba impune o tendría que pagarla con su propia vida. Lo que sí tenía seguro era que, si pudiese rebobinar, retroceder del presente al pasado, actuaría de nuevo del mismo modo: matando al hombre sin conciencia que la había condenado, injustamente a prisión, durante una quinta parte de su azarosa vida.
(Copyright Andrés Fornells)