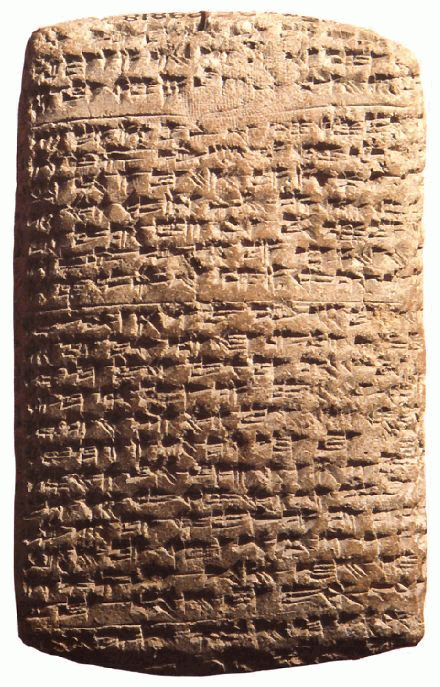ERA TAN FÁCIL SER FELIZ (RELATO)

ERA TAN FÁCIL SER FELIZ
(Copyright Andrés Fornells)
Los días festivos yo salía de mi casa bien peinado y perfumado con unas gotas de la colonia que usaba mi hermano mayor. Y tanto en verano, como en invierno, en un gesto despreocupado me metía las manos en el bolsillo y caminaba despacio, o rápido, dependiendo de si me sobraba o me faltaba tiempo para la hora en nos habíamos citado los dos.
Solía exteriorizar mi contento silbando alguna cancioncilla que en aquellos días estaba de moda.
La gente me miraba y yo miraba a la gente. Me caía bien todo el mundo. Más de uno ignoraba el brillo alegre y amistoso de mis ojos, pero la mayoría respondían a mi sonrisa simpática con otra sonrisa suya.
Si alguien me hubiese preguntado que pensaba yo sobre la vida, le habría respondido que era extraordinariamente hermosa.
Y llegaba al olivar, un olivar abierto, sin vallas (entonces no existía la exagerada caterva de ladrones que hay ahora.
Pensar que dentro de un momento te vería a ti, que eras para mí la chica más hermosa que pisaba, con pies de color rosa el suelo del mundo, me llenaba de fragancia el aire que entraba en mis pulmones y el corazón me comenzaba a dar piruetas locas, ingrávidas, como si estuviese hecho de plumas.
Y finalmente nos encontrábamos en el lugar de nuestra cita. Y yo reventaba de dicha. Solías presentarte allí con tu lustroso pelo suelto porque yo te lo pedía. Un pelo que era rubio cuando lo tenías seco y castaño claro cuando, para no llegar tarde a nuestra cita, no te habían demorado secándolo.
Tus ojos me miraban centelleantes por ese universo de ilusión y amor que yo te inspiraba, y tú me inspirabas a mí. Tus ojos tenían el color y la dulzura de la miel. Y para mí eran los ojos más hermosos que existían en todo el planeta Tierra.
A veces nos decíamos el nombre. A veces decíamos: hola. A veces no decíamos nada y corríamos el uno hacia el otro para fundirnos en un estrecho, apasionado abrazo que juntaba nuestros cuerpos y nuestras almas.
Entonces, con los pulmones henchidos de pasión y la voz embellecida de emoción nos decíamos un ¡te quiero! que para nosotros valía todas las riquezas del mundo.
Y permanecíamos así, muy apretados, jadeantes, un rato que habríamos deseado eterno, pero tampoco para los muy enamorados existe la eternidad. Nos separábamos finalmente. Y tus ojos me decían que no amaban ni nunca amarían a nadie de este mundo como me amabas a mí. Y mis ojos te decían que yo preferiría morir a dejar de amarte.
Luego nos contemplábamos como incrédulos por la extraordinaria belleza que veíamos en el otro. Yo te acariciaba el rostro con una delicadeza que me prestaba el infinito amor que sentía por ti. Y tú me acariciabas con igual delicadeza y amor, que yo a ti.
La culminación de estos encuentros eran los dos o tres besos que nos dábamos. No nos dábamos más porque tú tenías miedo. Me decías:
—Las caricias, dice mi madre, que son especialmente peligrosas cuando se es tan joven como somos nosotros.
—¿Peligrosas por qué? —te pedía yo sufriente, con un hambre insaciable.
—Son peligrosas porque se pierde la cabeza. Yo la pierdo cuando nos besamos. Dejo de ser yo cuando me besas. Quedo como tonta. Podría sucederme cualquier cosa en esos momentos y ni me enteraría.
—Yo cuidaré de que no pierdas la cabeza —me comprometí.
Y siempre refrené al máximo mi desbordante pasión.
Un año y medio más tarde habíamos cambiado los dos. Ese cambio se produjo, al principio, muy poco a poco. Tardamos cierto tiempo en darnos cuenta. ¿Qué nos ocurre a las personas para poder cambiar en un periodo bastante corto de tiempo, lo maravilloso en vulgar, prosaico, trivial?
En nuestro caso, creo, fue que crecimos. Crecimos para mal. Ella empezó a salir con otros chicos, y yo salí con otras chicas. En ese maldito año y medio, perdí la maravillosa magia que había conocido con ella. Y supongo que a ella le ocurriría más o menos lo mismo que a mí.
¡Estoy tonto! Esos entrañables recuerdos me han asaltado convertidos en enemigos traidores, y se me ha afligido penosamente el corazón y abierto en mis ojos la fuente de las lágrimas. Esas lágrimas que abrasan, laceran, matan. Y he reconocido que también es muy fácil sentirse desdichado. ¡Demasiado fácil!