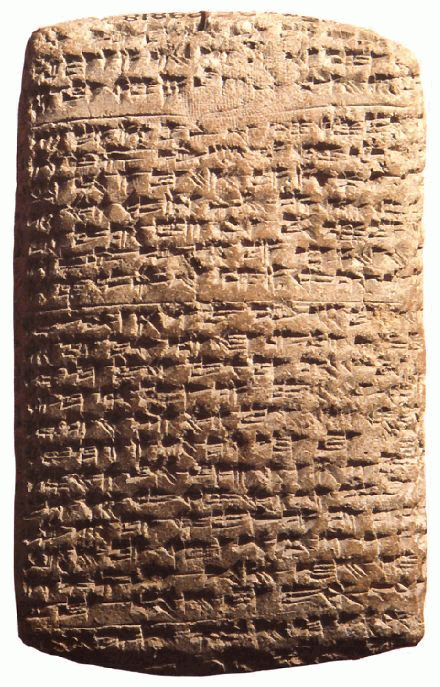DON QUIJOTE, SANCHO PANZA Y EL MENSAJE (RELATO)

DON QUIJOTE, SANCHO PANZA Y EL MENSAJE
(Copyright Andrés Fornells)
Colgaban en lo alto del cielo, de un desteñido color cobalto, algunas nubes delgadas como filamentos de algodón. Observándolas con desconfianza de vecino malavenido, un sol amarillo tortilla cumplía su cometido de lanzar con despiadada generosidad sus tórridos rayos estivales.
Por un sendero polvoriento, que le peinaba serpenteante raya al agreste monte, marchaban Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. El primero montado en su esquelético Rocinante, y, el segundo, en un pollino de no muchas más carnes y sumador de tantos años como mataduras. Ambos animales avanzaban cabizbajos, cargados además de con sus dueños, con el cansancio y la amargura acumulados durante una larga existencia de esclavitud, penalidades y privaciones de todo tipo, sexuales incluidas.
En los árboles del entorno, desayunados luengo tiempo ya, gorriones, jilgueros, verderoles, mirlos y otros animalejos de pluma, suspendían del pentagrama del aire sus bellos cantos, a aquellas calurosas horas cercanas al mediodía, más por compromiso con la naturaleza que por contento.
Envidiosas de su admirable arte las chicharras trataban con sus desagradables chirridos de hacerles imposible competencia sonora. A ambos lados de una pronunciada cuesta montaban guardia pitas y chumberas ansiosas por conseguir diversión pinchando a cualquier infeliz que se aproximara lo suficiente a ellas.
Coronada esta subida, el caballero de la triste figura y su rechoncho servidor pudieron ambos contemplar allá en lontananza la existencia de un villorrio de casas desparramadas, con sus huertos, árboles frutales, pozos y calles estrechas por las que circulaban carros tirados por bestias, hombres, mujeres, niños y chuchos oledores y meadores de esquinas.
—¿Sabes cómo se llama ese lugar, Sancho? —preguntó el hidalgo a su sirviente pasándose una mano por la boca reseca y señalando, con la otra libre, el pueblucho en lontananza.
El preguntado denegó con golpe de hirsuta cabeza y respondió echando mano de su natural, sarcástica, cachazuda sapiencia:
—Ojalá fuera adivino para poder contestar sin posibilidad de error vuestra interesante pregunta, mi amo y señor.
Adoptando con él una actitud de benevolente comprensión comentó don Quijote:
—Mucho pedir es, mi fiel escudero, peras al olmo.
Pasados unos minutos más de marcha, tras darle giro a un mal curvado recodo descubrieron al amparo de la sombra que generosamente procuraba un pino centenario, la presencia de un anciano recostado en su tronco. Junto a él yacía, cuan largo era, un perro vestido de suciedad y hasta tal extremo perezoso que ni ladrido ni golpe de rabo dedicó a los que se acercaban.
—Podríamos descansar aquí algunos minutos, mi amo —sugirió Sancho, bañado en sudor y con el trasero algo más que dolorido a consecuencia del huesudo, duro asiento que le ofrecía el avasallado asno sobre el que iba acomodado —. Llevamos mucho rato de camino. Nos pusimos en marcha cuando sólo le quedaba una estrella al cielo y ya tenemos al que llaman los hombres cultos astro rey, formando línea recta con nuestras atormentadas cabezas.
—Buena idea has tenido, Sancho. Me alegra comprobar que a veces discurres —aceptó el esqueletado caballero —. Ya estaba sintiendo el calor derretirme los sesos.
Y con la voluntariosa ayuda de su fiel sirviente consiguió el de la triste figura descabalgar, poniendo también mucho de su parte. Y mientras el orondo criado llevaba a las dos monturas hasta un empobrecido hierbazal cercano, don Quijote creyó reconocer al viejo arrimado a la sombra del árbol —que le observaba con ojos cargados de curiosidad—, y le dirigió el siguiente saludo:
—Buenos días, conde Bustamante. Me causa enorme satisfacción esta ocasión que me brinda la casualidad de poder veros y saludaros de nuevo. Si la memoria no me falla, nuestro último encuentro lo tuvimos en el torneo de Toledo, celebrado el año pasado, donde me libré de todos mis poderosos contrincantes en un periquete pasando a partir de entonces a ocupar mi humilde persona un puesto preponderante en la heroica historia de la caballería andante.
Juzgándole loco, después de escuchadas esta sarta de disparates, quién, por su boca acababa de adquirir rango aristocrático, le siguió la corriente tal y como recomiendan los sensatos se obre en tales casos con los que han averiado sus sesos:
—Mala es mi memoria, caballero, pero seguro estoy de que cuanto vos decís puede, por lo verídico, ir a misa.
—Mi nombre es don Quijote de la Mancha, el más valiente, osado y famoso de todos los caballeros andantes actuales, explico por si lo ha olvidado vuestra merced.
—¡Ah!, conque don Quijote, ¿eh?
Sancho que, siempre con el oído aguzado escuchaba lo que hablaban ellos dos examinando las ropas remendadas del viejo y sus manos deformadas por el duro trabajo, entendió que su amo estaba sufriendo una de su habituales equivocaciones, pues quien titulaba conde era, de buen seguro, un socarrón campesino jubilado. Un hombre del campo reconoce fácilmente a otro.
—¿Cómo se llama este perro tan tranquilo que tiene usted, buen hombre? — preguntó por darle conversación, que no motivado por genuino interés.
—Martillo. Le puse ese nombre cuando me lo regalaron hace cuatro años, por la forma que tiene su cabeza. Es un animal excesivamente tranquilo y perezoso, como bien pueden ver. Las moscas le comen las orejas, y él ni caso.
Respaldó el hombre esta explicación con una risita cascada.
—Si estuviese muerto, usted lo sabría, ¿verdad? —apuntó el escudero, desconfiado, aprensivo ante la absoluta inmovilidad que guardaba el can mencionado.
—Claro que lo sabría: por el hedor —replicó llevado de su espíritu burlón el hombre añoso.
Realizó Sancho un fruncimiento de duda alzando sus pobladas cejas que formaban dos arcos hermanados por el centro. Y a continuación pidió, dejándose arrastrar por el viento de la curiosidad:
—¿Podría decirme, señor, el nombre del pueblo que hemos divisado desde lo alto de la colina y nos oculta ahora este roquedal que tenemos enfrente?
—El pueblo se llama Rebollos del Colmenar. De allí soy yo y hasta aquí llegué dando un paseo más largo de lo acostumbrado.
Aprovechando que el caballero de la triste figura se había sumido en uno de sus ensimismamientos durante los cuales se alejaba por completo de la realidad, Sancho señaló hacia el zurrón que tenía el anciano en el lado contrario al dormido can y, bajando la voz, le dijo en tono mendicante:
—¿No tendrá usted ahí en su bolsa, por un casual, algo que comer o beber, buen hombre? Desde ayer noche que no pruebo bocado y estoy muerto de hambre y agonizando de sed.
—Un pedazo de pan seco es todo lo que llevó. Pensaba remojarlo en agua y dárselo a los pájaros.
—Perdone vuestra merced, pero no hay avecilla en este mundo que se halle en mayor necesidad de alimento que yo. Se lo aseguro. Haga una obra de caridad y déme a mí ese mendrugo. Se lo agradeceré en cuerpo y alma.
El anciano, esbozando una sonrisa comprensiva, abrió el zurrón y le entregó al pedigüeño Sancho su contenido. El escudero con no poca ansiedad puso a prueba la consistencia de su dentadura demasiado tiempo ociosa, arreando entusiastas dentelladas a aquel durísimo pedazo de pan, el cual masticó y engulló con avidez y presteza.
—Estaba buenísimo—celebró al final —. ¿No tiene algo más que se pueda comer, buen samaritano?
Recibió una negativa por respuesta. Don Quijote regresó en aquel momento de su vagabundeo mental y puso sobre el tablero de la conversación una de sus obsesiones:
—Señor conde, ¿ha oído vuestra merced hablar de mi señora doña Dulcinea del Toboso, la doncella cuya extraordinaria fermosura hace palidecer de envidia a la luna?
El anciano buscó el rostro de Sancho, y luego de intercambiar una mirada de inteligencia con él decidió divertirse un poco a costa de aquel flaco y desgarbado sujeto en cuyos ojos saltones brillaba más locura que sensatez, y dijo:
—Hace poco tiempo encontré arrojada en la playa una botella en cuyo interior había un mensaje que ponía: “¡Socorro! Me ha secuestrado el rey de las algas y me tiene encerrada en una isla donde me vigilan todo el tiempo, para que no pueda escapar, unos cangrejos gigantes cuyo entretenimiento favorito consiste en torturarme con sus terribles mordazas. Por Dios pedid a mi valiente caballero, don Quijote de la Mancha venga a rescatarme lo antes posible”. Firmado: Dulcinea.
—¡Voto a mil truenos y rayos! Caballero, ¿dónde se halla la isla de ese desalmado que retiene presa a mi amada? —saltó el hidalgo, más rápido que presto, siempre expedito a deshacer un entuerto y, en este caso, con mayor razón —. Iré inmediatamente a liberar a mi querida Dulcinea. Y en cuanto a ese bellaco que ha osado secuestrarla, le infligiré un castigo tan severo que no lo olvidará mientras viva.
El viejo bromista, encantado con la reacción de aquel estrafalario espantajo delgado como un cirio, provisto de una armadura que se caía en pedazos y no menos cochambrosos escudo y lanza, prosiguió con su guasa:
—A continuación de cruzado nuestro pueblo encontraréis otro pueblo más y el mar. Una vez allí conseguid una barca, remad en dirección Este y luego que hayáis remado un par de horas llegaréis a la isla del rey de las algas. No tenéis pérdida.
—¡Vamos, Sancho! ¡Despabila! No hay tiempo que perder. Debemos liberar a mi señora Dulcinea cuyo sufrimiento siento como mío y aflige de manera terrible mi valeroso corazón.
Después de dirigirle una aviesa mirada al anciano enredador cuyas palabras habían decidido la precipitada resolución de don Quijote, el escudero trató de persuadir a éste para que no se embarcara en aventura tan descabellada, pues la Dulcinea raptada podía ser otra diferente a la doncella idolatrada por él.
—¡Calla, calla, insensato! El corazón no engaña nunca y el mío me grita a voces que se trata de ella, de mi dama idolatrada. ¡Vamos presto!
Conociendo lo obstinado y de idea fija que era su señor, el pobre escudero no pudo hacer otra cosa que ayudarle a montarse en el sufrido Rocinante de lastimero relincho. Y cuando le tuvo encima de sus huesudos lomos y le hubo entregado la ruinosa lanza y no menos deteriorado escudo, se subió él en su decaído jumento y se pusieron ambos en movimiento, cansinos los de cuatro patas y bañados en sudor los que solo contaban con dos.
—¡Adiós, señor conde, y muchas gracias por su valiosísima información! Que el cielo tenga a bien recompensar sus meritorias bondades.
Mostrando total disparidad de opinión, Sancho maldijo entre dientes al viejo bromista. El chucho continuó ignorando a la partida, igual que lo hiciera a la llegada, a los que se habían detenido un rato para charlar con su amo. Encontraba el animal en la holganza y el sueño, la felicidad. Dicen, y tal vez no sea muy afortunada la aseveración: que de todo hay en la viña del Señor.
Un buen rato más tarde cruzaban caballero y escudero el primer pueblo sin que el de la triste figura escuchara los dolientes ruegos de su asistente referentes a que se detuvieran en algún mesón a matar el hambre y la sed que estaban a punto de acabar con su desdichada existencia.
—Nada, nada. Te quejas de vicio, Sancho. Piensa menos en el alimento del cuerpo y más en el alimento del alma. La materia es perecedera, mientras que el espíritu es eterno. No podemos detenernos. Tenemos prisa. Nadie se muere por ayunar. Jesucristo nos lo demostró en el huerto de Getsemaní. Sigamos su ejemplo, que pecado no será y sí conducta meritoria.
—Sí, pero Jesucristo sólo hubo uno y todos sabemos lo mal que terminó —rezongó por lo bajo su sensato servidor, contrariado, con la resignación rebelada.
Transcurrida media hora más coronaron un repecho y ante sus ojos aparecieron unos campos de bamboleantes mieses, plegándose obedientes al mandato del suave viento que soplaba. Y más allá, perfectamente formados, un ejército de olivos y otro de viñas acordonadas por chumberas. Y en la parte Sur, tal como les indicó el viejo chancero, la inmensidad azul del mar, algunas chozas de pescadores y media docena de barquitas reposando sobre la arena amarillenta.
El sol lo bañaba todo son su luz clara, casi transparente igual como aparece en algunos cuadros velazqueños. Asustaron a una bandada de pájaros dispersos por un terreno en barbecho, y las avecillas emprendieron raudo vuelo exteriorizando en su huida agrios trinos de protesta por haber sido molestados.
Al llegar delante de la primera de aquellas pequeñas, humildes embarcaciones, don Quijote pidió ayuda a su servidor para bajarse de su melancólico, agotado y enteco rocín matalón.
—Mira, amigo Sancho. Parece que nos estaba esperando esa barquichuela de ahí, hasta un par de remos tiene dentro —se admiró el hidalgo señalándola.
Su fiel y atemorizado servidor trató de meter razonamiento en su cerrada mollera, convencido de que tan disparatada y peligrosa empresa no podía terminar bien:
—Señor don Quijote, haga el favor de escucharme. Mire usted, la barquita tendrá dueño y por lo tanto deberíamos hablar primero con él y averiguar si tiene la buena voluntad de prestárnosla, o todo lo contrario.
—No hace ninguna falta pedir permiso a nadie, Sancho pusilánime. La gente de la mar es muy solidaria y noble, y cogiendo nosotros la barquita para una misión heroica y humanitaria como la que pretendemos llevar a cabo, no tendrá nada que objetar. Adelante pues. Salvemos a la más bella entre las bellas, mi adorada Dulcinea.
Hubo un último intento de resistencia a cargo de su servidor.
— ¿Y quién será el que reme, señor?
El caballero de la triste figura dirigió a su renuente escudero una mirada llena de enojo seguida de una severa réplica:
—Sancho, un respeto. Los caballeros andantes no nos dedicamos a realizar humildes tareas de servidumbre, sino a deshacer entuertos poniendo en ello todo nuestro empeño, intrépido valor y arriesgando nuestra vida siempre que es necesario —le advirtió hierático como pocas veces antes.
Su sometido asistente, reconociendo de nuevo la modestia de su cuna, asumió el sacrificado papel que dentro de una sociedad injusta deben representar quienes, como él, ocupan escalones inferiores dentro de ella.
—En esta vida recibimos siempre lo peor, los mismos, los de abajo. Algún día nos cansaremos de ello y entonces más de cuatro se van a enterar de lo que vale un peine —se alivió la contrariedad rezongando en voz baja.
Digno y altivo sentóse dentro de la pequeña embarcación don Quijote de la Mancha con adarga y lanza en ristre, el sol achaparrándole la alargada y tétrica figura de ciprés, a esperar que su criado cumpliera sus órdenes.
Sancho empujó con toda su alma hasta conseguir que la barquichuela pasase de la granulosa arena al ondulante oleaje. A pesar del meritorio salto que dio no pudo evitar mojarse hasta las mismas rodillas. Aunque renegando para sus adentros mostró su reconocido vigor bogando el rústico ascendido a escudero, y ahora remador a la fuerza.
Pronto dejaron atrás el oleaje calmoso, que jugaba a arrancarle susurros a la arena y cambiárselos por guirnaldas de blanca espuma. Comenzaba el escudero a resoplar como un huracán y a temer acabaría partiéndosele el pecho cuando salieron en su persecución cinco enfurecidos marineros entre los cuáles se contaba el dueño de la embarcacioncita que estaban usando el hidalgo y su servidor, quienes teniendo ya el agua a la altura del cuello cayeron sobre ellos procurándoles abusivo obsequio de gritos, insultos y golpes con toda mala intención.
Todo lo más que pudieron hacer los agredidos fue tratar de protegerse con los brazos de aquella diluviana lluvia de mamporros. Don Quijote entremezclaba gemidos, ayes de dolor y acusaciones de que los agresores eran esbirros al servicio de los malos encantadores empeñados los muy bellacos de ellos en impedirle pudiera llevar a buen fin el salvamento de su amada Dulcinea.
Posiblemente hubieran acabado más mal que peor los dos, el deshacedor de entuertos y su criado, de no haber aparecido en la orilla varias mujeres pidiendo a voces ayuda para los forasteros que corrían serio peligro de morir a manos de los airados pescadores.
Acudieron algunos hombres en su ayuda y entre todos llevaron a la playa a los apaleados. Las mujeres intercedieron a favor suyo argumentando que debía tratarse de un par de pobres locos que posiblemente habían querido cambiar sus monturas por la barquichuela. Y compadecidas de los maltrechos don Quijote y Sancho Panza se convirtieron en samaritanas y les curaron las heridas.
Mientras tal hacían ellas, Sancho, que siempre había sabido sacar partido de las personas bondadosas les contó a aquellas almas caritativas portadoras de faldas la razón que les había llevado a apoderarse de la pequeña embarcación, logrando conmoverlas hasta el punto de despertar la simpatía de muchas de ellas que consideraban era justificable enloquecer de amor y digna tal locura más de elogio que de rechazo.
Total, que les dieron comida, bebida y alojamiento por aquella noche. Y a la mañana siguiente, desayunados y mostrando el agradecimiento que los favores recibidos merecían, hidalgo y escudero marcharon en busca de nuevas aventuras.
Y teniendo uno de sus cada vez menos frecuentes momentos de lucidez, el caballero de la triste figura reconoció:
—Allí donde haya una mujer de buen corazón, tendrá la bondad oportunidad siempre de manifestarse
Desde la playa fueron seguidos por las miradas reprobadoras de los pescadores y por las magnánimas de las féminas hasta que la lejanía devoró las inmortales figuras de don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza.