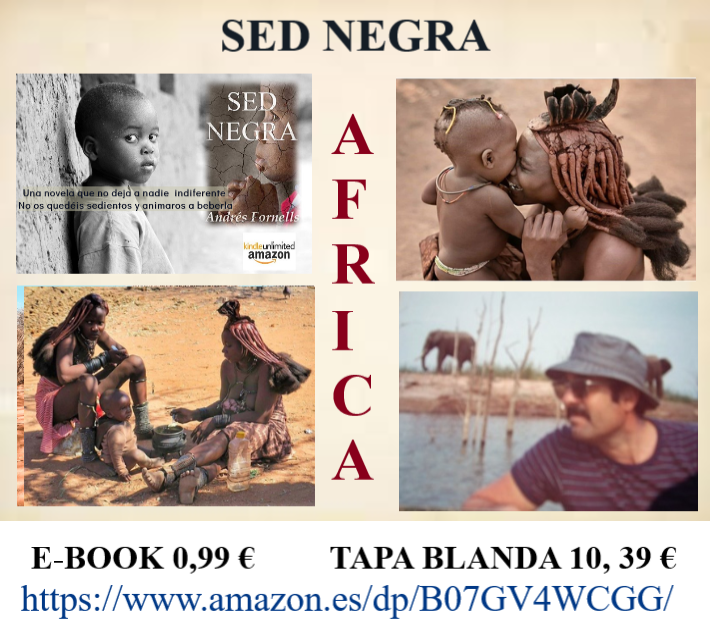AVENTURA AFRICANA (RELATO)

Como la gran mayoría de la gente sabe, el nombre de Zimbabue deriva de unas muy famosas ruinas que existen en este país africano. El Gran Zimbabue o “casas de piedra” es el nombre dado a las ruinas de una antigua ciudad situada en el sur de África. Esta ciudad fue el centro de una poderosa civilización conocida como el Imperio Monomotapa, que abarcaba zonas de Zimbabue y Mozambique.
En esa época lejana esta civilización llegó a comerciar con otras partes de África a través de puertos como el de Sofala, al sur del delta del río Zambeze. Actualmente, las estructuras y edificios que fueron construidos entre los siglos XI y el XV, son un lugar arqueológico de gran importancia pues cubren un área de 7 km2 a lo largo de una zona con un radio de 160 a 320 km. Sobre el origen de la palabra Zimbabue hay por lo menos treinta teorías.
Nada contaré sobre ellas, pues ocuparían demasiado espacio, y pasaré inmediatamente a relatarles las peripecias que corrimos, hace unos pocos años, cuatro amigos que decidimos visitar este país africano por nuestra cuenta, y no a través de agencias de viajes que lo programan todo librándote de este modo de un buen número de incomodidades, peligros y sustos. Pero que también te libran de la excitación, la incertidumbre y la improvisación que conlleva la aventura de irlo descubriendo todo uno mismo, y la libertad de crear tu propio programa. Los nombres de nosotros cuatro eran: Antonio, Fernando, Marcos y un servidor de ustedes.
Una vez llegados a Zimbabue acordamos que visitaríamos el Hwange Park, las Cataratas Victoria, un pequeño poblado bosquimano, el lago Kariba, el Brumis Hills Safari Lodge y un par de lugares más cuyos nombres no acuden en este momento a mi memoria cada día más mermada de las tan imprescindibles neuronas.
El vuelo de Madrid a Harare lo realizamos sin contratiempo ninguno, e incluso con admirable puntualidad. Deslizándonos por el, a veces demasiado fácil tobogán del optimismo, este favorable hecho horario lo consideramos un muy buen augurio.
En la aduana nos dieron unos formularios en los cuales debíamos declarar cuanto de valor llevábamos encima y comprometernos a no sacar dólares zimbabuenses fuera del país. Tomándolo a cachondeo, uno del grupo, dijo que esta medida la tomaban debido a una notable escasez de papel que allí sufrían.
Abandonamos aquellas poco elegantes dependencias donde, en aquellos momentos superaba en número la blancura de los turistas, al color oscuro de los nativos, y nos encontramos con un sol espléndido. Por como empezamos a sudar casi enseguida, reconocimos que ese sol era excesivamente espléndido.
Firmemente convencidos de que el tiempo es oro, entramos en acción de inmediato yendo directamente a coger un taxi. El taxista que lo tenía a su cargo andaría por los cincuenta años, y era tan poco agraciado físicamente que Antonio, el pesimista y lúgubre del grupo, dijo nada más subirnos al vehículo que pretendíamos nos llevase al hotel de Harare donde habíamos reservado dos habitaciones:
—No sé, no sé…Yo tengo como un mal presentimiento. Este taxista tiene cara de gafe. ¿Os habéis fijado en las cataratas que tiene en su ojo izquierdo?
Lógicamente, nos reímos de sus aprensiones.
—Joder, Antonio, ya empiezas con tus pesimismos.
Sin embargo, a los pocos kilómetros recorridos pinchamos dos ruedas a la vez y de puro milagro no nos estrellamos contra un árbol. Allí, sentados en la cuneta, tuvimos que esperar más de una hora a que trajera un hijo del taxista dos rueda de repuesto, pues la rueda de reserva descubrimos ya la había pinchado anteriormente aquel conductor muy perjudicado en uno de sus órganos visuales.
Pernoctamos en un hotel de Harare que no era barato de precio, pero sí lo era de aspecto y comodidades, y a la mañana siguiente fuimos directamente a coger una avioneta que debía llevarnos hasta el pequeño aeropuerto de Hwange Park.
Antonio, que padece de superstición gitana, vio una pequeña serpiente muerta en el suelo y tuvimos que forzarle a que subiera a la avioneta, pues se obsesionó con que iba a producirse una desgracia y él quería escapar de ella.
No andaba Antonio totalmente equivocado, pues durante el vuelo se averió uno de los dos motores del aparato y pasamos muchísimo miedo, pues éste danzaba en el aire como una cometa loca, al tiempo que perdía altura de una manera muy alarmante.
Finalmente aterrizamos dando el medio averiado artilugio volador unos impresionantes botes que no nos subieron nada a la garganta porque lo teníamos todo subido ya.
Cuando aposentamos nuestros pies en el suelo firme, todos mareados y con la cabeza dolorida de golpeárnosla en el techo de la avioneta, Antonio recuperando un ridículo hilito de voz manifestó convencido:
—Qué os decía yo, ¿eh? Habéis visto como nos ronda la tragedia. Tal vez lo que deberíamos hacer a continuación es regresar a casa. Morir en África no es precisamente el gran deseo de mi vida…No sé el vuestro…
La parálisis oral que nos había producido el peligro pasado, no nos permitió a los demás responder con algún chiste oportunista.
Con un muy acusado temblor de piernas —pues los valientes también tiemblan, aunque se hable poco de ello— recuperamos nuestros equipajes y nos fuimos a un rent-a-car donde alquilamos un minibús con chófer incluido.
El conductor de este vehículo era un joven simpatiquísimo que creo que del idioma inglés conocía solo la palabra yes, pues la empleaba todo el tiempo para todo, le dijeras lo que le dijeras, aunque fuese algo merecedor de un no. La mitad de su cara de ébano la ocupaba una sonrisa, el resto de sus facciones no eran nada relevantes, pues como la mayoría de sus compatriotas era un tanto chato y poseía unos labios exageradamente gruesos.
Lamento no recordar su nombre, por lo difícil de pronunciar que lo encontramos.
El indígena a nuestro servicio era un tipo flaco, desgarbado y notoriamente nervioso. Su cuerpo no conocía el reposo. Pues como diría un andaluz: todo él se movía más que un garbanzo en la boca de un viejo.
Debido a su nerviosismo arrancó el vehículo cuando Antonio no había terminado de subirse provocando que nuestro compañero se diera un buen golpe en la pierna derecha, la mejor con que contaba para jugar al fútbol.
No sé si lo hizo adrede, para divertirse, pero el camino por el que nos llevó el Sonrisas —cariñoso apodo con el que bautizamos enseguida al desasosegado conductor—, sumaba más baches que carretera que mereciese tal nombre, y todos decrecimos varios centímetros debidos al zarandeo y a los continuos golpes que nos dábamos (otra vez más) en la cabeza al chocar ésta contra el techo del vehículo.
Mientras, el Sonrisas lo pasaba en grande riéndose a carcajadas.
Y por fin, más mareados que si hubiéramos estado metidos dentro del centrifugado de una lavadora, llegamos a Hwange Park.
Quedamos absolutamente maravillados. ¡Qué cantidad y variedad de animales salvajes la que había allí! Había merecido la pena el tremendo mareo y los golpes recibidos. Hicimos fotos y filmamos sin parar hasta que el Sonrisas, acercó demasiado nuestro vehículo a un elefante macho —posiblemente el jefe de la mañana por lo chulo y agresivo que se mostró— el cual se vino furioso hacia nosotros, empujó con la cabezota el morro de nuestro minibús y no nos volcó de puro milagro. ¡Menudo susto nos metió en el cuerpo aquel paquidermo agresivo!
—Ya veremos ya. Ya veremos si regresamos vivos a casa o no —comentó Antonio, cada vez más tétrico.
—Si el que muere eres sólo tú, te compraremos la corona más grande que encontremos en la floristería Rosita Floreciente —dijo Fernando, el más cachondo de nosotros cuatro.
Marcos y yo le secundamos.
—Serás la envidia de cuantos vean pasar tu féretro, Antonio. Todos elogiaran los buenos amigos que tenías, en vida.
Él nos hizo con los dedos de ambas manos el signo preventivo de la mala suerte
De la misma compañía anterior alquilamos otro minibús con el Sonrisas de chófer, quién gracias a Antonio había aprendido a decir:
—Joder, alguna desgracia gorda nos va a pasar, ya lo veréis.
El Sonrisas, viendo que nos reíamos, no paraba de repetir esta frase hasta que la cambió por otra frase cabreada de nuestro pesimista:
—¡Te quieres callar ya, cojones!
El conductor nativo nos llevó por otro camino infernal. Algunas infraestructuras de ciertas zonas de Zimbabue, a juzgar por donde nos iba conduciendo uno de sus autóctonos, dejaban muchísimo que desear.
Muy próximos ya a las Cataratas Victoria, el Sonrisas perdió el control del vehículo al concederse la temeridad de rascar su rizada cabeza con ambas manos, volcó el vehículo y, aparte de algunos golpes y arañazos salimos todos bien librados.
Nuestro risueño conductor aprendió entonces otra palabra más de Antonio:
—¡Asesino!
No pudo el Sonrisas aprender más palabras en español, porque en cuanto llegamos a esas famosas cascadas, lo despedimos.
Las Cataratas Victoria son un extraordinario, impactante espectáculo. ¡Su grandiosidad, estruendo, y la colosal cantidad de agua que vierten provocan inmensa admiración y asombro! No creo existga en el mundo otra catarata (quizás exceptuando las del Niagara) que haya sido más fotogrfiada y filmada.
Allí le compramos a un esquelético Matusalén un tambor de madera y piel de cabra. Nos movió a ello la compasión, que no el deseo de aprender a tocar nuevos instrumentos musicales.
Sin embargo, por pura diversión entramos en el hotel donde habíamos reservado habitación tocando estos objetos de percusión y los dirigentes del establecimiento nos castigaron. Nos dieron un cuarto con dos camas, alegando que no tenían más. Las camas nos las jugamos a los chinos y las perdimos Antonio y yo, que tuvimos que conformarnos con el sofá y una silla de tijera.
Estábamos tan cansados que nos dormimos al instante. A la mañana siguiente, nosotros dos, Antonio y yo, teníamos una tortícolis que sólo nos permitía ver lo que ocurría en nuestro lado derecho, pues para el izquierdo no poseíamos movilidad ninguna.
Ya mismo comienzo a recortar esta narración porque lleva camino de convertirse en una novela de viajes, lo que sólo debe ser un relato corto.
Alquilamos una zodiac con conductor, con la intención de, atravesando el lago Kariba, llegar al Brumis Hills Safari Lodge.
La embarcación se averió cuando habíamos conseguido recorrer únicamente la mitad del trayecto y estuvimos casi dos horas allí al pairo, rodeados de agua por todas partes, esperando a que vinieran a rescatarnos y maldiciendo en varias lenguas, incluso desconocidas por nosotros. Afortunadamente, los cocodrilos que nos rodeaban enseñando amenazadoramente sus interminables dentaduras solo los veía Antonio.
Mientras esperábamos ayuda, nuestro pesimista amigo Antonio en tres hojas de papel hizo testamento y nos entregó una hoja a cada uno de nosotros. En este improvisado testamento dejaba a nuestro amigo Fernando su valiosa colección de sellos, a Marcos su viejo 600 color rosa, pues a éste le pirran los coches antiguos; a Anita, su mujer, todas sus propiedades, y a mí una mountain-bike nuevecita.
—Aquel de vosotros que salga con vida, que le lleve mi testamento a mi viuda.
Le dijimos que exageraba. Nos reímos, pero la verdad fue que nuestras risas sonaron más preocupadas que alegres.
Por fin vino a recogernos un tipo barbudo que solo hablaba inglés y que desconocía, al igual que su otro socio, normas tan elementales de educación como pedir perdón por las molestias que nos estaban causando.
Lógicamente, con el mal fario que Antonio ha tenido siempre, se le cayó, al pasar las maletas de una lancha a la otra, la suya al agua y se le mojó buena parte de la ropa que llevaba dentro. Lo que salió por su boca llenaría un manual de los más floridos tacos que pueden salir de una boca humana española.
Por si le servía de consuelo, le dije:
—Podía haber sido peor, Antonio. La maleta se podía haber hundido hasta el fondo del lago y tu verte obligado a alquilar un equipo de hombres rana para que te la recuperasen.
No me gustó nada lo que murmuró por lo bajo, pero no se lo tuve en cuenta porque la maleta de la amistad —valga la redundancia— encierra también la prendas de la comprensión y la benevolencia.
Llegamos por fin al Brumis Hills Safari Lodge. Había allí trece turistas algo mayores todos que, por la lengua con que se manejaban y los caretos que tenían me hubiera jugado la hipotética mountain-back nuevecita que pretendía dejarme en herencia Antonio, a que eran súbditos del Imperio Británico.
Por el modo tan displicente en que respondieron a nuestro amistoso saludo, comprendimos que no les interesaba en absoluto trabar amistad con nosotros. Eso que se perdieron ellos.
El dueño de aquel tinglado, un tipo musculoso, rubio, con barba de chivo y ojos azules con brillo avaricioso, nos cobró un buen pico por pernoctar y por la cena que resultó ser un bufé para pobres.
—¿Para qué mierdas hemos venido aquí? —le preguntamos a Fernando que era quien nos había recomendado este lugar cuando planeamos el viaje.
—Lo averiguaré enseguida —se vio obligado a admitir.
Le vimos ir a hablar con el cara de chivo. Por el mucho manoseo que empleaban ellos dos, juzgamos que el entendimiento entre ambos no era demasiado fluido.
Fernando regresó a nuestro lado y manifestó muy contrariado.
—¡Qué mierda! Mañana y pasado lo tienen todo organizado para pescar en el lago. Después organizarán un safari fotográfico a la selva donde hay animales salvajes e iremos nosotros en el grupo.
—¿Y qué hacemos nosotros dos días aquí escuchando a las ranas y viéndolas saltar dentro del agua? Para eso mejor habernos quedado en casa —opinó Marcos que llevaba un par de gafas que nunca estaban quietas pues le viajaban continuamente nariz abajo.
—Bueno, mañana decidiremos lo que vamos a hacer. Se está haciendo de noche.
—¡Mirad, otra lagartija más! —admiró Fernando—. Con ésta son treinta y dos las que llevo vistas desde que llegamos.
—Mira por dónde vas a batir un récord visual tuyo —con sorna Antonio.
El fortachón que dirigía aquella especie de campamento, nos dio dos lámparas de petróleo, pues allí el generador que petardeaba todo el tiempo sólo producía electricidad para su casa, la cocina y demás dependencias.
—Por lo menos vamos a tener una cama cada uno dije entrando el primero en la rústica cabaña.
—En las ventanas no hay ventanas —observó Antonio, todo el tiempo con el ceño fruncido—. Sólo hay mosquiteras.
—Es curioso. A mí no me ha picado ninguno de esos bichos —reconoció, sorprendido Fernando.
—A lo mejor no hay mosquitos porque se los comen las lagartijas —aporté, sin conocimiento alguno sobre este tema alimenticio.
—Recuerdo que de niño, en la huerta de mi abuelo Serafín, había una lagartija a la que yo le daba pedacitos de plátano y se los comía —comentó Marcos.
—Pues aquí no sé cómo sobreviven, platanera, por este entorno, yo no he visto ninguna.
—Habrán cambiado de dieta. Cuando la necesidad aprieta…
Discutiendo todavía sobre lagartijas se nos hizo de noche. Y empezó la fiesta. Por un lado los mil desagradables ruidos que son habituales en las selvas donde los seres que las pueblan y prefieren las noches para cazar, entran en acción. Y la primera prueba de ello la tuvimos con las ráfagas de insectos, algunos de ellos grandes como bellotas, chocando con las dos mosquiteras.
—Joder, con este ruido no vamos a poder dormir. Tendremos que apagar las lámparas, pues es la luz la que los atrae —propuse.
—La que está cerca de mi cama se quedará encendida —dijo, tajante Antonio—. Desde muy niño que duermo con la luz encendida. De lo contrario sufro pesadillas terribles, me caigo de la cama y me hago daño contra el suelo.
—Pues estamos apañados —lamentó Fernando.
Marcos y yo estuvimos de acuerdo con él. La luz se mantuvo encendida y rociadas de insectos-proyectiles se estrellaron durante toda la noche contra las mosquiteras.
Antonio durmió como un bendito, mientras los demás maldecíamos, despiertos la mayor parte del tiempo, viviendo una pesadilla.
La mañana nos encontró ojerosos y malhumorados a más no poder. Debimos matar a Antonio cuando despertándose con una sonrisa feliz dijo:
—Joder, qué bien he dormido. He dormido como un lirón. La sinfonía selvática me sienta bien. La grabaré para escucharla en mi casa, si salimos vivos de esta terrible aventura.
Con el pensamiento, seguro que los tres le mentamos los muertos, y es que la amistad es a menudo alentadora de la mudez.
Salimos de la cabaña. Un sol cegador ganaba altura. En el suelo, al pie de las ventanas, se apilaban millares de bichos entre los que sobresalían, por su tamaño, escarabajos grandes como cocos.
Nos pareció un milagro que su furibundo y continuado impacto no hubiera podido agujerear las mosquiteras. De lo fuertes que habían demostrado ser, en tiempos de guerra habrían podido servir para detener torpedos.
Una mujer mayor, gorda, que fue la única persona que encontramos en el campamento, no entendía más idioma que el de la mímica. Nos tocamos el estómago, pusimos cara de famélicos agonizantes, imitamos la cabeza del ganso con la mano dirigida a nuestras bocas y ella, finalmente comprendiendo nos sirvió cafés con leche y unas galletas que no sabían ni de lejos al sabor de las galletas que estábamos acostumbrados a comer nosotros. Pero estábamos muertos de hambre y lo devoramos todo.
—¿Y ahora qué hacemos? No tenemos cañas de pescar, ni nada de eso.
—Yo, además, ni siquiera sé pescar.
—Tampoco sabemos hacer fuego y no podríamos asar los peces que pescáramos.
—Yo, con el hambre que tengo todavía, me los comería crudos, como hacen los japoneses.
—Podríamos dar un paseo —sugirió Antonio que era el único de los cuatro que no lucía unas ojeras de un intenso color violaceo.
—Sí, a lo mejor vemos algún pájaro bonito.
—Vale, pero antes de irnos de paseo ayudadme a tender la ropa que se me mojó dentro de la maleta.
Su ropa empapada la colgamos del techo exterior de la choza y, realizada esta tarea, nos adentramos en la selva por un camino que debían haber transitado los habituales visitantes del campamento y también sus dueños.
Vimos montones de aves, gran número de lagartijas —Marcos contó más de doscientas— y dos serpientes tan ridículamente pequeñas que, más que miedo, daban lástima. Llevábamos una media hora andando fotografiando y filmando, cuando empezamos a sentir cansancio y aburrimiento.
—Joder, sólo vemos lo mismo todo el tiempo. ¡Qué muermo!
—Yo propongo volver al campamento.
—Echemos otro cuartito de hora más andando —impuso el descansado Antonio—. Caminar es bueno para la salud.
—Todo lo que cansa dicen que es bueno para la salud —desdeñó Fernando, el más gordito del grupo.
—Esto que dicen de que la selva es un lugar peligroso, es un rollo que han inventado para asustar a los niños.
Este comentario nos lo regaló Antonio. Todavía flotaba en el aire el eco de sus despectivas palabras cuando llegamos a un claro y, a menos de cincuenta metros de nosotros encontramos cuatro leones, grandes como tractores. Sin necesidad de que ninguno de nosotros diera la orden, quedamos más paralizados que la lista Forbes lo está para cualquiera de nosotros cuatro, con más deudas que otra cosa.
¿Qué hacer ante aquel evidente peligro? Un sacerdote africano me dijo en cierta ocasión que lo mejor que se puede hacer delante de un león es quedarse parado y poner cara de distraído. Mientras que un emigrante africano que me vendió un reloj más falso que el monstruo del lago Ness, me aseguró que lo mejor frente a un león es ponerse a dar gritos agitando mucho los brazos, pues esta ruidosa y gesticulante reacción desconcierta y asusta a las fieras.
Pero lo que en realidad hicimos un par de nosotros ante el eminente peligro de ser comidos fue orinarse en los pantalones —no contaré, para no humillar a nadie del grupo, quienes fueron los que demostraron tan vergonzosa flojera de vejiga—. Pero salimos de la momentánea parálisis cuando aquellos animales salvajes nos mostraron la terrible colección de puñales encerrados dentro de sus bocazas y lanzaron cuatro atronadores rugidos, de esos que te ponen por corbata esos objetos más o menos esféricos que algunos individuos masculinos emplean para la procreación.
Entonces sí que reaccionamos nosotros y, desoyendo todos los consejos recibidos para afrontar tan escalofriante situación echamos a correr a toda la velocidad que eran capaces de desarrollar nuestras aterradas piernas. Velocidad que ya querrían poseer las gacelas y los ñus cuando son perseguidos por los cabrones reyes de la selva.
Llegamos al campamento con la lengua fuera, reventados, el cuello girado casi trescientos ochenta grados de tanto mirar atrás. Desde la ventana de la choza, donde nos refugiamos —los dos de nosotros que no se escondieron debajo de la cama— pudieron comprobar que las fieras no se habían tomado la molestia de ir tras de nosotros. Para inmensa suerte nuestra debían haber desayunado opíparamente esa mañana y nosotros los pillamos saciados.
Para contentar a los lectores que son consumidores de relatos muy cortos, resumiré que durante el resto de aquel accidentado viaje tuvimos algunos contratiempos más. A Antonio se le enganchó un pie en la puerta de la furgoneta que habíamos alquilado y se rompió el brazo tonto —ese brazo con el que sólo los zurdos son capaces de escribir—. A Fernando le vendieron un supuesto colmillo de elefante que resultó ser el cuerno descolorido de un búfalo. Marcos adquirió también un monito tití que se le escapó a los pocos minutos llevándose con él el valioso Rolex de nuestro amigo, sospechamos que para obsequiárselo a su dueño de toda la vida. Y yo tropecé con una enorme serpiente boa, me vine al suelo y se me quedó de nuevo la nariz como me la había dejado muchos años atrás Pepón Dinamita cuando me enfrente a él a la salida del cine, al querer yo hacerle pagar cara su osadía de haberle dicho: <<tía buena, te echaba treinta polvos sin sacarla>>, a la chavalita con la que yo salía en mi época de bachiller. Chavalita que, por cierto, dejó de salir conmigo al día siguiente de mi desgracia, alegando que yo estaba muy feo con la nariz rota.
Bueno, aquí concluyo ya, poniendo en vuestro conocimiento un par de cosas que posiblemente os despierten algún interés.
Antonio sigue conservando su valiosa colección de sellos, su antiguo 600 de color rosa, también la mountain-bike —vieja ahora— y la mitad de sus propiedades, que es lo que le dejó su mujer después de divorciarse de él.
Marcos ha triunfado en la hostelería pues actualmente posee tres restaurantes y dos discotecas. En asunto de mujeres ha probado ya tres —que estaban muy buenas por cierto— y ninguna de ellas le ha satisfecho lo suficiente para quedársela para siempre.
Fernando es funcionario. Está infinitamente más bien informado que ninguno de nosotros sobre lo que ocurre en el mundo porque se lee a diario media docena de periódicos. Otros emplean el poco tiempo de que disponen, haciendo cosas peores, por ejemplo yo, que para ganar algún premio literario empleo toneldas de tiempo, lleno de callos mis manos aporreando el teclado, y mi trasero, por estar tantas horas sentado se me ha cuadrado porque yo, como hacía el muy admirado Ernest Hemingway no sé escribir de pie. (Copyright Andrés Fornells)
Si te ha gustado leer este relato, quizás te guste leer también ni novela SED NEGRA, que pudes conseguir en AMAZON pulsando este enlace https://amazon.es/dp/B07GV4WCGG/