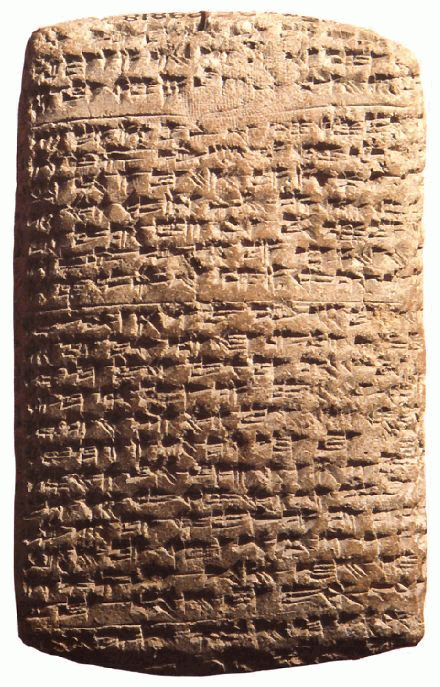¿TÚ ENTIENDES DE POLÍTICA, PRIMO? (RELATO)

¿TÚ ENTIENDES DE POLÍTICA, PRIMO?
Yo no pensaba escribir nada sobre las elecciones, sobre los candidatos, sobre los electores y sobre los boicoteadores, pero en vista de que algunos compañeros del periódico se han mojado, pues he decidido meterme yo también debajo de la ducha.
No voy a decir a quién votaré. Me haría enemigos. Enemigos que me acusarían de todo, desde que soy gilipollas, a extremoizquierdista, extremoderechista, fascista, marxista, paniaguado, meapilas y un interminable etcétera. En insultos, descalificaciones y prejuicios, posiblemente los españoles estemos a la cabeza del mundo.
Por todo lo expuesto, yo, militando en el discreto grupo de los que procuran nadar y guardar la ropa, digo como el gitano Antón: Cuando me conviene, yo chanto la mui.
Mi primo Orfeo y yo hemos comenzado, tres semanas atrás, a practicar el senderismo. Solemos salir temprano por la mañana, justo antes de que el cabronazo del sol andaluz te quite las ganas de hacer otra cosa diferente a irte a contar chistes a tu bar favorito con los colegas, alternando cervecitas frías con algunas tapitas que les haga buena y fraternal compañía.
Cuando vamos de caminata, mi primo Orfeo y yo acostumbramos llevar en la mochila la fiambrera con media tortilla de patata, dos muslitos de pollo, barra de pan tierno y cantimplora con tinto de verano, y mi primo (que aún mantiene dudas sobre la existencia o no de los Reyes Magos) se trae también media docena de preservativos por si apareciera alguna moza campera con desesperadas ganas de folclore amatorio.
Echamos a andar al ritmo de paseo que es como uno goza mejor de la naturaleza y se cansa menos. Le pregunté a mi primo si pensaba votar en las próximas elecciones.
El dejó de darle puntapiés a una inocente piedra redonda y me miró como mira un profesor sabio al alumno más zoquete de la clase y dijo moviendo la cabeza desaprobadoramente:
—Pero ¿tú entiendes algo de política, primo?
—No, ni mijita, pero creo que es mi deber cívico ir a votar. ¿Acaso tú sí entiendes de política?
—No, por eso no iré a votar. Ni iré a votar esta vez, ni pienso ir a votar nunca.
—Tienes el deber cívico de ir a votar —insistí yo a falta de un argumento mejor y de mayor peso.
—Oye, primo, si te han hecho un lavado de cerebro no intentes lavar el cerebro mío —acusó más indignado de lo que es habitual en él los días festivos.
—Vamos a dejarlo, primo, que cuando te acaloras te despeinas y quedas muy feo —argumenté a punto de soltar la carcajada por el hecho de estar discutiendo con él por una pijada, pues está visto y comprobado que gobiernen unos o gobiernen otros, los pobre siguen viviendo en la pobreza y los ricos se las arreglan para enriquecerse igual si están arriba unos, como si están arriba otros.
Caminamos unos cuantos minutos dándole reposo a la sinhueso. Él dándole puntapiés, con sus botas camperas, a una piedra nueva y yo siguiendo con la vista a una torpe mariposilla que acababa de posarse sobre un cardo borriquero, sin mostrar miedo a pincharse.
A continuación, como si le dieron cuerda mi primo me enumeró una enorme retahíla de mentiras, desvergüenzas, corrupciones y promesas no cumplidas por los partidos políticos que nos han venido gobernando a lo largo de los años. Eran tantas y tan gordas que consiguió deprimirme.
Finalmente, para que no insistiera le dije:
—No te preocupes, hombre que el domingo, en vez de ir a votar cogeré una botella de vino y le pediré a mi novia la vaciemos mientras intentamos hacer cosas que nos han enseñado las películas guarras.
—Eso es lo que vamos a hacer la Puri y yo, aprovechando el rato que sus padres emplearán votando. ¿Ves? Para eso es para lo único que valen las elecciones.
—Lo ha dicho un hombre sabio.
Y reconciliados, nos echamos una risa sana, sonora y musicalmente bien afinada, con sus corcheas y todo.
Nos estábamos adentrando en el monte. El sol se entretenía jugando con algunas nubes y era de agradecer cuando éstas no le dejaban torturarnos con sus rayos de fuego. Debido a la época calurosa en la que estábamos, nosotros dos vestíamos, de cintura para abajo, pantalones y cortos (que son la vestimenta que desean que lleves: zarzas, arbustos con pinchos y avispas cabronas con muy mala leche); y de cintura para arriba, camiseta del Real Madrid uno y del Barcelona el otro, calzado cómodo y bien colocado, pues molesta mucho a tus pies si colocas la bota que debe ir en el pie derecho, al pie izquierdo, o viceversa.
Y empezamos a respirar aire limpio y perfumado por florecillas silvestres (que al principio nuestros desacostumbrados pulmones extrañan y empiezan a hincharse como si nos hubieran metido una bomba de bicicleta por el innominable), y nuestros ojos se llenaron de las bellezas que por doquier exhibe la naturaleza libre de especuladores que siembran cemento en vez de hierba.
Mi primo Orfeo y yo somos senderistas principiantes. Es decir: no llevamos mapas, ni brújulas, ni un itinerario estudiado. Seguimos el método más primitivo que existe: caminar a la buena de Dios. Caminamos por senderos que han trazado los hombres o las cabras y, cuando nos sentimos cansados, descansamos corporalmente mientras dentalmente damos buena cuenta de la tortilla, los muslos de pollo, y el tinto de verano. Y, en un tono distendido y amistoso hablamos de lo hermosa que debió ser la vida cuando el hombre no contaminaba, iba a todas partes andando, no conocía lo carísima que resulta la vida moderna, las compras a créditos y los encantos de las mujeres eran auténticos y no falseados como algunos de los labios que te dejan besar y los senos y las nalgas que te dejan apretujar.
Dentro de lo que cabe, esa mañana tuvimos suerte, pues el grupito de siete reses que de repente se vino hacia nosotros con miradas torvas y sus terribles cuernos apuntándonos al corazón nos pilló comidos, pero no durmiendo la siesta debajo del pino en el que nos habíamos refugiado; pino al que, imitando nuestros traviesos años infantiles cuando cogíamos nidos, nos vimos obligados a subir a su copa con muchos jadeos y arañazos, quedando lo bastante altos para que aquellos bichos tan grandes no pudieran alcanzarnos con sus astas.
Intentamos asustarles imitando el grito de los leones hambrientos. Seguramente aquellas bestias no habían visto nunca animales salvajes y, por lo tanto, no los temían. Todo lo contrario, se quedaron pastando al pie de nuestro pino.
Mi primo y yo pertenecemos a ese grupo de inconscientes a los que el miedo no les hace perder del todo el sentido del humor.
—Primo, ¿tú has dormido alguna vez en la rama de un árbol igual que hacen los gorriones?
—No, ni pienso. Si para la noche esos cabrones de toros siguen ahí abajo, me quito la camiseta y les doy pases y más pases hasta reventarlos. Y cuando caigan muertos, tú y yo nos volvemos a casa, no sin antes hacer una paradilla en el bar del Tuerto.
—Primo, ¿tú tienes agallas para hacer eso: torear a esos bichos?
—Primo, para hacer eso tengo yo agallas, y para hacer muchísimas más cosas peligrosas —alardeé.
Pasamos dos horas allí en lo alto. A pesar de la incomodidad, luchábamos contra la modorra que se había enamorado de nosotros, cuando apareció el dueño del ganado, quien viéndonos convertidos en arborícolas nos preguntó, curioso:
—¿Pero qué leches hacen ustedes ahí arriba, urbanitas?
—Mirar por nuestro pellejo. Y no chulee tanto. Usted juega con ventaja. Como los toros lo conocen, no le hacen nada.
—¿Toros? Pero si lo que yo tengo son vacas.
—¿Vacas, y tienen cuernos? —pensando que aquel tipo se quería quedar con nosotros.
—¡Ay!, catetos urbanitas. Las vacas de esta especie suelen tenerlos. Para que no les crezcan, de muy pequeñitas a las vacas hay que aplicarles una pasta especial llamada pasta descornadora.
—Te lo dije, primo —dándoselas ahora de listo, Orfeo—. Que para ser testículos eran demasiado grandes lo que les cuelga entre las patas a esos bichos.
En vez de dejarlo por embustero, me dirigí al vaquero y le dije:
—¿Por qué no les puso usted a sus vacas esa pasta descornadora?
—Las compré la semana pasada, y no he tenido tiempo de cortarles los cuernos. No por nada, para evitar que se hieran entre ellas.
—Entonces, no nos harán nada si nos bajamos.
—Sólo si las dirigen miradas de desafío.
—Entonces esperaremos a que usted se las lleve. Tanto mi primo como yo tenemos miradas muy desafiantes.
El ganadero se llevó las vacas, Orfeo y yo nos bajamos del árbol y mirándonos a la cara sufrimos un ataque de risa que nos duró media hora. ¡Lástima, con lo animados que estábamos no haber tenido a mano unos pelotazos de ginebra para celebrarlo!