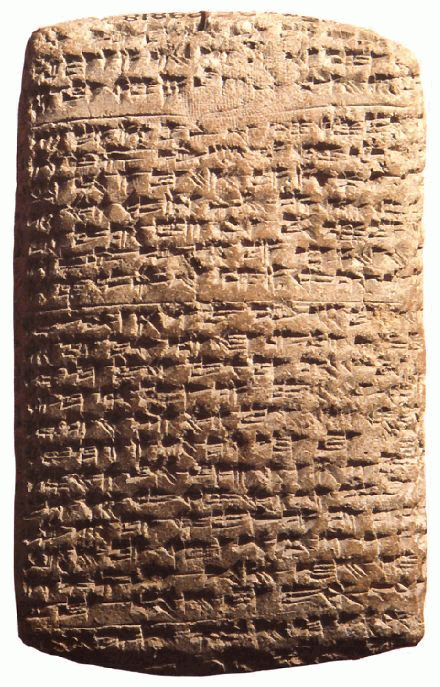ORFEO Y EL ASUNTO DEL PERRO (RELATO)

ORFEO Y EL ASUNTO DEL PERRO
(Copyright Andrés Fornells)
Yo salía de los urinarios públicos y mi primo Orfeo iba a entrar. Reparé enseguida en que él llevaba una mano vendada.
—¿Qué te ha pasado esta vez, primo? —dije sorprendido, pues no hacía ni un mes que le habían quitado la escayola de la pierna que se rompió al empujarlo una mujer adultera por la ventana del primer piso donde ambos se estaban refocilando sin permiso del marido que, encima era muy celoso e imprevisible como demostró con su inesperada aparición.
—No me hables, primo. Menuda racha la que llevo —mostrando él justificada expresión de víctima recalcitrante —. Acompáñame dentro y te lo cuento.
La curiosidad es una trampa con la que a mí me cazan muy fácilmente. Entramos. Había varios tíos desaguando, unos con caras de alivio y otros como malhumorados por tener que realizar tantas veces al día esta función de tan poco mérito.
No he contado que mi primo llevaba la mano además de vendada, en cabestrillo. Antes de acercarse al urinario, Orfeo me dijo al oído algo que me escandalizó.
—¿Te has vuelto loco, primo? —le reprendí—. ¿Qué pensaría de mí la gente si yo te ayudara en eso? De ninguna manera. Tengo una honorabilidad que defender, y muchas ganas de hacerlo.
Manteniéndome a prudente distancia suya. Él manifestó dolido:
—¡Lo sabía! Sabía que el primer favor que te pidiera en mi vida, me lo ibas a negar. Más me valdrá de ahora en adelante confiar más en extraños que en los que llevan mi misma sangre.
—Sangre solo por parte de padre —alegué en mi defensa.
Cuando mi primo Orfeo se reunió conmigo, que lo esperaba al lado de la puerta, me mostró un par de manchitas húmedas, insignificantes, en sus pantalones y me dijo, acusador:
—Esto ha sido culpa tuya. Cárgalo sobre tu negra conciencia.
—Huy, no sé si mi conciencia aguantará tan enorme carga —respondí con una carcajada que multiplicó su volumen la favorable acústica del meódromo.
Lo abandonamos. Orfeo me hizo chantaje enseguida.
—A esta hora, si quieres que te cuente lo que me ha pasado, tendrás que invitarme a un aperitivo acompañado de una ración de almejas.
Se detuvo para arreglarse el pañuelo que anudado tras la nuca le sujetaba el brazo que mantenía todo el tiempo formando una ele. Como con él siempre salgo perdedor, intenté que la pérdida fuera la menor posible.
—Un aperitivo y un pincho de tortilla.
—Si vas a tratarme con tacañerías, me voy para casa y no te cuento nada.
—Joder, joder, siempre me chuleas —lamenté—. Más que un primo, lo que tú eres para mí es una sanguijuela.
El bar que nos quedaba más cerca era el del Culogordo, hombre de unos cincuenta años, que por capricho de la naturaleza de cintura para arriba es un tipo normal, y de cintura para abajo solo tiene trasero.
—Dos aperitivos y media ración de almejas —pedí por si colaba.
—Cirilo, no hagas caso de mi primo, está siempre de broma. Ponme la ración entera y bien servida, que el cariño que te profeso bien lo merece.
Al Culogordo le gusta la sonrisa sinvergonzona de mi primo. En este mundo hay gustos para todo. Me miraron sus ojos de gorrión viudo y me preguntó:
—¿Y a ti que te sirvo de comer?
—A mí nada. Mi aperitivo que sea un vaso de agua del grifo. No llevo dinero para más.
Surtió efecto mi treta, pues el Culogordo hace honor a un letrero que tiene puesto en la pared: Hoy no se fía y mañana menos.
Cuando el tabernero nos sirvió fuimos a ocupar una mesa vacía. Mi primo con solemnidad de sibarita consumado pinchó una almeja y luego de depositarla con elegancia dentro de su boca dijo poniendo ojos de deleite supremo:
—Guau, ¡qué rica! ¿Por qué me gustarán a mí tanto las almejas?
—Porque solo las comes cuando te las pago yo —dije así de claro.
—Mira, el lotero. Anda primo, compremos un décimo a medias. Mi parte te la pago mañana, y el número lo guardaré yo porque tú eres muy distraído y olvidadizo y puedes perderlo.
—Ni hablar. Ya he cometido mi imbecilidad del día y no esperes que cometa ninguna más.
—Hay que ver cómo eres. Renuncias a tu suerte, con tal de fastidiarle la suerte a otro ser humano que, encima lleva tu misma sangre.
—Con lo mal que te portas conmigo, sangre mía debes llevar poquísima. Dos o tres gotas, a lo sumo. ¿Me vas a contar de una vez lo que te ha pasado en la mano y que tan caro me está costando?
—Lo de la mano es un mordisco.
—Un mordisco de perro —aventuré creyéndome con poderes de adivino.
—No, no. Hubo un perro que mordió también, pero no a mí. Si no me interrumpes a cada momento con tus especulaciones, te lo iré contando.
Por miedo a que no lo hiciera callé observando que, con todo el teatro que había hecho con su mano, ésta, descolgada, sí le valía para ir pinchando con el tenedor las almejas y llevárselas a la boca.
—Verás, se bajó una señora de un Rolls-Royce dorado.
—¡Joder! —sorprendido.
—No empieces a interrumpirme, ¿eh? —amenazó.
—Lo dije para mí —justifiqué.
—La lujosa señora del coche lujoso dejó en el suelo un perrito inmaculadamente blanco. Este animal llevaba alrededor de su cuello un collar de diamantes —temiendo dejara de contarme un hecho tan aparentemente relevante, no le pregunté si el detalle del collar de diamantes era real o fruto de su imaginación—. De pronto un indigente que en aquel momento pasaba por la calle tuvo la desdichada ocurrencia de acercarse a la ricachona y pedirle una limosna. Ella lo miró desconcertada. Quizás era el único pobre lastimoso que había visto en toda su regalada existencia. Resultó evidente que ella no sabía cómo reaccionar ante aquella insólita situación que nunca debía habérsele presentado anteriormente. Pero el que sí supo cómo reaccionar fue su bonito perro blanco que, sin mediar ladrido alguno, se fue para el mendicante y le arreó un considerable bocado en su huesuda pantorrilla. El así agredido lanzó un bramido de dolor y acto seguido, con la pierna buena, le arreó tan descomunal patada al perro que lo levantó varios metros del suelo.
El animal mantuvo un aullido ensordecedor mientras subía por el aire, aullido que terminó al aterrizar sobre el pavimento, con los hocicos por delante. Entonces, levantándose medio grogui, se escondió dentro del coche cuya puerta mantenía abierta un serio, circunflejo, uniformado chofer.
Yo me figuré entonces que el pedigüeño iba a darse por satisfecho con su venganza, pero no fue así, porque se fue hacía la ricachona y diciéndole que toda su vida había estado manteniendo vivo el deseo de darle a conocer el dolor a algún privilegiado de la fortuna, le arreó un feroz mordisco en su mórbido y perfumado hombro. Ella lanzó un grito tan elevado de decibelios que temblaron las lunas de los escaparates de algunos negocios cercanos.
—¡Qué barbaridad! Qué conjunto de desatinos, primo —reconocí, perplejo a más no poder.
—Pues te falta todavía oír el desatino mayor —afirmó él tragándose la última almeja de la ración-. El Quijote que llevo dentro me impulsó a intervenir. Me acerqué a la señora y la dije, que el necesitado —que por cierto había escapado corriendo— había obrado mal, pero también lo había hecho su impulsivo y mordedor perro. Ella, sin abrir sus ojos, histérica perdida, cogió mi mano y supongo que creyendo que era la de su agresor, me la mordió con todas sus ganas. Ay, primo, para cuando pude cerrar la boca por la que abierta al máximo había lanzado yo mi alarido de dolor, ella se había metido dentro de su lujoso coche y el chofer uniformado se la llevó junto al chucho blanco y cobardón. Miré por el suelo por si se le había soltado algún diamante del collar pero no vi ninguno.
—Qué canallada, primo —reconocí indignado.
—Puedes decirlo con toda seguridad.
Él se miró con ternura la mano herida que, terminadas las almejas había adquirido completa inmovilidad.
—Supongo que tomaste el número de la matrícula del Rolls-Royce y denunciaste el atropello sufrido —pregunté hambriento de justicia.
—Lo denuncié y luego retiré la denuncia.
—¿Y eso por qué? —totalmente perplejo.
—-Vino a visitarme el abogado de la ricachona y me dijo que si seguía adelante con la denuncia se me iba a caer el pelo, pues ella mostraría su mordisco y alegaría que me mordió a mí en defensa propia.
—Eso es una cochinada grande como una catedral —condené.
—¿Entiendes tú ahora porque sostengo a todas horas que los ricos ganan siempre, tengan razón o no, y me empeño en ser de izquierdas?
—Por eso te mordió esa mano la ricachona: la izquierda —aventuré, bastante indignado.
Mi primo pareció advertir por primera vez este detalle.
—Te das cuenta, primo. He recibido un mordisco político.
—Todo es política dicen los que creen entender de eso. Supongo que el mendigo le mordió a la millonaria su mano derecha.
-Pues no. El muy desorientado le mordió la izquierda.
-Vivimos tiempos de absoluto desconcierto. Creo que los pobres no sabemos porque lo somos, mientras que los ricos sí saben porque son ricos.
—Paga, primo, y no nos amarguemos más de lo que ya estamos —concluyó él.
Orfeo fue más rápido que yo y se me adelantó cogiendo el cambio que el Culogordo me había devuelto. Se acercó a la máquina tragaperras, le echó una moneda y el tramposo artilugio se volvió loco, pues tocó a arrebato y comenzó a soltar una catarata de dinero. Todos los presentes se volvieron a mirarnos con ojos cargados de envidia.
—Supongo que iremos a medias, primo —manifesté esperanzado—. La moneda que le metiste a la tragaperras era mía.
—El dinero será del quien sea, pero la buena suerte ha sido solo mía --contundente él.
Y tal como me había dado a entender muy claro, se quedó rápidamente con toda la pasta. Su mano herida trabajó con la misma eficacia que la mano indemne.
Milagros de la codicia.
Como consecuencia de aquello Orfeo y yo llevamos un año sin hablarnos. Hace dos días le vi con muletas y una pierna escayolada. La pierna contraria a la de la vez anterior. Si no hubiese sido por el enfado, que me silenció, Le habría pagado gustoso dos raciones de almejas y dos cervezas por conocer, que leches le había ocurrido esta vez.