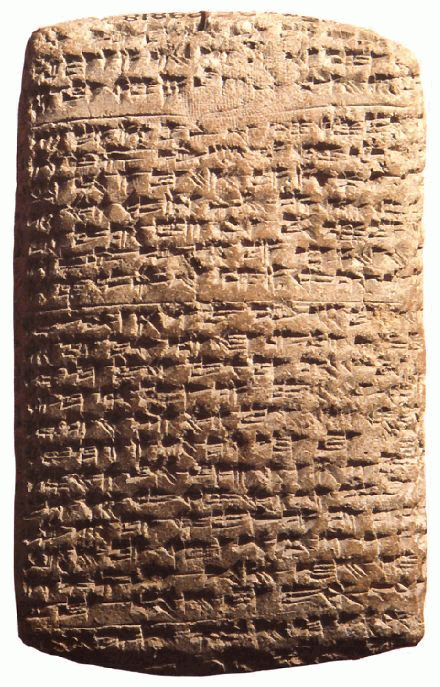LAS NAVIDADES EN QUE YA NO FUIMOS TRES (RELATO)

LAS NAVIDADES EN QUE YA NO FUIMOS TRES
(Copyright Andrés Fornells)
No recuerdo en absoluto cuando me di cuenta de que nosotros éramos muy pobres. Posiblemente ocurrió cuando descubrí que otras personas tenían cosas muy necesarias que nosotros no teníamos. Cosas nada extraordinarias o especiales, como eran cosas para comer cuando tenías mucha hambre. No recuerdo si les pregunté alguna vez a las dos personas que mis ojos vieron junto a mí cuando los abrí, y que me cuidaban y daban cariño todo el tiempo, cosas que conseguían gratis pues no tenían que comprarlas porque las poseían, inagotables, dentro de su bondadoso corazón.
De todas formas, si lo hice, lo de preguntarles sobre ello, seguramente me respondieron que existía algo terrible llamada dinero que servía, si lo poseías, para conseguir todo lo bueno de este mundo (materialmente hablando) para alimentarte, abrigarte y curarte si caías malo. Los lujos para los ricos: pues eran pecado.
Las dos personas, que por poseerlo en cantidades inagotables me prodigaron su atención y su cariño, fueron mi madre y mi abuela. En reciprocidad, yo las quería tanto como ellas me querían a mí. Quienes no sienten esa reciprocidad a la que me refiero es porque nacieron incompletos.
Por educación y por necesidad ellas dos creían en un Dios Omnipotente, que a los pobres, a los oprimidos, a los sufrientes, les daba en la otra vida todo aquello imprescindible para ser felices que en esta vida terrenal les había sido negado. La hermosa y sublime justicia divina.
Cuando a través de ellas aprendí a rezar, una de las cosas que yo pedía al Todopoderoso, cada noche al meterme en mi cama, debido a que yo había descubierto ya la existencia de la muerte, que cuando mi madre o mi abuela muriesen, yo fuera ya un hombre, pues tenía la convicción de que cuando un niño se convertía en hombre, el dolor por la pérdida de sus seres queridos no lo mataba de pena.
Nosotros tres sobrevivimos con el poco dinero que mi madre (enferma) y mi abuela (enferma también) conseguían limpiando casas ajenas y ayudando a personas más enfermas o imposibilitadas que ellas. En cuanto yo tuve la suficiente fuerza para ello ayudé con algunas monedas que me daban por limpiar jardines, descargar cajas que abultaban casi más que yo y por cualquier otra tarea que yo fuese capaz de realizar.
Dios (o como dirán los ateos: la Naturaleza) permitió que a pesar del hambre pasada y la deficiente higiene en la que me crie, mi salud resultó extraordinaria y eso me ayudó a conseguir ganar dinero a la edad que otros niños solo tenían que pensar en jugar y en despreciar la comida que no agradaba a su refinado paladar.
Desgraciadamente, mis rezos no sirvieron para evitar que una de las principales cosas que yo pedía al Sumo Hacedor no ocurriera hasta que yo fuese un hombre, no me la concedió.
Vestía yo todavía ropas remendadas y estrenadas por otros, y no había siquiera llegado a la pubertad, cuando un invierno, mi abuela resbaló en el hielo que cubría la acera de la calle, se rompió la cadera y en esa época por no existir todavía prótesis para reemplazarla, murió a consecuencia de ello.
Cuando mi abuela expiró, yo estaba en su dormitorio solo con ella, pues mi madre se encontraba trabajando. Supe que le había ocurrido la mayor de cuantas desdichas podemos sufrir los seres humanos, cuando ella, que llevaba mucho tiempo con la boca abierta y respirando muy bajito, dio esos ruidosos estertores finales.
Sentí al instante como algo irreparable, dentro de mí, se rompía. Los seres humanos, que nos amamos, estamos atados por el maravilloso lazo del amor, y cuando ese lazo se rompe experimentamos un dolor infinito, el mayor de todos los dolores.
No tuve manera de comunicar a mi madre aquella luctuosa, irreparable desgracia, pues no teníamos teléfono.
Cuando mi madre llegó a casa, lloramos juntos. Muchísimo. Luego ella me envió fuera de la habitación para vestir a mi abuela con las ropas menos pobres, las que empleaba para asistir a misa y no sentir demasiada vergüenza, porque los pobres, además de serlo, parece que han de sentir la vergüenza de serlo.
Algunas vecinas nos acompañaron en la tarea de velar el cuerpo sin vida de mi abuela. Con esta dolorosísima presencia mía y mi triste protagonismo junto a mi enlutada madre, llorando desconsoladamente los dos durante todo el proceso del entierro, establecí mi récord de horas sin dormir: setenta y dos horas.
Las Navidades que siguieron a la pérdida de la madre de mi madre, la tuvimos presente además de en el recuerdo, colocando un vestido suyo en el respaldo de la silla que solía ocupar ella.
Y en adelante celebramos así estas fiestas en las que habíamos dejado ya de ser tres los presentes. Estos gestos nuestros son propios de almas sentimentales que no se resignan a borrar a sus muertos de la memoria porque hacerlo es todo lo contrario a honrarlos, pues honrarlos es lo que merecen por tanto como han hecho por nosotros, y no pagárselo con la crueldad del olvido.
¡FELICES NAVIDADES PARA TODOS!