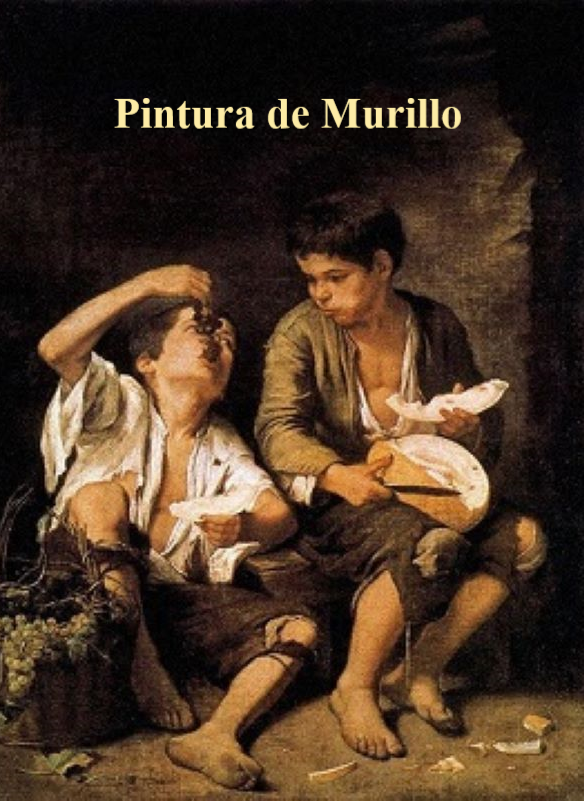LAS BABUCHAS DE LA FELICIDAD (RELATO)

En un país muy lejano ─cuyo nombre mi extremada discreción me aconseja callar─, vivió un joven llamado Alí el-Lala, que ejerció el humilde oficio de zapatero. Alí el-Lala, a pesar de lo muy joven que era, había adquirido tan extraordinaria maestría y renombre en su actividad profesional, que siempre tenía más trabajo del que podía atender.
Cierta mañana ─que le quedaría grabada de modo indeleble en la memoria─, Alí recibió una visita tan inesperada como sorprendente. Llegó delante de su pequeño taller un palanquín y de él se bajó Jazmín, la unigénita hija del acaudalado sultán de aquel reino. Jazmín contaba por aquel entonces dieciocho años y estaba prometida a un rico y poderosísimo príncipe con el que tenían acordado casarse a finales de aquel mismo año.
La princesa Jazmín, acompañada de su aya, una especie de fiero perro guardián que velaba por ella como si en ello le fuera la vida ─que así era en realidad─, entró en el modesto local y le dijo al joven zapatero, con la altivez que le habían enseñado debía mostrar a sus súbditos:
─Me han dicho que eres el mejor zapatero del reino y quiero encargarte un trabajo muy delicado.
─Conocimiento tengo para reconocer que soy un buen zapatero, aunque el mejor del reino tendrán que decirlo otros y no yo ─con modestia el artesano, intentando que no se le notase el extremado embeleso que la visión de la fascinante princesa le producía.
─Voy a daros ocasión de demostrarme que sois el mejor ─sacó ella de la bolsa que traía, una babucha preciosa, bordada con oro y pedrería, la cual estaba rota por la parte del talón─. Quiero que me la dejéis igual que nueva. En un descuido que tuve, me la rompió a mordiscos mi perrillo favorito. Por vuestro bien os aconsejo tratéis y cuidéis mi babucha como si de vuestra vida se tratara, porque si llegaseis a extraviarla o estropearla os costaría la vida. Esta babucha y la otra que dejé en palacio, poseen para mí un valor incalculable. Son mágicas. Basta que toquen cualquier parte de mi persona para procurarme un sentimiento de infinita felicidad.
─No os preocupéis, princesa altiva. Os dejaré esta babucha prodigiosa igual que nueva. Tendría que volverme ciego, tonto o manco para no conseguirlo. Confiad en mí.
─Decidme cuánto queréis por vuestro trabajo, y ahora mismo os pagaré ─aceptando por bueno lo afirmado por el joven zapatero.
Alí el-Lala, que desde el instante mismo en que la princesa Jazmín entró en su local se había enamorado de sus ojos, que era lo único que su blanco velo no ocultaba de su rostro, pidió temblando de emoción y temor su voz por lo caro que podía salirle su atrevimiento si la hija del monarca llegaba a contárselo a su padre:
─Princesa, no deseo de vos dinero alguno. Mi amor por la belleza está muy por encima de todas las riquezas de este mundo. Permitidme ver un instante vuestro rostro y me sentiré pagado con la máxima generosidad, el trabajo que me habéis encargado.
La princesa Jazmín, al escuchar sus osadas palabras sintió una sacudida de ira recorrer todo su cuerpo. Nunca hasta entonces un plebeyo se había dirigido a ella mostrando tan enorme descaro. Estuvo a punto de responderle furiosamente y de amenazarle con un castigo ejemplar. Pero reparó en la adoración con que la contemplaban los negros, bellos, brillantes ojos del zapatero y cambió de parecer. ¿Qué le costaba complacer durante un par de segundos a un hombre que viéndola por primera vez en su vida le mostraba una extraordinaria adoración?
Despacio, pendiente por completo de su reacción, la princesa Jazmín se quitó el velo dejando al descubierto su extraordinaria, indescriptible, asombrosa belleza. Y el joven zapatero sintió que la majestuosa perfección de sus rasgos lo deslumbraba igual que un rayo de sol que le hubiese dado de lleno en los ojos, y sintió que un fogonazo de amor sublime le abrasaba el corazón.
De haber tenido potestad para ello, Alí el-Lala habría convertido en eterno aquel momento. Pero para desencanto suyo solo duró lo que un suspiro. Pues la bella y altanera princesa volvió a cubrir su rostro con el velo y dijo dejando de mirarle porque la mirada de él, inevitablemente, la turbaba:
─Pagado quedáis, zapatero. ¿Cuándo podré enviar a alguien a recoger mi babucha reparada?
─¿No podréis venir vos misma? ─él, anhelante, animado por la esperanza.
─No ─categórica─. Hoy he venido porque quería comprobar por mí misma si podía confiaros esta babucha tan valiosa para mí, y después de conoceros creo que sí puedo confiárosla. Adiós.
La princesa caminó hacia la puerta seguida por su hosca y silenciosa aya, que había mostrado severa reprobación cuando Jazmín se quitó el velo. Alí quiso seguir viéndola, pues ella había despertado en sus ojos una insaciable necesidad visual. Pero uno de los cuatro soldados que habían permanecido vigilando la puerta para que no entrase nadie, le impidió el paso cimitarra en alto y no pudo asomarse y contemplar como ella subía a su palanquín y se alejaba transportada por cuatro robustos servidores.
Y Alí tuvo que conformarse con aspirar, con enorme fruición la fragancia dejada atrás por la bellísima hija del sultán, hasta que finalmente su última partícula desapareció en el aire. Luego cogió la babucha de encima del banco de trabajo donde la princesa la había dejado y, cerciorándose de que no había nadie cerca, la llenó de apasionados besos. Y mientras cometía esta locura propia del irremediable, devastador enamoramiento que sentía, urdió un plan tan temerario que podía costarle la vida en el caso de ser descubierto. Y no le importó correr ese riesgo.
Alí estuvo trabajando día y noche, con las cortinas echadas para que nadie pudiera ver desde fuera de su taller la labor tan esmerada que estaba realizando. El tercer día de encierro su madre vino a traerle de comer y viéndolo tan ojeroso, pálido y agotado, le mostró su justificada preocupación.
─Nunca fuiste codicioso, hijo. No entiendo por qué te estás matando a trabajar ahora, y temo por tu salud. La salud es el más preciado de todos los dones que recibimos de Alá, y cuando se pierde, cuesta mucho de recuperar, eso si llega a recuperarse, que a veces ya no es posible.
─Tranquila, madre. Estaré bien. Esta noche terminaré un trabajo urgente que me encargaron, y mañana volveré a retomar mi vida rutinaria de siempre, trabajando de día y durmiendo de noche.
Su buena y amorosa madre se retiró más tranquila, pues su buen hijo jamás le había mentido.
A la mañana del día siguiente llegó al modesto taller del joven zapatero un emisario del monarca a recoger la babucha que la princesa Jazmín le había dejado para que la reparase.
─Zapatero, ¿está lista la babucha de su alteza la princesa Jazmín? ─preguntó, despótico, el recién llegado, orgulloso del alto rango que ostentaba, que era el de visir.
─Listo está, señor ─respetuoso el artesano.
Y le entregó aquel calzado envuelto en un paño blanco muy limpio. El antipático visitante, tras comprobar que recibía lo exigido por él, depositó encima del banco del pequeño taller tres dinares de oro.
─Por el trabajo ─dijo.
─No quiero nada, ilustre señor. Este trabajo ya me fue pagado antes de que lo realizara ─respondió el honesto zapatero, mordiéndose la lengua al darse cuenta del desliz que acababa de cometer.
Para suerte suya, el visir no mostró interés alguno por sus palabras. Se creía demasiado importante para prestar mucha atención a lo que decía un simple obrero.
─Plebeyo, a mí me ha encargado entregarte este dinero, y eso he hecho ─sentenció sin recuperar el dinero.
Y dando medio giro, aquel engreído personaje abandonó el taller y se montó en el imponente caballo que un criado le había estado guardando hasta entonces.
El joven zapatero cogió las tres monedas de oro, las observó con una divertida sonrisa dibujada en sus labios y las guardó en un cajón. Su madre se llevaría una gran alegría cuando él se las entregara para que se comprase lo que quisiera. Iban de cara al invierno y a ella le hacía buena falta ropa de abrigo.
Por la noche, Alí se acostó como todas las noches con la babucha rota de la princesa Jazmín en sus manos (pues su labor de aquellos tres días había consistido en realizar una copia exacta de ella) a la que dio varios besos al tiempo que decía con encendida pasión refiriéndose a su propietaria:
─Te quiero. ¡Te quiero con toda mi alma, Jazmín! Nunca sabrás cuánto. Daría gustoso mi vida por ti.
Y después se durmió sintiéndose extraordinariamente feliz, pues aquella babucha ese era: el sentimiento de la felicidad el que comunicaba a quien la poseía.
El día trece del mes de diciembre, tal como lo habían acordado las dos soberanas familias, la princesa Jazmín debía casarse con el apuesto y poderoso príncipe Yusuf. Una multitud de curiosos se reunió frente a la mezquita donde iba a tener lugar este extraordinario acontecimiento.
Alí el-Lala tuvo que luchar a brazo partido, dando y recibiendo no pocos codazos y empujones para poder llegar a la barrera junto a la que los soldados del sultán mantenían a raya a la multitud de bulliciosos ciudadanos allí reunida.
A la hora programada llegaron dos carruajes ostentosamente engalanados, de los cuales tiraban magníficos caballos árabes, y en los que iban, por separado, los novios. Nadie pudo verle la cara a la princesa, primero, y al importante arrogante príncipe, después, ya que el carruaje diferente que cada uno de ellos ocupaba, se detuvo delante de la puerta y ellos dos entraron inmediatamente dentro del sagrado recinto.
Para todo aquel gentío curioso, ávido y ruidoso la espera se le hizo muy larga. El joven zapatero sin hablar con nadie, consternado, escuchó todo tipo de comentarios sobre los príncipes que en aquel momento un imán estaba casando. Según algunos se trataba de una unión de intereses. Los padres del príncipe y los padres de la princesa ambicionaban con aquel matrimonio juntar las dos enormes fortunas y también los importantes reinos, que ambas familias poseían. Según otros era una boda absolutamente de amor. Los dos príncipes se había enamorado perdidamente la primera vez que se vieron en los esponsales de un hermano de ella.
Alí prefería, sobre todas las demás, la versión de que aquel casamiento era por interés y no por amor, pues él seguía locamente enamorado de la bellísima Jazmín.
Por fin la ceremonia acabó. Los recién casados aparecieron ─deslumbrante el lujo de sus ricas vestimentas y joyas─, por la gran puerta de la mezquita. Los soldados tuvieron que repartir golpes a diestro y siniestro para mantener a aquella alborotada muchedumbre a la distancia conveniente, pues en su afán por ver de muy cerca a los dos augustos personajes, convertidos ya en marido y mujer, amenazan provocar una avalancha.
La bellísima princesa Jazmín con el rostro cubierto por un fino velo que la dejaba al descubierto únicamente la frente adornada con una magnífica diadema y sus maravillosos ojos azules. Los dos príncipes sonreían y andaban con admirable prestancia. Los comentarios generalizados de los animados espectadores era que los desposados mostraban en sus caras notoria felicidad.
Antes de llegar al carruaje que los esperaba, la princesa Jazmín miró hacia la multitud y sus ojos fueron capturados durante un brevísimo instante por los ojos de Alí el-Lala, y ella tuvo tiempo de leer en la mirada del joven zapatero que el amor que él sentía por ella era tan abrasante como el sol, y tan grande como el mundo. Y perdió su sonrisa, y parpadeó con fuerza porque sus ojos se estaban llenando de lágrimas; después dejó de mirar al joven que la amaba como jamás la amaría nadie y prestó atención a la mano del que era ya su esposo, quien gentilmente la ayudó a subirse al carruaje.
La gente que rodeaba a Alí el-Lala decía estar muy a favor de la unión de aquellos dos príncipes pues esa unión traería para ambos reinos mucha prosperidad y bienestar. De pronto una anciana que estaba al lado del joven zapatero observándole con perplejidad le preguntó con extrañeza en su voz:
─¿Por qué estás llorando, muchacho?
─Lloro porque hoy es el día más triste de toda mi vida ─balbuceó, sincero.
La anciana le registró los ojos y demostrando una sabiduría más propia de lo que se ha vivido, que de lo que se ha estudiado en libros, reconoció mostrándole compasión:
─Absolutamente cierto es que, de verdad, de verdad, solo amamos una vez en la vida, y cuando perdemos ese amor único quedamos condenados a vivir el resto de nuestra vida con el alma rota y vacía.
Alí el-Lala le dio a la vieja sabía un beso de agradecimiento, por haber descubierto sus doloridos sentimientos y a continuación, cabizbajo, el cuerpo vencido por el despiadado peso de su desdicha, emprendió el camino que conducía a su taller.
El sol que había estado luciendo toda la mañana comenzó a ser cubierto por una avalancha de nubes negras, densas, agoreras. Y no tardó mucho el cielo en comenzar a verter copiosa lluvia.
Y el príncipe Yusuf dándose cuenta de que Jazmín había empezado a llorar le preguntó la razón de su, para él, inexplicable congoja, y ella le respondió:
—Lloro porque el corazón me dice que solo podré ser la mitad de feliz que había sido antes de ahora.
Su cónyuge le dirigió una mirada de extrañeza y pensó, creyéndose un sabio, que a las mujeres nunca se las terminaba de conocer bien.
Pero sí hubiera sido realmente un sabio, le habría preguntado el significado de sus palabras y habría descubierto la existencia de las babuchas de la felicidad de las que ella, ahora, ignoraba que solo poseía una, pues la otra la tenía en su poder un humilde zapatero.
(Copyright Andrés Fornells)