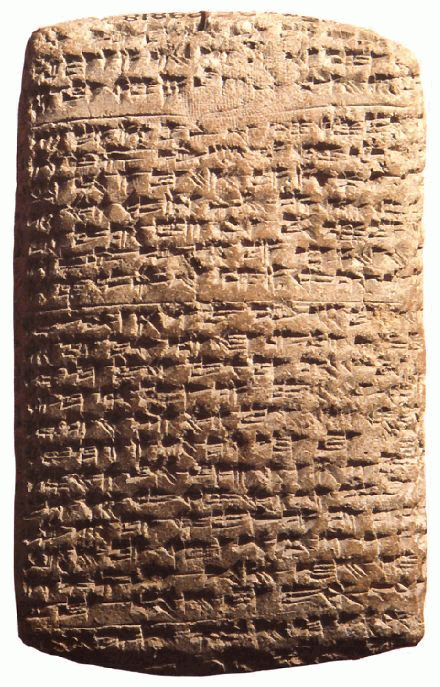JUGÁNDOSE EL PELLEJO (RELATO NEGRO)

JUGÁNDOSE EL PELLEJO
(Copyright Andrés Fornells)
El joven detective de policía consideró que la dirección recibida de uno de los chivatos de la policía, al que él no tenía demasiada confianza podía tratarse de una trampa tendida por el más peligroso capo mafioso que en aquellos momentos actuaba en la ciudad y que con la ayuda de personajes influyentes se había librado de denuncias, pruebas y testigos oportunamente accidentados o desaparecidos.
Debido al hecho de tener su coche en un garaje donde le estaban arreglando una rotura de la caja de cambios y la refrigeración del motor, decidió coger un taxi en la parada cuyo conductor, joven y de aspecto atlético, despertó su confianza.
Durante el trayecto de un cuarto de hora de duración los dos charlaron principalmente de futbol, tema que les resultó muy ameno por darse la casualidad de que ambos eran simpatizantes del mismo equipo de la primera división.
—Déjame ahí frente al número 85 —le pidió el pasajero cuando llegaron a la urbanización antigua compuesta por casas adosadas de aspecto modesto y muchas de ellas en mal estado de conservación—. No, no cambies de acera. Quiero que permanezcas en ésta. Apaga las luces.
—No se verá nada —observó el taxista—. Apenas hay farolas encendidas en esta zona y cerca del 85 no hay ninguna.
—Haz lo que te pido, por favor. Escucha, soy policía y es muy posible que ahí dentro de esa casa se encuentre gente peligrosa para mí. Mira, necesito que me hagas un favor. Haz sonar el claxon si dentro de cinco minutos no salgo de ahí. Si tardo diez minutos en aparecer llama al comisario Berto Mendoza y cuéntale que he entrado ahí y no he vuelto a salir. ¿De acuerdo? Es muy importante para mí. Apúntate el teléfono —esperó a que el otro lo anotara en su móvil para añadir—: Aquí tienes cincuenta euros por el tiempo que vas a perder esperándome y el favor que te he pedido.
—Joder, menuda preocupación acabas de cargarme —aceptando el billete.
—Tranquilo. Solo se muere una vez. Y aquí paz, y allá gloria.
—Pues acabas de conseguir que me preocupe el doble. Si le escucho pedir socorro puedo intentar ayudarte. Tengo un bate de beisbol debajo del asiento —mostrando valor y nobleza el conductor.
—No me escucharás pedir socorro. A los buenos policías el valor se nos supone.
El joven agente esbozó una sonrisa de circunstancias, metió la mano dentro del bolsillo de su gabardina, la cerró en torno a la culata de su revólver y se dirigió con decisión, pero con pasos lentos hacia la casa cuya puerta iluminaba una bombilla sucia y de poco voltaje metida en un farolillo y colgado encima.
Flotaba humedad en el aire y el único sonido que se escuchaba en aquella calle vacía era el monótono rumor de los grillos. Olía, entre otras cosas que no se le ocurrió tratar de distinguir a tierra mojada, pues había estado lloviendo todo el día.
El taxista había apagado los faros de su vehículo y la visibilidad se había reducido hasta el punto de que solo procuraban algo de claridad unas farolas lejanas, espaciadas, cuyos luces formaban círculos de luz borrosa. El detective creía no sentir miedo. Llevaba años mentalizándose de que en el oficio que había escogido por vocación, la muerte podía acordarse de él cuando le viniera en gana.
Cruzó su mente un pensamiento que tuvo el poder de hacerle mostrar una mueca irónica. “Si tengo que disparar y joder la gabardina con un par de agujeros no me detendré, aunque es una lástima porque todavía podría durarme un par de años. Es de las buenas. Me costó una buena pasta”.
Detenido delante de la puerta de la vivienda inspiró hondo un par de veces. No tenía claro si esto le servía de algo. Era un ejercicio que se había acostumbrado a hacer. Quizás para su subconsciente fuera una especie de rito que favoreciera su buena suerte. La mayoría de las personas que se juegan la vida, como era su caso, caen fácilmente en la superstición. Apretó por fin el timbre con el pulgar de su mano izquierda, manteniendo la derecha con el arma cogida.
Tardó poco en aparecer un hombre corpulento. Tenía los ojos amarillos y lo miraron con la impasibilidad de un reptil. Pero lo más alarmante para el policía fue que en su mano derecha llevaba una Parabellum y le estaba apuntando con ella.
—Me han dicho que aquí se aloja una mujer llamada Maruja Pérez y me interesa hablar con ella.
—¿De qué quieres hablar con ella? —con voz gutural su interlocutor.
El policía tuvo el inmediato convencimiento de que le habían tendido una trampa.
—Maruja Pérez me prometió que si venía a esta dirección iba a darme información sobre quien mató a un compañero mío.
—Entiendo. Levanta tus brazos y pasa —la orden no pudo sonar más amenazadora.
—¿Es necesario que me apuntes con ese cacharro?
—Entra y calla —estaba mirando por encima del hombre del policía y sacó la impresión de que éste había sido tan temerario que había venido solo.
El joven detective obedeció. Inmediatamente, el otro le clavó en los riñones el cañón de su arma. Notó también que el olor reinante allí era a casa deshabitada por lo que considero que la habían alquilado recientemente. Entraron en un pequeño salón solo alumbrado por una lámpara de pie situada en un rincón de la estancia.
—Siéntate ahí en ese sillón y coloca tus manos encima de la mesa donde pueda verlas bien.
—¿Puedo hablar con la mujer? —obedeciendo de nuevo el visitante.
—Has sido un estúpido. Empleé a una amiga para hacerte acudir aquí.
—Comprendo. Fuiste tú el que mató a mi compañero.
—Sí, y ahora te voy a matar a ti.
—¿Por qué? Yo no te he hecho nada.
—¿No me reconoces? ¿De verdad no me reconoces? —inquisidora la actitud del tipo corpulento.
—Bueno, tu cara tengo la impresión de haberla visto yo antes —pretendiendo ganar tiempo el funcionario.
—Yo te refrescaré esa memoria de mierda tuya. Por culpa tuya y de ese cabrón de compañero tuyo me he tirado diez años preso. Y eso me lo vas a pagar ahora mismo.
—¡Dios! Ya sé quien eres. Mataste al hermano de mi amigo y también a él.
En aquel momento sonó un claxon.
—¿Qué ha sido eso?
—Mira por la ventana y verás que una docena de policías están apostados delante de esta casa.
El asesino volvió un momento la cabeza. Fueron un par de segundos que le bastaron al joven detective para ponerse de pie, cerrar su mano en torno a su revólver y disparar a través del bolsillo de su gabardina. El delincuente soltó un alarido de dolor seguido de otros cinco gemidos por las demás balas que el enfurecido policía fue metiéndole en el cuerpo.
El detective liberó un suspiro. El olor a pólvora llenó la habitación. Abrió la puerta y vio al taxista que venía con el bate de béisbol en sus manos. Le dirigió una mirada de admiración y afecto. Cada vez quedaba menos gente con sentido de la solidaridad.
—Gracias por la ayuda que querías prestarme. He solucionado satisfactoriamente el problema que tenía. Voy a llamar a la comisaría. Hace una bonita noche.
—Sí. Mañana no lloverá. Tienes la gabardina agujereada.
—Me he dado cuenta antes que tú. Es una pena. Esta gabardina podía haberme durado todavía un par de años. Soy un desastre. Mi mujer me lo dice continuamente.
—La mía tampoco tiene una buena opinión sobre mí.
Se miraron y encontrando cómico lo que acababa de decir, los dos hombres se rieron, más con nerviosismo que con alegría pues a corta distancia de ambos tenían un cadáver.
A continuación, el agente llamó a su jefe contándole que la misión había terminado cometiendo él una primera muerte desde su entrada, años atrás en el cuerpo. Se llevó una desagradable sorpresa al escuchar:
—El uso de la violencia tiene siempre consecuencias. Ya verás como algún abogado mafioso nos complicará la existencia.
—A mí la existencia me la complicará mi mujer cuando vea que vamos a joder el presupuesto de la semana teniendo yo que comprarme una gabardina nueva.
Cortó la comunicación. Los dos hombres se miraron y expresaron un mismo pensamiento a la vez:
—¡Todos los jefes son iguales!