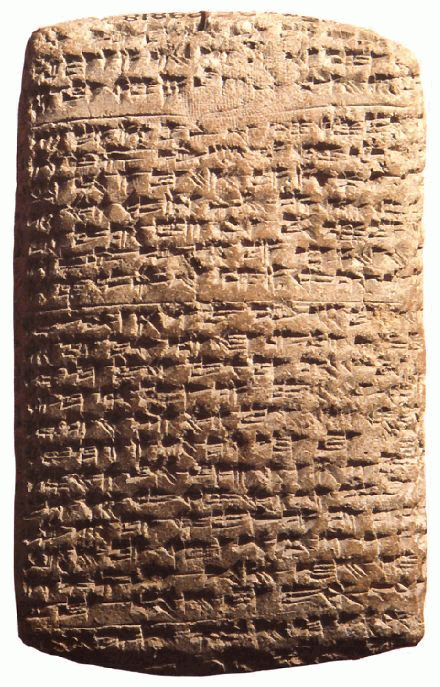HISTORIAS AMERICANAS ¿SOY FETICHISTA?
HISTORIAS AMERICANAS
¿SOY FETICHISTA?
Cierta mañana me encontraba en el servicio de caballeros de un bar de muy mala fama en pleno corazón de un barrio marginal del Bronx, lavándome las manos costumbre habitual en mí después de haberlas empleado en sujetar cierta parte muy apreciada de mi anatomía, cuando entró allí una mujer. Iba a comunicarle con marcada ironía que se había equivocado de lugar, cuando ella mirándome angustiada, me suplicó redondeados por el miedo sus bonitos ojos azules como zafiros, muy agitada su respiración:
—¡Por favor, caballero, ayúdeme a huir! Corro un gran peligro. Afuera en el bar hay dos hombres malvados que me quieren secuestrar.
La creí y me dispuse a prestarle mi colaboración. Debido a mi naturaleza quijotesca nunca he abandonado a una dama en apuros, y en aquel caso menos pues ella era joven, guapa y tenía bien proporcionadas todas esas formas femeninas que a los hombres, que no tenemos el gusto distraído, suelen excitarnos sobremanera.
Al fondo de los urinarios había una pequeña ventana. Decidido le dije señalándola:
—Escucha, princesa, si consigo abrirla, podrás escapar por ahí.
Los pestillos de cada lado de la ventana estaban bastante sucios y oxidados. Soy uno de esos tipos afortunados que cuando lo considero preciso puedo doblar mi fuerza habitual, siempre y cuando no se me exija emplearla en algún trabajo duro que no me ilusiona realizar.
Finalmente llevando a cabo un esfuerzo titánico mis musculosos brazos lograron levantar aquella maldita hoja acristalada hasta arriba del todo.
Ella que llevaba el pelo color cerveza sin espuma suelto y jugaba a soplarlo para que no le estorbara la visión, se había quitado sus zapatos de altos tacones finos como palos de chupa-chups, tuvo una nueva petición para mí:
—Tendrá que ayudarme a subir, caballero. La ventana está muy alta.
—Muñeca, yo te ayudo hasta a cruzar el firmamento subidos los dos en un avioncito de papel —ofrecí galante, mirando sus redonditos glúteos con el mismo placer que de niño me paraba delante de los escaparates de las pastelerías y emporcaba sus lunas con mis manos sucias de haber estado haciendo el pino, uno de mis más constantes alardes circenses de niñez.
La sujeté por la estrecha cintura y haciendo gala de brazos de gladiador la elevé hasta el hueco de la ventana abierta y cuando ella pasó por él cabeza, brazos y adorables conos mamarios, le coloqué generosas manos en sus entéricas retaguardias y le di un buen empujón. En esta bienintencionada maniobra por mi parte, a ella se le subió hasta las mismas ingles la falda cortita que vestía. Y mi vista como si fuera un cepillo de cariñoso terciopelo recorrió la totalidad de sus largas y bien torneadas piernas y al detenerse en el precioso tanga con puntillitas que ella portaba sentí un gozoso estremecimiento que me recorrió absolutamente todo incluidos los lujuriosos pensamientos. Ella con rapidez se deslizó hasta la calle.
Se le olvidó darme las gracias. Lo atribuí a la apurada situación en la que se encontraba. Me asomé por el hueco de la ventana. Ella, que se había bajado ya la falda, se perdía entre la gente, con sus bonitos zapatos en la mano y contoneando seductoramente las caderas.
Abandoné los servicios. En la barra había dos tipos malcarados, grades como castillos por los que habría apostado doble contra sencillo a que eran despiadados asesinos. Pasé por su lado silbando “Noche de paz” y gané la calle.
Es muy cierto lo que dicen, de que una imagen puede valer más que mil palabras. Yo he empleado bastantes menos en escribir esto y la visión de los muslos y ropa íntima de aquella hermosa mujer en apuros la tengo clavada en la retina desde hace varias semanas y ni se me borra, ni quiero yo que lo haga. Puede que todo se deba a que soy un fetichista y me resisto a admitirlo. Mi educación judío-cristiana puede que tenga mucho que ver con esta resistencia mía a cualquier realidad que pueda atentar contra algún pecado, ¡hay tantos!