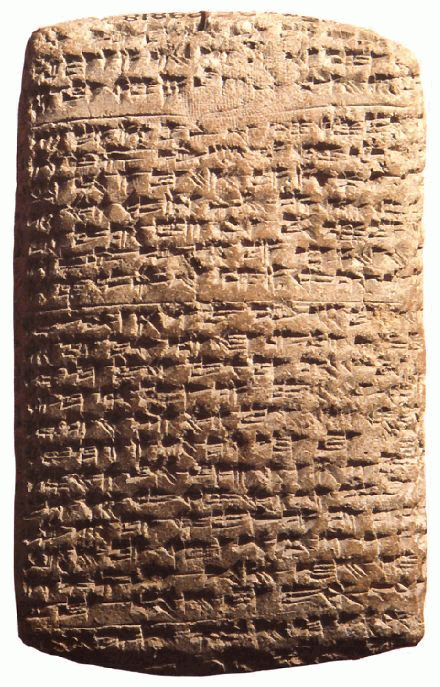EL MAL LLAMADO "PUENTE DE LAS POLLAS" ES EN REALIDAD EL PUENTE WESTMINSTER (SEGUNDA PARTE)

Copyright Andrés Fornells.
Tardé en volver a Londres doce largos años. Me llevó allí esta segunda vez el deseo de recuperar de nuevo todos los bellísimos lugares de esta apasionante ciudad que tanto había gozado en mi visita anterior.
Al año de haber estado yo con ella y compartido ardiente idilio en gimiente cama de matrimonio, Susan se casó con un lord. Me mandó una carta comunicándomelo y en la que tuvo además la amabilidad de asegurarme: <<Si tú hubieses llevado alguna intención de unir además de tu cuerpo al mío, el matrimonio, no habría yo dado el paso que he dado. Te deseo un futuro tan próspero como el que espero tener yo. No volveremos a vernos nunca más, ni vestidos ni mucho menos desnudos. Por mi casamiento me convertiré en Lady, título que llevaré con la máxima dignidad, orgullo y honor. Adiós para siempre, ex locura mía de desenfrenada juventud>>.
Por algunas revistas de las llamadas del corazón supe que Susan había tenido dos niñas y que su marido no era un tipo gordo, ni demasiado viejo, y, una amiga a la que le mostré las fotos que había en la ilustración, de Lord Materson y Lady Materson, comentó:
—“Joder, el tío ese encima de importante es guapo.
—“¿Más que yo?
—“Muchísimo más que tú.
—“Anda, ábrete de piernas y deja de decir tonterías.
La nostalgia me llevó, nada más dejar mi equipaje en la modesta pensión donde había reservado un cuarto individual pequeño, mal ventilado y con una barrera de bloques visibles desde su pequeña ventana, me eché a la calle. Eran las siete de la tarde y la noche había caído mostrando un cielo nuboso en el que un retal de luna asomaba sus cuernos siempre que las nubes le dejaban. Dejé para el día siguiente, o para cuando luciese el sol, el cachondeo de pisar en el Puente de las Pollas (Westminster para la gente educada y sensata) las figuras destacadas en blanco de este órgano masculino tan elogiado como denostado, dependiendo de quienes han sido favorecidos o perjudicados por él.
Un autobús de dos pisos, abarrotado al máximo, me llevó hasta Portobello Market. Nada más bajarme de aquel popular medio de transporte me rodeó una multitud en la que se mezclaban nativos con visitantes dejando en el aire su diferentes sonidos idiomáticos.
De pronto, una mujer joven que salía de un establecimiento se estrelló contra mí. Nos miramos, nos gustamos, sonreímos y ella dijo en la lengua de Abraham Lincoln:
—Perdón.
—Infinitas gracias porque siendo como eres, una diosa, has tenido la gentileza de chocar con un burdo mortal —le dije en mi buen inglés con acento imperdonable.
—No eres británico —afirmó ella riendo.
—Ni tú tampoco británica.
—Soy norteamericana.
—Yo soy español.
Me adelantó su mano. Yo la cogí con delicadeza y deposité un suave beso en su dorso. Ella se rio un poco más y añadió:
—Nueva York.
—No me sé esa canción de Sinatra, pero si tú quieres puedo cantarte otra de su repertorio.
—¿Sabes cantar? —sorprendiéndose.
—No sé, pero canto. ¿Quieres escucharme?
—Por supuesto que sí —entrando ella en el juego.
La tomé del brazo, la saqué de entre la abigarrada multitud y nos detuvimos delante de un establecimiento que estaba cerrado. Antes de darle libertad a mi modesto chorro de voz, la contemplé embelesado. Cubría su escultural figura un vestido de raso negro con una raja en el lado derecho, raja por la que asomaba un muslo de esos que, al verlo, uno que esté sano de juicio y de deseo piensa en una cama, la desnudez integral y hacer el amor hasta la total desintegración física. Caía ondulante, sobre los hombros de la chaqueta de pieles que llevaba puesta una cabellera rubio canario. Sus ojos eran increíblemente azules, increíblemente luminosos y su boca de labios gordezuelos, rojos como las llamas del infierno, merecían toneladas de abrasantes besos.
Abrí teatralmente manos y brazos y mostrando una expresión romántica y seductora comencé:
Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what life is like
On Jupiter and Mars...
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me
Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore...
(TEXTO TRADUCIDO POR MÍ AL ESPAÑOL)
Llévame volando hasta la luna. Déjame jugar con las estrellas. Déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte. En otras palabras, sujeta mi mano. En otras palabras, mi amor, bésame, llena mi corazón una canción. Y déjame cantar siempre que eres todo lo que anhelo, todo lo que venero y adoro).
Inmediatamente, se fue juntando gente a nuestro alrededor. Yo me fui creciendo. Se me disparó la imaginación y me convertí en ese fantástico personaje, Frank Sinatra, que sumaba al mérito de su extraordinaria voz tener amigos en todas partes, hasta entre los que las autoridades calificaban de chicos malos.
Pat y yo realizamos una escenografía extraordinaria. Ella me sonreía deliciosamente, seguía la melodía con elegantes movimientos de cabeza.
Cuando terminé la canción la abracé. Reímos los dos. La exquisita fragancia que desprendía su cuerpo me embriagó. Ella despegó sus pies del suelo y dimos dos vueltas, tan unidos como una pareja de siameses.
Cuando me detuve nos dimos un beso de película y recibimos los aplausos de nuestros admiradores, que debían de ser tan buenos desafinando como yo y eso los hermana conmigo, además de no haberme tirado tomates. Cualquier director de cine habría dado como apoteósico final de una película suya aquella escena nuestra. Que aquella desconocida y yo nos gustamos nada más vernos, resultaba tan evidente como que en el sol no nieva nunca.
—¿Cómo te llamas, Labios de Miel? —pregunté.
—Pat. ¿Y tú cómo te llamas, Sinatra Español? —respondió con parecida guasa.
—Andy. Oye, Pat, tengo unos cuantas monedas en el bolsillo que me parece están intentando rompérmelo. ¿Te parece bien que me deshaga de ellas invitándote a beber algo?
—Me apetece una cerveza —aceptó encantada.
Nos cogimos de la mano, y balanceando nuestros brazos echamos a andar. En la terraza de un bar vimos una mesa vacía y la ocupamos. Enseguida apareció junto a nosotros un camarero que debía tener la jubilación cercana. Pertenecía a la vieja escuela como demostraba la servilleta que llevaba prendida del cinturón. Con ella limpió la superficie de la mesa y con respetuosa amabilidad nos preguntó realizando una discreta reverencia:
—¿Qué les sirvo a los señores?
Le pedí dos cañas de cerveza y él se retiró. Pat y yo, sentados frente frente, nos registramos los ojos con evidente agrado.
—Cuéntame cosas de ti, Andy. ¿A qué te dedicas?
—Actualmente escribo cosas. Durante años la curiosidad me impulsó a ejercer varias profesiones. He trabajado de albañil, de pintor, de paseador de perros, de Caddy y de algunas cosas más. Lo más peligroso que he realizado ha sido hacer de extra en una película del Oeste que realizaron en Almería. En esa película me ponían en el lugar del actor principal y vestido como él, convertido en su doble galopaba en un caballo, me disparaban con una pistola de fogueo, yo fingía había sido alcanzada mi montura, y caballo y yo nos caíamos, rodábamos por el suelo. Los muy bordes del director y su ayudante me hicieron repetir la escena varias veces porque según ellos se veía muy claro que en mis caídas yo había tomado precauciones para no romperme la crisma.
A ella le entró la risa. Una risa franca, alegre, contagiosa. El empleado de la servilleta colgando nos sirvió las bebidas. Entrechocamos los vasos y nos deseamos salud. Creí que había llegado el momento de demostrarle que yo también sabía hacer preguntas indiscretas:
—¿A qué te dedicas tú, Pat?
—Actualmente ejerzo de detective.
—¿Detective de la policía?
—No, no, detective privado.
—¿Es peligroso en Norteamérica ser detective privado?
—Muchísimo. Más que en cualquier otra parte. En mi país todo el mundo tiene armas. En Texas hasta los niños muy pequeños las reciben para sus cumpleaños.
—¿También tú tienes armas?
—Claro. Tengo una Glock que llevo siempre conmigo y un Winchester desmontado que guardo en mi maleta.
—¿Llevas ahora esa arma en tu bolso? —señalándolo; pues ella lo mantenía encima de su regazo.
—Sí, siempre. ¿Quieres verla?
—No, no, podría verla también algún policía y buscarnos problemas. ¿Cómo fue que esas armas no te la incautaron en la aduana?
—Porque me la guardó todo el tiempo el piloto y me las entregó luego de pasar yo la aduana. Tengo un permiso especial para llevar armas, que me concedió el anterior presidente de los Estados Unidos, por haber sido yo guardaespaldas suya.
—Vaya, has sido una persona importante —genuinamente admirado.
—Yo he sido, soy y seré siempre una persona importante —expuso con manifiesto orgullo.
Con ella yo iba de sorpresa en sorpresa. Pues nada en su actitud me mostraba que pudiese estarme mintiendo. Desabrochó los botones de su chaqueta y quedó expuesta la parte superior de su vestido y la abultada forma de sus senos que calculé me llenarían las manos si llegaba el gozoso caso de que pudiera cerrarlas en ellos.
—Supongo que estás aquí de vacaciones.
—Puedes suponer lo que quieras —enigmática—. Tengo apetito —añadió cambiando de conversación. ¿Tú cenaste ya?
—No, no he cenado.
—¿Conoces algún buen restaurante muy bueno?
—Lo siento, preciosa, pero mi modesta cartera no me permite mayor despilfarro que el de una pizza o un fish and chips —sincero.
Ella soltó una de sus agradables carcajadas y dijo:
—Eso no es problema. En mi bolso llevo, además de la Glock unos plastiquitos que están eliminando, a pasos agigantados, el dinero de toda la vida.
—¿Significa eso que estás dispuesta a invitarme a cenar? —ilusionándome.
—¡Qué inteligente eres, lo has descubierto? —se burló abandonando, acto seguido, su silla.
Saqué del bolsillo las monedas que llevaba y las deposité en lo alto de la mesa. Le hice una seña al camarero añoso, cogí del brazo a la detective norteamericana y caminamos en dirección a la puerta.
—¿Tienes coche? —le pregunté.
—No, ¿y tú?
—Yo tampoco.
—Pues vamos a coger un taxi.
La tomé del brazo y fui abriendo, entre el gentío que nos rodeaba, paso para los dos. Pat me tenía fascinado. Podía, perfectamente, ser la heroína de una de mis novelas de acción. Era detective dentro de una de las ciudades más importantes y, seguramente, más peligrosa de Norteamérica y había sido guardaespaldas de un presidente norteamericano. Encontramos un taxi libre.
—Dile tú al taxista donde quieres que nos lleve.
—¿Cuándo puedes gastarte en una cena? —quise saber.
—Puedo llegar a un poco más de un millón de dólares.
Me desconcertó lo muy seria que lo dijo.
—¿Dónde los llevo? —preguntó el taxista un tipo obeso, impaciente y sin sonrisa.
—Llévenos al restaurante que usted llevaría a la persona que más quiere en el mundo, si a usted le hubiese tocado la lotería.
—A mi suegra la llevaría yo allí, si tuviera posibles —lo dijo tan serio que resultó creíble.
—Un sitio que sería bueno para su suegra, también lo será para nosotros —dije tirando también de cachondeo.
Pat aprobó con un movimiento de cabeza lo dicho por mí. Ocupamos los asientos de atrás. Se puso en marcha el vehículo.
—En cierta ocasión investigué el asesinato de una joven, y resultó que su muerte, disfrazada de caída desde una terraza, la habían organizado su marido y su suegra que llevaban tiempo siendo amantes y habían planeado librarse de la persona que les impedía ser plenamente felices.
—¿Quién empujó a la esposa? —quise saber intrigado, creyéndola.
—Perdona, no seguiré hablando de cosas desagradables. Cántame, bajito, otra canción de Sinatra. Por cierto, tú me gustas, como cantante y como persona, bastante más que él.
—Me encantan tus cumplidos.
Le puse una mano en la parte alta de su firme muslo, para inspirarme, para despertar mi parte más erótica-romántica. Y de mi repertorio que estaba lejísimos de las más de mil canciones que ese divo norteamericano grabó en su dilatada carrera, una canción cuya letra era muy apropiada para lo que ella y yo estábamos viviendo. Realicé los dos acostumbrados carraspeos y comencé a cantar:
Strangers in the night
Exchanging glances
Wond'ring in the night
What were the chances
We'd be sharing love
Before the night was through…
Something in your eyes
Was so inviting…
Something in you smile
Was so exciting…
Something in my heart
Told me I must have you…
TRADUCCIÓN ESPAÑOLA
(Dos extraños en la noche intercambiando miradas subyugantes. Preguntando a la noche sus posibilidades de compartir un idilio antes de que terminara la noche. Algo en tus ojos era tan tentador. Algo en tu sonrisa era tan excitante. Algo tan emocionante en tu sonrisa. Algo en mi corazón me dijo que serías mía).
Pat y yo nos pusimos tiernos. Ella escuchando y yo cantando. En la oscuridad del vehículo sus ojos azules y sus labios rojos brillaban cegadoramente tentadores. Dirigidos por un mismo deseo, su boca y la mía se unieron, se devoraron con la misma pasión que si no existiese, para nosotros, un mañana. Y mientras gozábamos el ardiente, jugoso combate de nuestras lenguas, llené mis manos con la arrogante turgencia de sus senos, y ella gozó tanto como gozaba yo comprobando que en mi garita había un soldado presto para entrar en combate.
—Qué auténtico eres, Andy —jadeó valorando la rápida reacción mía.
—Auténtico total soy yo. Pat, lo que tienes en tu mano no es ninguna prótesis.
Ahogó una risa lujuriosa y apretó su mano como se aprietan los tubos de pasta dentífrica cuando se quiere sacar parte de su contenido.
Cuanto más arrugadas teníamos nuestras ropas y más encendidos estábamos nosotros dos, y ella se había montado a horcajadas sobre mí con la más ardorosa de las intenciones, el desconsiderado taxista nos interrumpió diciendo con entonación malvada:
—Señores pasajeros, hemos llegado al restaurante. Me deben ustedes treinta y cinco libras, más la voluntad.
Nos arreglamos las ropas. Ella recuperó su bolso que había ido a parar al suelo. Pagó en metálico. No la regañé por su generosidad. Soy persona agradecida. Abandonamos el vehículo. Nada más pisar la acera ella me pidió:
—Un momento para que arregle lo que desarreglaste tú —elevó su falda hasta las ingles y devolvió su primorosa prenda interior al sitio donde estaba antes de que la desplazase yo.
El restaurante que teníamos delante estaba exageradamente iluminado. Entramos en él cogidos del brazo como si fuésemos pareja de toda la vida. Topamos enseguida con un tipo vestido de escarabajo. Era alto y mantenía muy tieso su cuerpo delgado. Iba muy repeinado y nos enseñó los dientes en una sonrisa más falsa que las marcas de los bolsos que venden en muchos Mercadillos.
Su boca babosa preguntó mientras sus rijosos globos oculares se centraban en mi divina acompañante:
—¿Los señores tienen mesa reservada?
—Los señores no tienen reservada mesa —le respondí mirándole malamente, como suelen mirar las personas celosas.
—Pues sintiéndolo mucho no puedo permitirles entrar porque están todas las mesas ocupadas.
La norteamericana abrió su bolso sacó un billete de cincuenta libras se lo metió en el bolsillo superior de su chaqueta, abrió un poco más su bolso para que aquel figurín viese la Glock que contenía (y que también pude ver yo) y mordiendo cada palabra que salía de su maravillosa boca le advirtió:
—Escucha, mofeta de cloaca, pertenezco a la CIA. Encuentra enseguida una mesa para nosotros dos o esta noche, cuando termines tu trabajo, conseguiré que te cagues de miedo.
Estuvo tan convincente y amenazadora que me impresionó hasta a mí, que no era el amenazado. Aquel menda palideció hasta el punto de dar la impresión de que toda la sangre de su cuerpo se le había marchado, repentinamente, de vacaciones.
—Esperen un momento, por favor —dijo con la chispita de voz que el miedo le había dejado.
Se alejó de nosotros tambaleante, llegó junto al maître que se movía tan tieso como un Mariner bajo las órdenes de ese viejo actor Cliff Eastwood, y los dos hombres hablaron oído contra oído.
—Eres terrible, Pat —dije adorándola.
—Me revientan los hombres hormiga que se creen grandes osos —guiñándome el mar de su ojo derecho.
Regresó enseguida el tipo vestido de escarabajo y nos dijo:
—El maître está montando para ustedes una mesa en zona de tránsito, y nos avisará dentro de un minuto.
—Buen chico —dijo la bellísima estadounidense empleando el mismo tono que habría usado si se hubiese dirigido a un perro, y acto seguido le metió otro billete de cincuenta en el bolsillo.
Aquel sujeto, que se estaba forrando, sin haber hecho otra cosa que aceptarnos como clientes, realizó media reverencia al tiempo que nos mostraba, al completo, sus bien alineadas herramientas de masticar. La sangre de su cara podía apreciarse, claramente, estaba regresando de sus vacaciones.
La mesa estuvo lista en un santiamén. Se encontraba cerca de la puerta que para entrar y salir de la cocina empleaban los camareros.
—¿No tenéis otra mejor? —protestó Pat al jefe de sala frunciendo esos generosos labios suyos que yo tanto ansiaba devorar de nuevo.
Intervine.
—Está bien, mi amor. Cerca de la puerta que da a la cocina disfrutaremos, cada vez que la abran, de los deliciosos aromas que desprenden los manjares que están elaborando allí dentro.
Gracias a que yo había visto dos o tres películas en las que actuaban galanes norteamericanos famosos, supe imitarles arremetiendo la silla a mi acompañante en cuanto ella colocó encima sus voluptuosas nalgas que, minutos antes, habían llenado mis manos ávidas y lujuriosas.
Ella agradeció mi detalle peliculero, llamándome gentleman hispano. El estirado y falsamente risueño jefe de sala nos entregó unas cartas de plástico imitación piel, que llevaba escrito en cuatro idiomas lo que servían allí.
—¿Quieres aconsejarme algo? —me consultó ella.
—Lo que tú elijas comeré yo. Tengo un estómago a prueba de bombas. Cierta vez que estaba muy hambriento me comí una granada de mano y ni se me indigestó a pesar de haber explotado dentro de mí.
Premió ella mi original comentario con su divertida risa entreabriendo sus coralinos labios de los que yo continuaba estando sediento. Al estirado maître, Pat le pidió duplicase: ostras de primero y, de segundo, cordero asado. Para acompañar nuestra comida pidió una botella de vino de California llamado Harlan Estate, y de cuya existencia era yo totalmente ignorante. Dos minutos más tarde el sumiller abrió la botella, escanció un poco en mi copa y quedó esperando mi veredicto. Viéndolo tan ceremonioso decidí fastidiarlo comentando, severo:
—Este vino no es, ciertamente, de una de las mejores cosechas, pero como tenemos un día magnánimo realizaremos el sacrificio de beberlo.
—Lo siento, señor, pero yo estoy encargado solo de servirlo, no de comprarlo.
—Lo comprendemos, tienes cara de persona inocente.
Mostrando alivio, él vertió en nuestras copas cierta cantidad del elixir favorito del dios Baco. Pat y yo chocamos las copas y bebimos. No entiendo nada de vinos. No lo encontré malo, puedo decir en su favor. Tardaron muy poco en servirnos. Pat y yo dejamos de tontear con nuestras manos por debajo de la mesa. Las ostras, debido a lo poco habituado que estoy a consumir ciertos tipos de exquisiteces, no consiguieron enloquecer de gusto a mi proletario paladar.
Como es lógico, Pat quiso saber cosas sobre mí. Me preguntó si tenía pareja. Le respondí que no.
—Encuentro raro que un hombre tan seductor como tú no tenga una mujer compartiendo cama o cualquier otro sitio menos cómodo, cuando el deseo apremia —juzgó.
—Seguramente he estado esperando a que llegases tú a mi vida —Inclinándome hacia adelante, alargando una mano por debajo de la mesa y apretándole un muslo.
—¡Qué sinvergüenza eres! —rio complacida alcanzándome una mano suya, también por debajo de la mesa, al que yo no tenía dormido del todo.
—¿Vives solo?
—Tan solo como la luna antes de que vosotros, los norteamericanos, tuvieseis la desvergüenza de violarla. ¿Y tú, vives sola o acompañada?
—Comparto la vida con mi fiel Glock. No siempre, claro —guiñándome un ojo y acompañando este gesto con un seductor movimiento de labios.
—Yo comparto mi vida con un osito de peluche al que le falta una orejita. Cuando hablo con él tengo que repetirle las cosas porque oye mal.
Rompimos a reír los dos demostrando no preocuparnos seriamente lo anterior a nuestro encuentro. Aunque su sabor no me había maravillado, al poco tiempo de haber consumido los moluscos empecé a sentir sus efectos afrodisiacos con un cierto ensanchamiento en la tela de mis pantalones.
Nos sirvieron las chuletas de cordero. ¡Dios qué maravilla culinaria! Estaban para chuparse los dedos. Menos diestro que mi anfitriona con los cubiertos, cuando ellos no me funcionaron lo bien que yo necesitaba, comí las chuletas con la más diestra ayuda de mis dedos. Pat se rio y, a continuación, se divorció de los cubiertos y me imitó.
—¡Eres una absoluta diosa! —reconocí.
De pronto, dentro del bolso que mantenía todo el tiempo encima de su regazo se inició una sorda vibración. Ella lo abrió, sacó un teléfono móvil y leyó el mensaje que acababa de llegarle. Mostró contrariedad frunciendo los arcos de sus bien dibujadas cejas. A continuación, tecleo una rápida respuesta y guardó el aparato.
Me resultó inevitable no ser indiscreto:
—¿Malas noticias quizás?
Pat ignoró mi pregunta, quedando profundamente pensativa. Preocupado, guardé silencio también.
A nuestro alrededor sonidos de voces, de cubiertos activos y, a través de los altavoces ocultos, música suave, relajante. Transcurridos unos pocos minutos interminables, la mirada de Pat me buscó. Le sonreí y devolviéndome la sonrisa ella comentó:
—Exquisito todo ¿verdad?
—Inmejorable todo.
Ella plegó la servilleta y la dejó encima de la mesa. La servilleta mía se me había caído al suelo y la recuperé.
—¿Estás bien, Andy? —como si repentinamente le preocupase mi estado de ánimo.
—Estoy tan bien como Adán con Eva antes de aparecer la serpiente de la discordia. Contigo estoy en la gloria. ¿Y tú?
—Divinamente.
Posó sus manos encima de a mías y cambiamos caricias. El maître vino a interesarse sobre si la cena había merecido nuestro agrado. Elogiamos lo que merecía plenamente ser elogiado. Un camarero nos dejó la carta de los postres. No llegamos a abrirla. Pat me preguntó algo que me excitó sobremanera:
—¿Terminamos la noche en tu habitación o en la mía?
—Mejor en la tuya. Allí te sentirás tú más cómoda.
Ella con un gesto elegante llamó la atención de un camarero que teníamos cerca y le pidió la cuenta. Nos la trajo el maître. Pat pagó con una tarjeta de crédito. Salimos a la calle igual que habíamos entrado: cogidos del brazo. Nos acribillaron las luces del tráfico. El olor a combustible quemado lo cambiamos por los aromas culinarios del interior del restaurante, y el ruido de los coches por la música romántica dejada atrás. Nos metimos en un taxi. Pat le dijo a la conductora, una mujer todavía joven, gorda y de sonrisa simpática, el nombre del hotel donde debía llevarnos.
Nos sentamos en el asiento de atrás. Aprecié enseguida que las ostras le habían hecho a la norteamericana el mimo efecto que a mí. El vehículo se puso en movimiento, y Pat y yo también. Golosos nos comimos la boca el uno al otro y viceversa. Nuestras manos acariciaron, investigaron, sobaron, las protuberancias erógenas que pertenecían al otro. Me encontré con una fina tela llena de encajes en mis manos. Se escuchó deslizar un zip, y un prisionero ansioso de libertad quedó libre. Pat y yo mezclamos nuestros jadeos y nuestros gemidos de placer.
La conductora pareció no querer escucharnos, pues elevó el sonido de una balada que en su radio se mezclaba con información que daba la central de su compañía de taxis. Pat y yo no pudimos culminar lo que tan entusiásticamente estábamos haciendo porque el taxi frenó de golpe y la voz socarrona de la taxista nos anunció:
—Fin de trayecto. A media docena de pasos tienen la entrada al hotel.
—Ayúdame a encontrar mis bragas. Son mis favoritas —me pidió Pat en voz baja descabalgándome y devolviendo a su sitio el sujetador que yo no había sabido soltar del todo.
Uno de sus pezones enhiestos como los piporros de los biberones rozó mis labios. Lo dejé escapar lamentándolo. Cerré la cremallera de mis pantalones, no sin cierta dificultad. Encontré su diminuto prenda íntima.
—La tengo —dije.
—Guárdala mientras pago la carrera.
Me cupo fácilmente en un bolsillo de mis pantalones. Bajamos del coche. Pat debía haberle dado una buena propina a la profesional del volante, pues nos deseó en un tono socarrón:
—Que los señores pasen una buena y feliz noche.
Le respondimos con nuestras carcajadas divertidas. En la recepción había un hombre que debía andar cercano a la jubilación. Apenas brillaron sus ojos cuando Pat le pidió la llave de su habitación. Compartimos el ascensor con una pareja de ancianas. Nos sonrieron y nosotros les devolvimos la sonrisa. Pat estaba tan salida que se colocó delante de mí para que ellas no vieran que doblando un brazo hacia atrás había apresado mi exaltada propiedad. Una de las viejas nos preguntó:
—¿Saben si mañana hará buen tiempo? Nos hemos apuntado a una excursión que visitará Stonehenge.
Para procurarles contento a los dos puretas, les aseguré sin tener al respecto conocimiento ninguno:
—Mañana lucirá un sol tan espléndido que reventará las piedras.
—¡Qué bien! Muchas gracias. Buenas noches.
Dando muestras de contento, se bajaron una planta antes que la nuestra.
—Pat, la noche tendremos que pasarla buena para no decepcionar los deseos de esas dos bondadosas ancianas.
—La pasaremos buena, seguro —afirmó ella, sin soltar lo mío encerrado en su mano.
Entramos en la lujosa habitación. Yo cerré la puerta con el pie. Mi excelente olfato apreció que entre los buenos olores que flotaban en el aire de la estancia destacaba la deliciosa fragancia que usaba Pat.
Como si ella y yo lo hubiésemos acordado telepáticamente, empezamos a quitarnos la ropa como si dependiera de lo rápido que lo hiciésemos, el ser admitidos o no en un club de nudistas. Ella terminó antes que yo. No me dio apenas tiempo para gozar de su impactante belleza, pues se metió velozmente en el cuarto de baño. Me reuní de inmediato con ella y debajo del chorro de agua caliente conque nos bañaba la alcachofa comenzamos a acariciarnos con el mayor de los entusiasmos.
Su piel, era pura seda y tenía en su totalidad un bellísimo color canela. Esto, me contaría ella más tarde, se debía a que frecuentaba un solárium exclusivamente para mujeres. Allí tomaban el sol, desnudas, y también conseguían acelerar el bronceado con aparatos de radiación ultravioleta.
No quisimos ni pudimos frenar el bestial deseo que nos acuciaba. Nos unimos bajo la catarata de agua de la ducha, después de habernos enjabonado los cuerpos. No llegamos hasta el final. Consideramos aquello un ejercicio preliminar. La apoteosis la guardamos para la cama. Los dos teníamos pleno conocimiento de que la fuentecilla de los hombres no se recarga como la tinta de las plumas estilográficas y hay que procurar racionarla.
Una vez secos, ella se tendió de espaldas en la cama mirándome con ojos febriles. Las piernas levemente entreabiertas mostrándome su flor de pétalos rosados y rodeada de ensortijado vello dorado. Será todo lo higiénico que sus partidarios quieran, una rajita rasurada, pero yo la comparo a una maceta sin sus ornamentales flores. Seré yo todo lo primitivo que quieran juzgarme los supermodernos, pero sobre gustos cada uno tenemos el nuestro.
No descubrí hasta entonces que ella tenía una cicatriz que medía varios centímetros, a corta distancia de su cadera derecha.
—¿Qué te ocurrió? —me interesé señalándola.
Por un instante, la sonrisa se le borró.
—Cuando trabajaba de guardaespaldas del presidente de mi país recibí un balazo que buscaba el cuerpo de él. Posiblemente, le salvé la vida.
—Joder qué valiente eres —manifesté realmente admirado.
Ella descartó mi elogio con un gracioso movimiento de sus manos.
—Es mejor serlo, que no serlo. Las valientes mueren una sola vez, los cobardes mueren de miedo muchas veces más, lo cual es bastante peor. Anda, ven, muéstrame todo lo cariñoso que sabes ser.
Yo sentía por esta mujer, además de gran deseo, gran admiración. Me arrodillé entre sus fuertes piernas, vencí el cuerpo hacia adelante y le di un montón de pequeños y cálidos besos a su cicatriz. Mi acción la conmovió profundamente. Lo noté en su forma de acariciarme la cabeza y en sus sonoros suspiros. Se ganan mi afecto incondicional las personas que poseen sentimientos genuinos. Soy, enteramente, un sentimental disfrazado de desvergonzado.
Y como me quedaba muy cerca aproveché para ir bajando, dejando por el camino regueros de besitos. La sentí abrirse mucho más de piernas. Ni siquiera uno que fuese menos experto que yo habría ignorado lo que ella estaba deseando desesperadamente le hiciera. Y yo le hice lo que toda ella me demandaba. Metí mi dardo caliente y húmedo entre sus rizadas hebras de oro, habiendo mis dedos abierto el estuche donde se encierra el tesoro femenino. Digo tesoro femenino con toda justicia, pues hay mujeres que cotizan muy alto el permitir a los varones disfrutarlo un ratito, o periodos muy prolongados de tiempo.
Y Pat empezó a decirme cargada de ternura la voz:
—Oh, baby, yes. Baby, yes. Go on, please. Go on… It´s so delicious.
Despacio, fui elevándole, paulatinamente el termómetro del placer. Sus sedosos muslos frotaban cálidamente ambos lados de mi cara. Conseguí que el camino hasta el éxtasis lo recorriera ella gozando intensamente cada segundo que transcurría.
Pat lo agradecía articulando sonidos que saben expresarlo todo sin el lenguaje inteligible de las palabras. Yo estaba consiguiendo enloquecerla de placer. Me agarró con fuerza la cabeza temiendo pudiera yo cometer la crueldad de abandonarla antes de que ella llegase al delirio total.
Cuando la dinamita del éxtasis la desintegró en miles de partículas gozosas, lanzó un grito poderoso, convulsionó violentamente su cuerpo durante un breve periodo de tiempo y después quedó rendida, jadeante, momentáneamente saciada. Permanecí junto a ella, una mano sobre su estómago, acompañándola con este gesto, manteniéndome unido a ella mientras iba recuperando el aliento perdido.
Cuando su respiración se normalizó comencé de nuevo a acariciar todo su cuerpo con manos que, en momentos de intensa sensualidad transformo en abrasante terciopelo. Yo estaba bien preparado para morir matando. Me tumbé de espaldas en el centro de la cama y le pedí:
—Colócate encima de mí, preciosa. Tengo un diluvio de esencias para regalarte.
Rio encantada. Colocó un pie a cada lado de mis caderas y fue doblando sus rodillas. Cuando estaba casi del todo en cuclillas, sus dos manos dirigieron mi exaltación al vértice de su bellísimo cuerpo. Y entonces, muy despacio, recreándose, me fue introduciendo en el estrecho, lubricado, oloroso pasadizo suyo. Y cuando me tuvo en lo más hondo de su cárcel de los máximos placeres suspiró gozosa, estrujándome. Ella apoyó sus manos planas sobre mi torso, dobló su cuerpo hacia adelante y puso al alcance de mi boca sus pechos balanceantes, con sus puntas tiesas, invitadoras. Cerré mis manos en sus palpitantes conos. Los apreté, lamí, succioné como un sediento en pleno desierto. Sus gemidos de placer y los gemidos míos formaron un coro divino, excelentemente conjuntado.
Rotaron sus caderas rítmicamente. Su encendida, jugosa flor me llevaba hasta lo más profundo, luego me permitía un poco de libertad para de nuevo llevarme hasta lo más hondo. Logramos hacerlo durar y durar hasta que nuestra naturaleza refrenada por nosotros fue derrotada por el devastador sunami que derribó la muralla de nuestra resistencia y nos arrastró hacia el océano mágico donde se muere de intenso placer.
Jadeantes, sudorosos, Pat y yo permanecimos unidos, vagando juntos por las praderas sublimes de los polvos perfectos. Durante más de dos horas hicimos el amor en varias posiciones diferentes, consiguiendo en todas ellas las altas cotas de placer que perseguíamos. En nuestras batallas sexuales salíamos vencedores los dos, tanto cuando regalábamos máximo placer, como cuando lo recibíamos.
Finalmente, nos dimos por saciados. Habíamos agotado nuestras fuerzas. Nuestras miradas, al encontrarse, mostraban reconocimiento, saciedad, y cansancio. Habíamos gastado todas la pólvora existente en nuestro bien provisto polvorín.
—Eres una diosa, Pat.
—Y tú un dios, Andy —me devolvió el cumplido.
Apagué la luz y los dos nos entregamos a un descanso muy merecido. Nuestro descanso fue breve. La ardiente norteamericana demostró poseer mayor facilidad de recuperación que yo. Dos manos suaves y calientes se adueñaron del soldado dormido y una boca húmeda y acogedora tardó muy poco en darle el tratamiento que lo puso bien firmes. Y durante un tiempo, el soldado aguantó valientemente, sin rendirse, las profundas succiones que recibía. Le devolví la gentileza y bebí del delicioso cáliz de Pat hasta la última gota.
Y nos dormimos. De nuevo durante muy corto periodo tiempo. Esta vez ella me despertó de un modo mucho menos agradable, sacudiéndome. Había encendido la luz de la mesita de noche y la del techo también. Parpadeé cegado por la claridad que hería mis ojos.
—¿Qué ocurre? —quise saber.
—Lo siento, mi amor, pero te tienes que marchar inmediatamente —exigió, apremiante.
—¿Te has cansado de mí? —mosqueado por su inesperada, brusca conducta.
—No es eso, mi amor. Quizás existiera la posibilidad de que yo no me cansase nunca de ti, pero tengo el tiempo justo para ducharme, hacer la maleta y pedir un taxi que me lleve al aeropuerto.
Mientras me decía esto comenzó a recoger mis ropas del suelo.
—Cuando estábamos cenando me dijiste que te quedaban cuatro días más de vacaciones —le recordé ofreciendo resistencia.
—Ciertamente. Pero cuando estábamos en el restaurante recibí la apremiante petición de parte del máximo mandatario del Capitolio pidiéndome reunirme con él lo más pronto que pueda. Un anónimo fiable le ha advertido que existe dentro de su staff un topo encargado de matarle, y es de la máxima urgencia que yo descubra quien es, antes de que ese infiltrado pueda atentar contra la persona que en este momento ostenta la categoría de máxima autoridad de mi país.
Totalmente perplejo, escruté su rostro todavía acalorado. Ella mantuvo su impertérrita seriedad. Aunque me resultaba difícil, la creí. Si fuera su intención deshacerse de mí le habría bastado con decírmelo. En ningún momento había habido hipocresía por parte de ninguno de nosotros dos.
—Joder, qué mierda —me quejé.
—Lo siento, Andy, yo estoy tan disgustada como tú. Hay una organización extranjera, especialmente, que es una continua amenaza para los Estados Unidos.
—Supongo que te refieres a la Unión Soviética —pues a pesar de mi desinterés por la política conozco que esas dos potencias han sido enemigas desde la noche de los tiempos.
—Vete ya, Andy. Por favor. No me hagas perder un segundo más. Mi ayudante me ha reservado billete en el próximo vuelo a New York. Y he de darme mucha prisa para no perderlo.
La creí. Los que utilizamos la mentira cuando nos conviene, descubrimos de inmediato al que nos miente, y Pat no me estaba mintiendo.
—Me doy una ducha rápida y me voy —propuse.
—Ni un segundo más te quiero aquí, Andy —severa, al borde del enojo, colocándome contra el pecho mis ropas. Recogió mis zapatos del suelo y los dejó junto a mis pies.
—Vale, vale.
Me senté en la cama. Ella me ayudó a vestirme. Cuando terminé de ponerme el calzado la cogí por los hombros y mirándola con ojos que no mentían le dije:
—Jamás podré amar a nadie como te amo a ti, Pat. Tenlo siempre presente por si te sirve de algo.
Mi espontánea confesión logró conmoverla.
—Tampoco yo amaré a nadie como te amo a ti, Andy. Volveremos a vernos. Dame el número de tu teléfono móvil.
Le dije despacio las cifras y le pedí el número del móvil suyo. No quiso dármelo alegando:
—No puedo. Mi móvil es secreto. Yo te llamaré.
Me había cogido del brazo y tiraba de mí hacia la puerta.
—No te has apuntado el número de mi móvil —evidencié.
—Lo he guardado en mi memoria. Tengo una memoria extraordinaria.
Habíamos llegado a la puerta. Pat la abrió. La encerré en mis brazos y mi boca buscó la suya. Compartimos un beso apasionado, violento. Luego ella me empujo hacia el pasillo.
—Ojalá el destino nos junte de nuevo —dije.
No me contestó. Cerró la puerta dejándome fuera de su vida. Quedé un momento parado, desolado. Me sentí igual que debieron sentirse Adán y Eva cuando el ángel de la espada flamígera los echó, a patadas, fuera del paraíso del que ellos de ninguna manera querían marcharse.
Fui en busca del ascensor. Sentía cansancio y tristeza. Cansancio por haber amado hasta la extenuación a la mujer más hermosa de cuantas habían tenido sexo conmigo; y tristeza porque pensé que jamás la volvería a ver.
Una vez en mi pobre habitación me quité la chaqueta. Noté que abultaba uno de sus bolsillos. Metí la mano y encontré un puñado de billetes. Sin duda alguna estos dólares Pat los había metido allí.
Este hecho me conmovió hasta las lágrimas. Era la primera vez, en mi vida, que una mujer me pagaba por haberle hecho el amor. Y deseé con toda mi alma que se me presentase la ocasión de agradecérselo de la manera que, seguramente, a ella más le gustaría.
Querido lector, si te ha gustado este modesto relato mío, quizás te guste leer alguna de mis novelas. La última de ellas se llama: CUANDO LAS OLAS SIEMBREN GUIRNALDAS DE ESPUMA, y quedó Finalista del III Concurso Literario APROGC 2022. Disponible en https://amazon.es/dp/B0BRC7B3CF