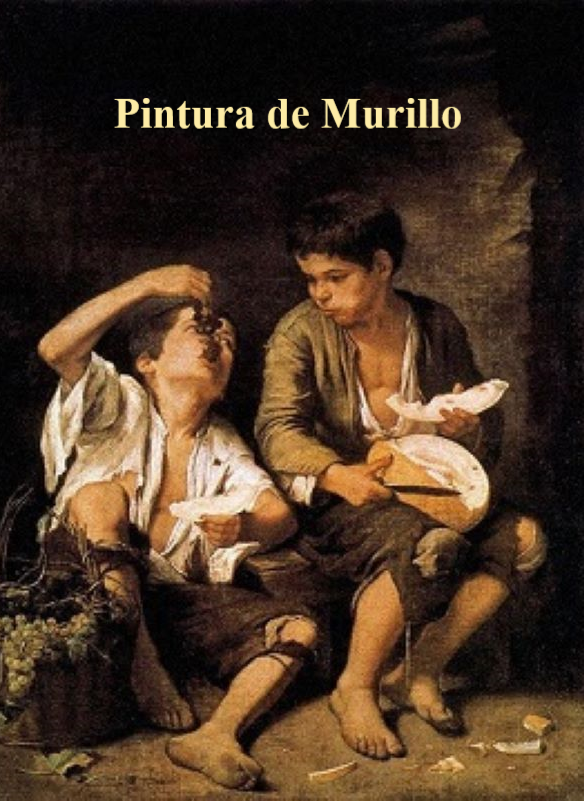EL DÍA QUE SORPRENDÍ A MI ABUELO SILVINO LLORANDO (VIVENCIAS MÍAS)

EL DÍA QUE SORPRENDÍ A MI ABUELO SILVINO LLORANDO
(Copyright Andrés Fornells)
Voy a escribir hoy sobre un entrañable recuerdo lejano. Hubo un tiempo en que siendo yo niño, mi casa estaba llena de personas que teníamos en común, muy especialmente, que nos amábamos todo lo que la buena gente, que lleva la misma sangre, puede amarse entre sí.
Este recuerdo que voy a compartir con quienes deseen leerlo, ocurrió una tarde en que salí al pequeño patio que teníamos en aquella modesta y vieja vivienda alquilada al señor Blas, amigo de juventud de mi abuelo Silvino, hombre tan desprendido y comprensivo que, cuando pasábamos un par de meses sin pagarle el alquiler, en vez de atosigarnos, nos decía compadecido de nosotros:
—Andáis muy jodidos últimamente, ¿verdad?
Nosotros le decíamos las causas de la demora que podían ser varias: una inesperada visita al médico, haberse quedado sin trabajo mi madre o haberme ella comprado unos pantalones nuevos porque a los que llevaba puestos no le cabían más remiendos y, encima, se me habían hecho tan pequeños que me estrangulaban los muslos.
Perdón por haberme desviado del objetivo principal de este relato. Vuelvo a lo del patio. En el patio teníamos media docena de macetas y un melocotonero que, el primero año que dio frutos dio dos melocotones preciosos y, como nosotros éramos cuatro, tuvimos que partirlos por la mitad para que todos nosotros pudiésemos disfrutar su prodigioso regalo. Al patio le daba sombra la pared lisa y alta de un almacén de grano, cerrado hacía años. A la sombra de esa pared le gustaba a mi abuelo sentarse y, con sus vetustas gafas montadas en su nariz ganchuda, de lobo de mar, entretenerse leyendo alguno de mis tebeos.
La tarde a la que hago referencia, mi abuelo estaba quitándole espacio a la bailona silla de anea suya, tenía el cómic en lo alto de sus piernas aquejadas de artrosis, las gafas en su mano derecha y ésta colgando de su brazo caído con desmayo. Esta escena la había visto otras veces, pero lo que no había visto nunca antes fue a mi abuelo llorando.
A mí, observando como esas gotas redondas, transparentes, resbalaban por sus arrugadas mejillas, a las que miles de soles y vientos durante su prolongada vida de pescador habían barnizado con el color del cuero, me produjo una pena tan honda, que mis ojos se llenaron de humedad. Me acerqué inmediatamente hasta él, y le pregunté preocupado, solicito, entristecido:
—¿Qué te pasa, abuelo? ¿Por qué lloras? ¿Te sientes mal?
El me miró con esa mirada suya, sabia, cansada, tierna.
—Me siento fatal, nene —confesó con voz entrecortada.
—Voy a decírselo inmediatamente a madre para que llame al médico —decidí de inmediato.
—No, nene. El médico no puede hacer nada por mí. Nadie puede hacer nada por mí.
Yo ya tenía el llanto asomado a los ojos y con voz estrangulada le dije:
—Una buena medicina te curará, abuelo. Hay medicinas para todo. Suele decirlo todo el tiempo el señor Maldonado, el boticario.
Él alargó hacia mi cabeza la mano que no sostenía las viejas gafas, y yo me arrodillé delante de él para facilitarle me acariciase la cabeza, algo que a él le gustaba hacer y a mí me gustaba todavía más me hiciese.
—Nadie puede ayudarme, hijo. Nadie puede devolverme lo que me han robado.
—¿Qué te han robado, abuelo? —quise saber, considerando que sería algo valioso sentimentalmente para él, pues carecía de cosas de valor, ya que ni reloj tenía, y la medalla de oro de la Virgen del Carmen, que se compró en su juventud para que le protegiera en el mar, la había empeñado, y la misma suerte habían corrido la pulsera de la abuela y el bonito anillo de casada de mi madre, cuando la larga enfermedad de ella nos acabó de arruinar.
Él tragó saliva. Dejó escapar un suspiro que sacó de lo más hondo, de ese recóndito lugar donde nos anida el alma y confesó:
—Me han robado la primavera, nene.
Yo sentí repentino alivio. Y a pesar de la gravedad con que lo dijo, pensé que él bromeaba, y me reí.
No bromeaba mi abuelo Silvino. Lo dijo muy en serió: murió el invierno de aquel otoño en que él supo le habían robado la primavera próxima.
Hay personas que, por lo modestas y sencillas que son, no reparamos en todo lo grande que es su sabiduría. Mi abuelo Silvino era una de ellas.