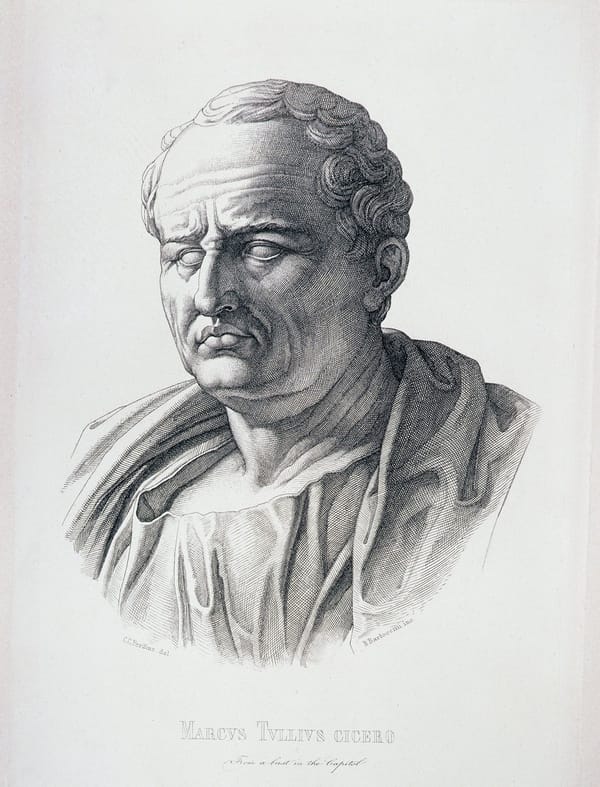EL DESTINO VISTE DE NEGRO (RELATO NEGRO)

EL DESTINO VISTE DE NEGRO
(Copyright Andrés Fornells)
Un hombre vestido completamente de negro se hallaba sentado en el oscuro sofá de un pequeño salón. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y mantenía todo el tiempo sus labios apretados formando una línea horizontal. Su enfebrecida mirada iba del hexagonal reloj colgado de la pared, a la reluciente pistola situado encima de la mesa junto al vaso de güisqui.
Bebió un sorbo. Sentía su lengua tan seca como la suela de un zapato expuesto al sol. Ester le había acostumbrado a beber este licor. <<Al principio no te gustará, pero si te habitúas comprobarás que es la mejor de todas las bebidas alcohólicas. Te reconforta>>.
El hombre de negro se recreó una vez más recordando la primera vez que vio a Ester. Él se hallaba en el restaurante El Romeral cenando con su buen amigo Marcelo. De pronto éste le advirtió, excitado, bajando la voz:
—Alberto, vuelve con disimulo la cabeza a tu derecha. Una rubia, que deslumbra de tan guapa, acaba de llegar.
Él, escéptico, pues consideraba que su amigo caía demasiado fácilmente en la admiración, giró la cabeza y al fijar sus ojos en la recién llegada experimentó un auténtico impacto visual. La mujer indicada por su amigo era joven y extraordinariamente hermosa. Esbelta de cuerpo y elegante de movimientos. Sus cabellos color oro viejo, suavemente ondulados. le caían en cascada sobre los hombros. Llevaba puesto un ajustado vestido de raso negro y un chaquetón de pieles. Rodeaba su esbelto cuello un collar de perlas blancas. Por mantener ella en aquel momento la cabeza baja, Alberto no pudo verle los ojos, pero sí pudo apreciar que el resto de sus facciones eran muy bellas. Su acompañante le ayudó a librarse de su chaquetón.
—Por una mujer así merecería la pena jugarse la vida —dijo, apasionado.
El mâitre había ofrecido a la pareja una mesa cercana a la de ellos.
—¿Te has fijado en su acompañante? ¡Qué pedazo de bestia el tío!
El hombre que iba con la beldad rubia parecía un gorila gigantesco con sus dos metros de alto y la anchura corporal de un frigorífico industrial. Su faz simiesca tenía la expresión feroz propia de los individuos violentos y peligrosos.
—¿Qué habrá visto ella en ese monstruo? —sorprendido.
—Pasta, amigo mío. Ese tío estará podrido de dinero —aventuró Marcelo.
A partir de aquello momento Alberto, fascinado, manteniendo su cuerpo un tanto ladeado, estuvo todo el tiempo pendiente de aquella mujer. Ya había podido apreciar que sus ojos poseían un hermoso color azul.
Ella se mostró poco habladora. Respondía con monosílabos, y de vez en cuando mostraba una sonrisa estereotipada.
Alberto, por primera vez en su vida experimentó el fenómeno de borrársele la percepción de cuanto le rodeaba y quedar todos sus sentidos centrados en ella, que ignoraba la persistente fuerza de su mirada. Hasta que finalmente pareció captarla pues durante la brevedad de un segundo las celestes pupilas femeninas encontraron las suyas. Fue tan rápida e inexpresiva la mirada de ella que Alberto dudó se hubiese realmente fijado en él.
Esto no volvió a suceder. Y a Alberto le dolió porque una irresistible, arrolladora obsesión por ella lo saturaba desde el instante mismo de haberla visto.
Alberto tardó varios meses en conseguir averiguar su nombre y su domicilio. Luego de seguirla a prudente distancia durante tres días, ella entró en una boutique unisex, cuya encarga él conocía por haber frecuentado, tiempo atrás, este establecimiento. Aprovechando que la mujer que tanto le obsesionaba no se había apercibido de su presencia, Alberto, suplicante y con unos billetes que puso en las manos de la dirigente del establecimiento, consiguió de ella que lo presentase como Alberto Gómez, uno de los socios propietarios del establecimiento.
—Me encanta conocer a nuestras fieles clientes —dijo él, encantador—. ¿Puedo ayudarle en algo?
—Estoy buscando un vestido para regalárselo a una amiga —aceptó la bella mujer que le había dicho llamarse Ester.
—Si conoce la talla, Laura podrá ayudarle —astuto él.
Y se quedó cerca de las dos mujeres. La clienta se hizo con dos vestidos. Alberto se mostró contento como si realmente fuese copropietario de aquel negocio. E irresistiblemente amable y seductor consiguió que ella aceptase su invitación a tomar café en un bar cercano a la tienda.
Al principio la desconfianza por parte de Ester dificultó se rompiera el hielo entre ambos. Pero poco a poco, con inteligente y culta conversación Alberto despertó el interés de ella y su admiración cuando le contó apasionantes anécdotas reunidas en sus continuos viajes alrededor del mundo. Este encuentro fue tan agradable para ambos, que se vieron más veces.
Paulatinamente, Ester experimentó hacia Alberto la misma poderosa, irresistible, arrolladora atracción que él experimentaba por ella. Una atracción que los llevó, finalmente, al acuerdo de verse en una habitación de hotel.
Ester llegó con media hora de retraso. Un retraso que a Alberto le resultó muy angustioso, temiendo todo el tiempo que ella no acudiese a la cita acordada. Ester no explicó el motivo de su dilación. Alberto no quiso saberlo. Lo único que le importaba era que la tenía allí delante, bellísima, inundándole el corazón de felicidad. Ofreció ayudarla a quitarse la elegante gabardina blanca que llevaba puesta.
—De momento, estoy bien así, gracias —mostrando ella turbación y distancia.
Él interpretó su decisión como rechazo y su ánimo se ensombreció. Permanecieron inmóviles, silenciosos durante algunos segundos. Luego se encontraron sus miradas y ella descubriéndole profundamente angustiado se libró de su gabardina y se la entregó. Él la colocó alrededor del respaldo de una silla. Traicionó su aparente calma un leve temblor en sus manos. Ester llevaba puestos un jersey de cachemira color celeste y una falda de terciopelo negro.
Él admiró, con la respiración alterada por la emoción, la esbelta, sensual figura de la mujer que llevaba meses amando con toda su alma. Aspiró con fruición el exótico perfume que desprendía su bien proporcionado cuerpo. El ansia de tocarla, de acariciarla, se le hizo doloroso. Y más doloroso todavía el esfuerzo de contenerse. Con aquella divina mujer no debía precipitarse, demostrar la urgencia que sentía. Sería ella quien se los marcaría a él, los tiempos, cuando así lo decidiera.
—¿Quieres beber algo? —ofreció.
—Un güisqui con hielo me sentaría bien.
Nerviosa, martirizaba ella sus bonitas manos entrelazadas. Había venido helada de la calle donde la temperatura era de varios grados bajo. Estaba entrando en calor debido a la calefacción instalada en la estancia, y la palidez de sus mejillas fue adquiriendo un atractivo color rosado.
—Lo pediré al servicio del bar. ¿Tienes preferencia por alguna marca? —complaciente él.
—Glenfiddich es mi güisqui favorito.
Alberto encargó por teléfono una botella, vasos y una cubitera llena de hielo.
—Por favor siéntate, Ester —señalándole el sofá que había en la amplia suite reservada por él.
Ester lo hizo teniendo cuidado de que su falda le cubriera parte de las rodillas. Fue un detalle pudoroso por su parte que a él no le disgustó. Estaba cansado de mujeres provocadoras, promiscuas, que se entregaban, gustosas, a cualquiera que les gustaba o les pagaba por ello.
—¿Te alegra que haya venido, Alberto? —preguntó ella con timidez buscándole los ojos.
—Nada de este mundo podría alegrarme más —vehemente.
Ester esbozó una cálida sonrisa. Se transmitieron calidez por medio de la mirada. Y ambos intuyeron que serían el uno para el otro lo que nunca habían sido para nadie más.
—¿Deseabas mucho que viniera?
—Desesperadamente. Lo deseaba desesperadamente —con arrebatada pasión él.
Era la primera vez que Alberto confesaba tan categóricamente su amor a una mujer.
Los dos obedeciendo a un mismo, irresistible impulso, se levantaron del asiento y fundieron sus cuerpos en un estrecho abrazo, sus respiraciones alteradas, sus pechos latiendo aceleradamente.
—¿Me deseas tanto como yo creo ver en tus ojos? —fascinada ella.
—¡Más! Moriría y mataría por ti —con trágica seguridad.
Les interrumpió un golpeteo discreto en la puerta del cuarto.
—Debe ser el camarero —dijo Ester rompiendo el abrazo.
Alberto fue hasta la puerta. El camarero traía en una bandeja lo pedido por teléfono. Dejó la bandeja encima de la mesa del tresillo. Alberto firmó la nota que le presentó el empleado y lo despidió, rápido, con amabilidad. Y nada más cerrar la puerta preparó dos bebidas, entregó una de ella a Ester y dijo:
—Por nosotros.
—Por nosotros —repitió ella evidentemente turbada.
Bebieron de pie un primer trago. Manteniéndose a corta distancia, con la necesidad de sentirse cerca. Dejaron, a la vez, sus vasos encima de la mesa. Su sincronización de movimientos se debía a un arrollador deseo que compartían y no podían refrenar más tiempo.
Se encontraron sus bocas. Se besaron con urgencia, con desenfrenada pasión. Sus anhelantes manos trenzaron caricias más excitadoras y más osadas. Ester se dejó guiar, rendida, hasta el dormitorio. Una vez allí tomó asiento en la cama y, azorada, pidió a Alberto no encendiera la luz. Él comenzó a desvestirse, incontrolablemente impaciente. Ella no tardó en imitarle. No llegaron a quitarse toda la ropa. Se lo impidió la apremiante necesidad de amarse. Ebrios de deseo, con manos temblorosas recorrieron el palpitante, ansioso cuerpo del otro. Suspiros, jadeos, gemidos de placer salieron de las bocas de ambos.
Cuando Ester tuvo a Alberto encima de ella dispuesto a poseerla, le dijo con voz enronquecida por la emoción:
—Me entrego a ti porque te amo. Te amo con todo mi cuerpo y toda mi alma. Te amé en el momento mismo en que tu mirada y la mía se encontraron. ¿Qué sientes tú por mí?
—Siento que te amo de igual modo, desde el mismo instante en que tu mirada y la mía se encontraron.
Ester exteriorizó un grito de profunda felicidad y se abrió de piernas para él. Se amaron con frenética intensidad, tan plenamente como si no hubiese un futuro para ellos y debieran entregarse por completo en esta primera unión entre ellos dos. Y alcanzaron juntos la culminación del éxtasis, muriendo de placer como nunca murieron antes con nadie, adquirido el inequívoco convencimiento de que habían nacido el uno para el otro.
Pasaron aquella noche juntos, durmiendo poco y amándose muchísimo. Avanzada la mañana despertaron mirándose maravillados por el infinito amor que continuaba vivo en ellos.
—Buenos días, amada mía.
—Buenos días, amado mío.
No resultaron cursis porque su ternura era absoluta, verdadera, auténtica.
Alberto pidió al servicio de habitaciones les subieran dos desayunos. Ester cubrió su desnudez con el albornoz que había en el armario, una gentileza del hotel para sus huéspedes. Alberto se puso solo sus pantalones.
Desayunaron opíparamente. Necesitaban recuperar fuerzas. Apenas hablaron. Sus profundas miradas, sus amorosas sonrisas y sus cómplices silencios expresaban sobradamente los extraordinarios sentimientos que compartían. Ester, que había estado consultando disimuladamente su lujoso reloj de pulsera, decidió, en un tono que denotaba tristeza, dejando la taza vacía de su café encima de la mesa:
—Sintiéndolo mucho, he de marcharme. No puedo permanecer más tiempo contigo, mi amor.
Él nunca había suplicado nada a nadie. Le sobraba orgullo y hombría para someterse a nada que considerase humillante para él. Pero por ella lo hizo inmediatamente.
—Por favor, Ester, quédate para siempre conmigo. Te haré inmensamente feliz. ¡Lo juro!
Con un miedo que la hizo estremecerse de pies a cabeza expuso ella:
—Él regresa hoy, y si no me encuentra en casa es muy capaz de buscarme y matarme. Desconoces lo salvaje que puede ser. Le tengo mucho miedo.
—Dime que quieres te libre de él y lo haré sin dudarlo un instante —Alberto firmemente decidido.
—Yo no valgo la muerte de nadie —ella empezando a vestirse de espaldas a él.
—¿Cuándo te veré de nuevo? —ansioso, doliéndole ya su inminente pérdida.
Ester continuó vistiéndose y fue al recoger su gabardina del lugar donde la dejara la noche anterior, que le respondió:
—No sé cuándo podremos vernos de nuevo… Te llamaré. Yo lo deseo tanto como tú, amor mío. Pero debemos tener paciencia y mucho cuidado.
Él temió perderla si ejercía mayor presión sobre ella, y la dejó ir. Se arrepentiría toda su vida de no haberla retenido, aunque hubiera sido a la fuerza.
En adelante se vieron de nuevo cada vez que podían. Y como ocurre con todas las adicciones invencibles, cada vez necesitaban con mayor fuerza y asiduidad estar juntos y amarse.
Alberto había alquilado una suite de hotel fija y, de ella, tenían una llave cada uno. Y vivieron allí su apasionada relación hasta que Ester no respondió a ningún mensaje, llamada suya ni acudió más a su nido de amor.
* * *
El hombre vestido de negro, atormentado por estos recuerdos dejó escapar un suspiro doloroso, sufriente. Encajó con fuerza las mandíbulas. Lágrimas abrasantes engordaban sus párpados.
Afuera, en la calle, la llovizna que llevaba un buen rato cayendo se convirtió en violenta lluvia torrencial. El agua golpeaba con fuerza los cristales de la ventana. Aunque diluviara, si se producía la llamada que él esperaba, cumpliría lo que tenía planeado. Nada en el mundo podría detenerle.
De pronto rompió el silencio de la estancia el sonido del teléfono situado encima del pequeño escritorio. Se apresuró a cogerlo. Escuchó ansioso la voz ronca del hombre que había contratado, facilitándole éste la información que él le había pedido. Le dio las gracias antes de colgar. Cogió rápido su gabardina del respaldo del sillón y se la puso. Agarró de encima de la mesa el revólver y lo metió en el bolsillo derecho de esta prenda. A continuación, abandonó presuroso la habitación.
Tenía su coche en el garaje subterráneo del hotel. Salió a la calle con él. Se unió al todavía intenso tráfico existente en el centro de la ciudad. El agua caída ya había convertido en innumerables espejos líquidos la calzada. Espejos líquidos que capturaban las luces de vehículos, establecimientos y farolas.
Condujo todo lo rápido que pudo, sin correr riesgos, tomando la máxima precaución. Lo último que deseaba en aquel momento era verse involucrado en un accidente.
Llegó a su destino. Se trataba de un bar de alterne. Encontró aparcamiento. No llovía en aquel momento. Se acercó a la entrada del local y sus ávidos ojos recorrieron su interior. Había reunidas allí una veintena de personas.
De pronto descubrió al hombre que buscaba. Se hallaba sentado en uno de los altos taburetes situados junto a la barra.
A pesar del mucho tiempo transcurrido lo reconoció enseguida. El odio que le tenía alteró su pulso y despertó punzadas en sus sienes. Respiró hondo. Tenía que calmarse. Dominar los temblores que sacudían su cuerpo. Finalmente, decidido, cruzó la puerta y caminó hasta donde se encontraba su aborrecido enemigo.
El otro, de momento, no se apercibió de su presencia. Tenía los codos apoyados en el mostrador y la cabeza vencida por las muchas copas que llevaba consumidas. Seguía igual de grande que la última vez que el hombre vestido de negro lo había visto. Algo más encorvado de espaldas y con abundantes canas en las sienes.
Bebía güisqui, abstraído, una expresión de hosca amargura en su semblante simiesco. El recién llegado situándose a su lado pidió a la joven voluptuosa y pintarrajeada que atendía el mostrador:
—Un glenfiddich con mucho hielo.
Sólo entonces el rostro demacrado, con barba de varios días del gigantón se volvió hacia él y, reconociéndole, murmuró con voz marcadamente cansada:
—Me has encontrado…
—Me ha costado mucho encontrarte. Demasiado.
Los dos jugaron a que sus voces sonaran indiferentes. Siguió un silencio motivado por la presencia de la chica. El hombre del traje negro pagó su consumición y la del hombre que había venido a buscar.
Como si se hubieran puesto de acuerdo telepáticamente, los dos hombres echaron un trago y luego se miraron al fondo de los ojos. Con odio vivo, latente el uno, con odio cansado, lúgubre el otro. El hombre que vestía de negro, con forzada calma, propuso al hombre corpulento:
—Sal conmigo a la calle. He traído algo para ti.
El hombre corpulento pasó por un instante de duda. Varias líneas profundas se marcaron en su frente. Pasó una de sus manos grandes por la boca y mentón. Luego masculló con fatigado rencor:
—Ella era una hija de puta traidora. Merecía lo que le hice...
—Vamos fuera —masculló en tono despiadado su interlocutor.
—Tú no eres mejor que ella.
—Vamos fuera —insistió, despiadado, el hombre de negro.
Abandonaron sus taburetes y, despacio, se dirigieron hacia la salida. El hombre gigantón, se movía algo tambaleante.
La mujer que atendía la barra les siguió con una expresión de extrañeza en su rostro cubierto por excesivo maquillaje. No tocó los vasos por si estos dos clientes regresaban. Continuó sonriéndole prometedoramente al individuo que había estado todo el tiempo coqueteando con ella.
Pasados un par de minutos se escucharon, fuera del local, seis disparos seguidos. Después se estableció un silencio sepulcral, que rompió la lluvia haciendo de nuevo violento acto de presencia.
Un hombre corpulento agonizaba en mitad de la acera bajo la lluvia. Un hombre vestido de negro se alejaba rápidamente.