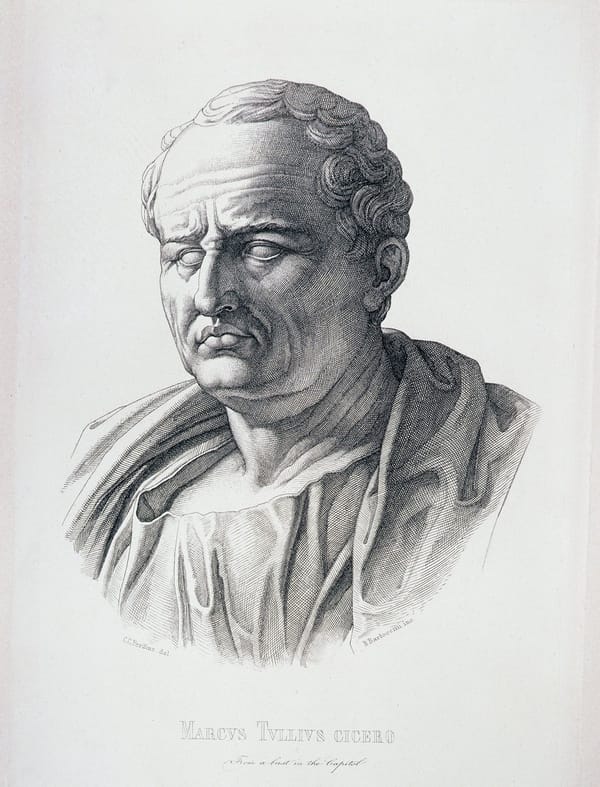DESPEDIDA MUY BIEN ORGANIZADA (fragmento segundo)
—¡Calla, tonta! ¡Qué te van a oír en la calle! —le reprende furiosa, su progenitora, mirándole con ojos fulminantes—. Tú abuela está muerta, y bien muerta… —se guarda para ella el “gracias a Dios” que tenía ya en la punta de la lengua. Tampoco está bien escandalizar a la pequeña. De pronto repara en las paredes; están acribilladas de manchas de sangre de los mosquitos reventados a zapatillazos por su aborrecida suegra. Piensa en voz alta—: Esto no puedo dejarlo así. Las más pécoras del pueblo me pondrían como los trapos. De puerca para arriba todo lo que les vendría en gana. Tendré que darle una capa de cal al cuarto. ¡Maldita vieja! En vez de usar insecticidas, ella matando los mosquitos a lo bestia. ¡Qué calvario el mío, Señor!
—Ma, que la abuela me aplasta. Quítamela ya de encima — gimotea la niña a punto de caerse para atrás, sintiéndose ya incapaz de seguir sosteniendo tanto peso.
Carmela se vuelve hacia ella. Demasiado tarde. La chiquilla ha soltado el cadáver para que éste no le arrastre en su caída. Suena un golpe secó al chocar la cabeza de la muerta contra el suelo. La chiquilla aterrada mira a su madre los brazos en alto para defenderse de las bofetadas que cree va a recibir. Pero no hay castigo. Carmela comenta en un tono de macabro humor:
—Si tu abuela no hubiera estado ya muerta, ahora sí que lo estaría. Vamos a ponerla otra vez en lo alto de la cama.
Colocan a la fenecida encima del lecho puesto de limpio. Sudores y jadeos les ha costado la tarea.
—Niña, voy a llegarme hasta la tienda de la Felisa a comprar un bote de cal para pintar este cuarto.
—¡Ni hablar, ma! Yo no me quedo sola con la abuela —replica presto Carmelita, en ningún momento libre del pavor que la tiene presa—. No vaya a pasar con ella lo que pasó con el viejo Anselmo, que resucite de pronto pidiendo la merienda, y yo me muera del susto.
—Bueno, vente conmigo, pero sin abrir la boca para nada, ¿eh? Que luego la Sra. Felisa lo cuenta todo. ¿Estamos? Cuando a mí me convenga ya diremos a todo el mundo que se ha muerto la abuela. ¿Entendido?
Carmelita asiente. Cualquier cosa menos quedarse a solas con la extinta.
La propietaria de la tienda situada al final de la calle, se halla sentada ella detrás del pequeño mostrador. Ningún cliente con ella. Es una mujer gorda, dos pelotas coloradas por mofletes y ojos de rana insomne; la persona más parlanchina, cotilla y curiosa de toda Corraleja, que no es decir poco.
—Un bote de cal de los medianos —pide Carmela señalando con la mano el lugar donde están apilados los mismos.
—Cógelo tú misma, hija. Hoy tengo las piernas que no me sostienen. Hinchadísimas. ¿Qué vais a pintar?
—Unas manchas de humedad en una pared del salón.
—Eso podría venirte de alguna tubería rota. Mi hermana Paca
también tenía unas manchas de humedad en la cocina y le venían de eso. Por cierto, que le arregló la avería Paco el Peladilla y no veas lo caro que le cobró. A ése no lo recomendaré yo a nadie que necesite un fontanero. Menudo sinvergüenza está hecho.
—Pues ya veremos a ver —Carmela coloca encima del pequeño mostrador el envase que acaba de coger.
La Sra. Felisa se fija en Carmelita.
—¿Y tú no dices nada, niña? ¿Es que se te ha comido la lengua un gato?
La chiquilla mira de reojo a su madre, encoge los hombros, se retuerce nerviosamente las manos y mantiene la boca fuertemente cerrada.
—Que tímida es tu hija, Carmela. Desde luego no ha salido a ti. ¿Y la abuela? No la he visto hoy.
Carmelita escucha con la máxima atención, la cabeza baja, mordiéndose el labio inferior. A ver qué dirá ahora su madre. La capacidad de su progenitora, para improvisar y mentir la deja perpleja una vez más.
—En casa la hemos dejado. Está algo pachucha hoy. Cosas de la edad.
—¡Ah!, es una mujer muy fuerte tu suegra, Carmela. Un roble. Ya me cambiaba yo por ella, y eso que yo soy bastante más joven. Seguro que Emilia nos enterrará a todos —pronostica la tendera—. Va a llegar a centenaria.
—En estas cosas Dios tiene siempre la última palabra. ¿Qué le debo, Felisa?
—Ya quisiera yo que mi nuera me quisiera a mí la mitad que tú quieres a tu suegra, hija. Qué suerte tan grande ha tenido ella contigo.