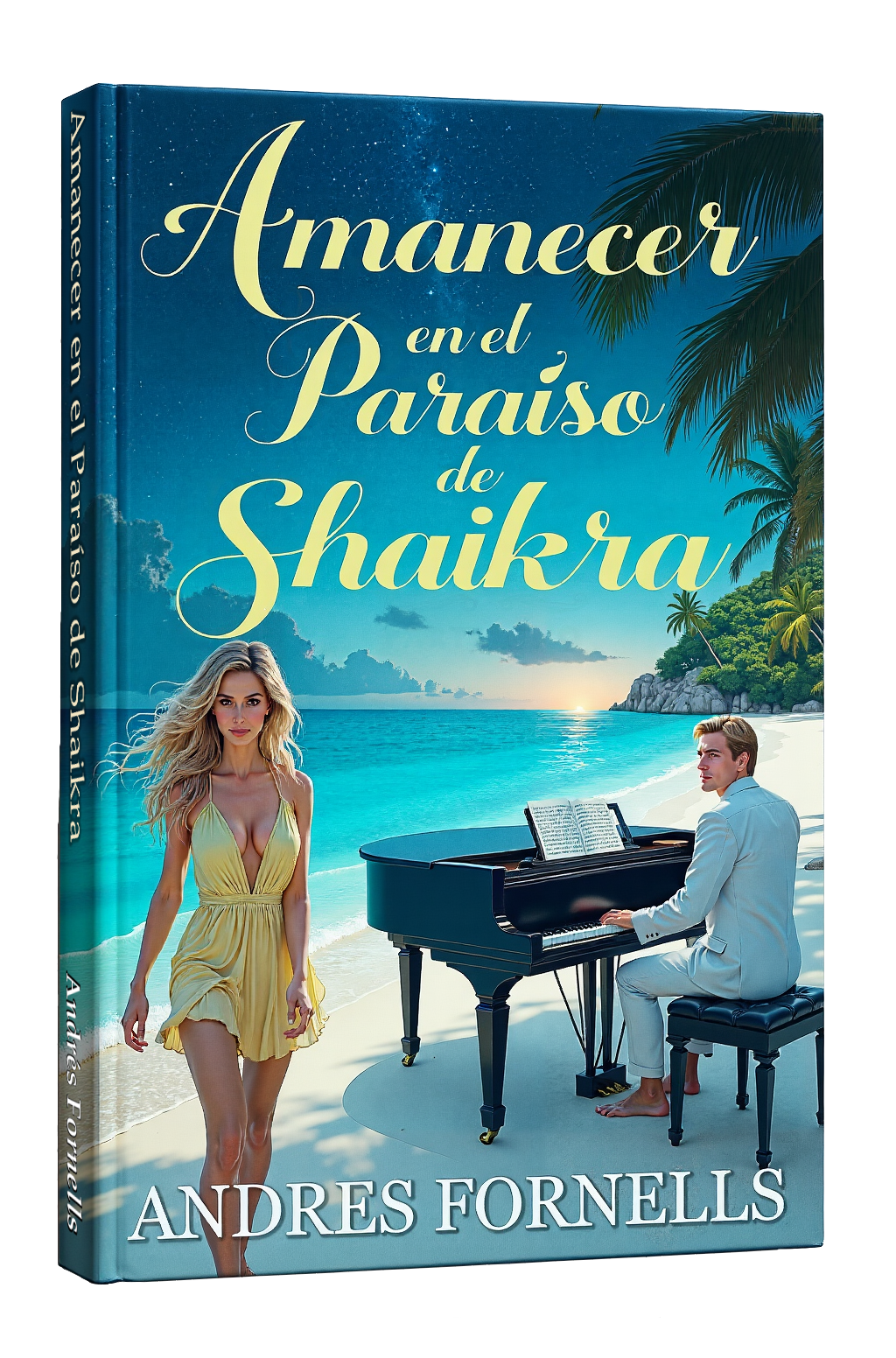UNA MUJER Y SU INVENTARIO INMISERICORDE (RELATO)

La esfera con doce números romanos formando círculo dentro dejaba escuchar en el silencio de la cocina el monótono, repetitivo ruido de su indiferente corazón mecánico. El ambientador había cambiado el olor de la frugal cena de pescado a la plancha, por una fragancia de pinos frescos australianos según rezaba en la propaganda de este producto. Una mosca en el cristal de la ventana molestó con su oscura presencia la vista de Amalia. Consideró por un momento si matarla o no. Salvó el insecto su vida gracias a que los ojos femeninos color albahaca no encontraron el práctico artilugio de plástico que la hubiera eliminado del mundo de los seres vivos. Amalia renunció al registro que hubiera podido permitirle encontrarlo. No tenía el ánimo predispuesto para cometer despilfarros físicos innecesarios.
Su amiga Nuria aún tardaría más de una hora en venir a buscarla. Debía comenzar a arreglarse. Las zapatillas de felpa marcaron sus pasos con tenues rozamientos sobre el brillante enlosado que conducía de la cocina al cuarto de baño.
Quedó su albornoz colgado, como un fantasma incorpóreo, de la percha situada detrás de la puerta. Imposible pasar por delante del espejo del lavabo sin dejarse apresar el cuerpo desnudo en su plateada, brillante superficie. Le trajo el eco del recuerdo requiebros masculinos dirigidos a su persona: <<¡Qué buen polvo tienes, Amalia! ¡Estás como un tren!>> Groserías ardientes, miradas libidinosas, babas de feroz deseo. Despertaban su desprecio. Hombres que eran igual que animales libidinosos.
Se examinó un momento, en el espejo, con más temor que orgullo. A sus treinta y cinco años aún conservaba un buen cutis, exceptuando unas patitas de gallo que solo aparecían cuando ella bajaba la guardia —que procuraba fueran las menos veces posibles— y alguna preocupación la traicionaba permitiendo que aparecieran estos horrorosos, aborrecidos surcos. Bien las caderas. Figura de ánfora como suelen decir los poetas y los faltos de imaginación. Bien las piernas. Firmes, rectas, bellamente proporcionadas. Mal los malditos senos que empezaban a descolgarse. La única solución posible cuando llega la degradación física es la cirugía estética. Quizás se decidiera cuando no le quedase más remedio, a pesar del miedo que le representaría someterse a una operación de este tipo o de cualquier otro. Una sociedad que rinde absoluto culto a la hermosura física, exige sacrificios caros y dolorosos. Pero aún podía esperar algunos años. ¿Cinco quizás? Tal vez menos. Mejor no pensar en ello. Lo que fuera, en su momento llegaría.
Preparó el agua de la bañera todo lo caliente que era capaz de resistir. Le gustaba abrasarse. Sudar de calor. Someterse al que ella llamaba efecto sauna. Sacudió con la mano el gel para crear una capa de espuma. Luego se metió dentro del alargado recipiente. Apoyó la cabeza en el extremo de la bañera opuesto al que estaba situada la grifería. El agua a la temperatura que le gustaba a ella la envolvió con el cosquilleo de su perfumada espuma. Dejó escapar un suspiro de profundo placer. Ninguna mujer puede sentirse sucia si sabe relajarse dentro de una bañera. Pezones enhiestos al simple roce de la suave esponja. El misterio de la naturaleza humana manifestándose constantemente. Otra mano entre los muslos. Para maravillarse que continúe funcionando el resorte del placer a pesar de tan continuado maltrato como sufre. La menstruación el más cruel de ellos. ¡Prodigio! Relampagueó dentro de su mente la idea de masturbarse. La rechazó. No le apetecía. Y cuando no le apetecía, su práctica la dejaba una sensación de amarga frustración, más que de placer. Y había que estimularse demasiado. Era como si toda su naturaleza se alzara en contra suya para fastidiarla.
Párpados uniéndose. Largas pestañas reunidas en negro palmeral. <<Se piensa mejor, se goza mejor, con los ojos cerrados>>. ¡Qué bienestar tan grande se adueñó de ella! Por eso era partidaria del baño más que de la ducha. La ducha para cuando se tiene prisa. De repente el temido gusano inquisidor abrió sinuosos túneles en su mente. Las dolorosas preguntas que lograban deprimirla siempre surgieron como palomas negras de torturador revoloteo. ¿Por qué no era feliz? Contaba con un sueldo decente, salud, independencia y era lo suficientemente guapa para conseguir llevarse a la cama a un hombre cada vez que le apetecía. ¿Dónde fallaba entonces? En el matrimonio no creía. Los veía a su alrededor fracasar uno tras otro. Las parejas que conocía unidas lo estaban por la rutina, por los hijos, por comodidad, incluso por cobardía... Ninguna por amor, aunque algunos decían que sí engañándose o engañando a los demás. Tampoco ella había conocido el AMOR. Y, sin embargo, en ocasiones creía intuir su existencia. Era como una especie de explosión multicolor producida en algún remoto lugar de su alma que pretendía aflorar y no podía. ¿Pero existía realmente el amor verdadero, desinteresado, limpio, sublime? ¿No era una fantasía, una memez generalizada, aceptada masivamente de forma tan absurda como la fe religiosa? Pero pocos son todavía los que renuncian a ella. Fascina. Cautiva. Narcotiza. Idiotiza. Practicar el sexo la producía placer, pero la dejaba siempre la sensación de que faltaba algo, de que se perdía lo más importante.
¿El mejor recuerdo sexual de su vida? Su amiga Nuria se partió de risa la primera vez que se lo contó, cierta noche de copas y confidencias. Su mejor recuerdo sexual fue la primera vez que le hicieron un cunnilingus. Qué gozo inmenso, sorprendente, inesperado. Por un lado el placer que experimentó y, por el otro, el hombre humillado, de hinojos entre sus muslos, homenajeándola. Cuanto le costó al final, luego de logrado el éxtasis supremo, no bañarle con su líquido dorado. El temor a la brutalidad que todo hombre lleva archivada en su más primitivo rincón, esperando aflorar a la más mínima, la refrenó. Había otros buenos recuerdos más inocentes que la llenaban de nostalgia. Esa nostalgia entre dulce y dolorosa de todo aquello irrecuperable que en un momento dado significó la felicidad fácil y por ello no le dio la importancia que tenía. Alba de Tormes donde había nacido alguien tan insignificante como ella, y también la sublime, inigualable Santa Teresa de Jesús. La santidad de aquella extraordinaria religiosa nunca influyó en ella. Admirarla sí, pero por nada del mundo deseó parecérsele. Sacrificio y virtud nunca contaron para ella.
Infancia feliz en el seno de una familia de clase media sin penurias económicas ni lujos ostentosos. Estudios universitarios en la universidad de Salamanca uno de los más antiguos y primeros centros educativos de Europa. Largos paseos por las orillas del Tormes, flirteos por la noche alrededor del viejo puente romano. Visitas a la catedral vieja y a la nueva cuando todavía conservaba la fe católica y aún creía en lo que después se le antojó absolutamente increíble. Rezos mentales a la estatua de fray Luis de León situado en mitad de la plaza por la que se accede al edificio principal. Qué lejos había quedado todo esto. Tan lejos como la abismal, insalvable distancia que separa la esperanza perdida de la desesperanza encontrada; y no únicamente unos cientos de kilómetros por carretera fáciles de recorrer con un vehículo.
El tiempo voló con su inflexibilidad habitual. Debía salirse ya del baño. El agua había perdido su temperatura ideal. Estaba tibia. Amalia abandonó la bañera. Puso sus pies en la alfombrilla. Perlas de agua deslizándose por todo su cuerpo. Rodeó con una toalla, a modo de turbante, su abundante cabellera negra. A continuación con otra toalla secó su piel sedosa de la que había desaparecido casi totalmente el bronceado del verano. Nueva captura de su persona a cargo de la superficie azogada. <<¡Qué infinitamente más hermosas somos las mujeres comparadas con los hombres! La naturaleza empleó en nosotras su máxima capacidad creadora de belleza>>.
La preciosa, delicada lencería sacada del cajón inferior de su artística cómoda envolvió en fina caricia su cuerpo limpio y perfumado. Para que luego cualquier cafre intentara destrozársela con sus rudas manos de feroz troglodita impetuoso y a medio civilizar. Puso una lavadora antes de terminar de vestirse, costumbre que había adquirido de su madre. ¡Ah, su madre! Una semana llevaba sin llamarla. Cada vez le apetecía menos hablar con ella. Le transmitía parte de su depresión de viuda amargada. Amargada sin razón, a su particular modo de entender. Le había quedado una buena paga de viudedad que le permitía vivir con decoro y sin tener que dar golpe. No la agobiaban problemas de salud ni económicos. Comía de todo, le sentaba bien y encima no engordaba. ¡Qué más quería! Vestía de lujo. Hacía un viaje al extranjero casi todos los años. Tenía una amiga estupenda con la que se entendía de maravilla. Salían juntas, cotilleaban, se divertían a su manera. De hombres no iba su progenitora porque nunca había sido mujer apasionada. De haberse atrevido, le habría preguntado si había experimentado algún orgasmo a lo largo de su vida, dentro o fuera del matrimonio. De su difunto esposo —un ser severo, dominante, que la hacía ir más tiesa que una vela— nunca hablaba ni bien ni mal. Su muerte le dio la impresión de que a su madre la significó una especie de liberación.
A ella no la disgustaba la seriedad de su padre, casi le agradaba someterse a su estricta disciplina que en ocasiones casi llegaba a resultarle tiránica. Le agradaba sentir su mano pequeña rodeada de la suya grande y recia. Le procuraba una reconfortante sensación de seguridad. Le gustaba como le sonreía medio severo, medio afectuoso; le gustaba su voz ronca, profunda, varonil. Les dedicaba poco tiempo a las dos. Trabajaba muchísimo el hombre. El trabajo era lo más importante de su vida. Ser muy trabajador lo consideraba una magnífica cualidad que creía haber heredado de su abuelo que era alemán.
A ella, de niña, le encantaba que le contase cuentos. No sabía muchos, pero los escenificaba de una manera magistral. Sabía hacer voces diferentes y realizar una mímica fascinante. La gran frustración del autor de su vida fue no haber podido crear un negocio propio. En el fondo de sus ojos, cuando lo pillaba descuidado, podía leer una profunda tristeza. Evidentemente, no había sido un hombre feliz.
¡La felicidad! ¿Qué era la felicidad? ¿Un estado de perfecta armonía física y espiritual? ¿Otra fantasía engañosa más? ¿Otra extraordinaria mentira generalizada? ¿A cuántas personas conocía realmente felices dentro de lo que ella podía considerar merecía este nombre?
Se pasó una mano por la frente queriendo con este gesto borrar los pensamientos depresivos y repetitivos que circulaban por los propicios canales sádicos de su mente inundándola de amargura. Se obsesionaría con que iba sumando años y se estaba sumiendo cada vez más en el océano de una existencia que nada enriquecedor, verdaderamente valioso le aportaba. Hasta entonces había estado amontonando una insatisfacción tras otra. Noches de los fines de semana tomando demasiadas copas y acostándose con imbéciles que la utilizaban, y ella se lo consentía.
—Joder, cómo estoy hoy —masculló disgustada, mientras se secaba el pelo con la ayuda del secador eléctrico—. Tendré que tomarme un montón de copas esta noche si quiero que me cambie el humor, de lo contrario me pondré insoportable hasta para mí misma. Temo que la fiesta a la que quiere llevarme Nuria será una mierda como lo son casi todas. Nos encontraremos lo de siempre: a un montón de tíos a la caza de una hembra que poder tirarse. Nos convierten, la gran mayoría de ellos, en simples objetos de consumo. Y nosotras lo consentimos. Consentimos que tíos que nos dan asco, nos usen porque necesitamos de alguna manera embrutecernos, ser igual que los demás. ¡Qué sociedad tan demencial hemos creado entre todos!
Se mordió la lengua. Odiaba el hábito de hablar sola, que había iniciado recientemente. Lo consideraba cosa de viejos. Pero la soledad es despiadado facturador que al menor descuido pasa facturas al cobro.
Según unas estadísticas leídas en una revista, cuando esperaba en la consulta del dentista, quienes soportan peor la soledad son los hombres solteros, luego las mujeres casadas, los hombres casados y finalmente las mujeres solteras. ¿Pero podía dar crédito a estas estadísticas? ¿Acaso alguien le había preguntado a ella? Unos enterados suponían algo, le ponían cifras y todos los papanatas a divulgarlo.
Abrió de par en par las puertas del armario ropero. Se enfrentó a su cuerpo entero en el cristal azogado. Hasta con el sujetador puesto se veían algo caídos sus senos. ¡Maldición! A los tíos les obligaba a tratar sus tetas —como les gusta llamarlas a la mayoría de ellos— con consideración. Había echado de su cama a más de un salvaje desconsiderado. Esto encerraba el peligro de que la insultaran o la pegaran, como aquel cabrón que la partió los labios de la terrible bofetada que le arreó y a punto estuvo de perder el sentido cuando chocó su cabeza contra la pared. Sintió tanta rabia, tanto odio, que de haber tenido un arma la habría usado contra él.
Nunca le habían faltado ni el valor ni el espíritu vengativo. Si algo realmente bueno había tenido siempre, había sido el coraje. Después de pegarle, él se quedó contemplándola con sádica satisfacción, su cara de bestia, enrojecida, la boca curvada en un rictus cruel. Vio con absoluta claridad que se trataba de un sádico acostumbrado a maltratar, a someter por la fuerza. Y mientras le decía que iba a hacerle esto y lo otro, ella había visto encima de la cómoda de estilo castellano la figurita tallada en madera de una sirena. La rabia hirviéndole en la caldera de las entrañas se fue para él y empleando todas sus fuerzas estrelló la estatuilla en su cabeza. El canalla cayó como un fardo sobre el lecho, luego de haber soltado un gruñido de dolor. De la herida que acababa de causarle comenzó a brotar sangre. Ella, muy asustada, que no arrepentida, recogió su bolso y tras abandonar precipitadamente la vivienda llamó a la policía desde una cabina telefónica comunicando con voz temblorosa, al agente que le respondió, la dirección donde encontrarían a un hombre herido, cerrando la conexión cuando él la pidió que se identificara.
La sirena de madera la había arrojado dentro de un contenedor de basura. Antes de deshacerse de ella apreció que tenía pelos y sangre pegados. En ningún momento sitio remordimientos, reconociendo que con aquel individuo tan violento hubiera podido ser ella la que saliera descalabrada.
Aunque la ciudad era muy grande, temía encontrárselo el día menos pensado. Habían transcurrido dos años desde aquel terrible suceso y seguía teniéndolo muy presente. En un mundo tan agresivo resultaba casi imposible no tener que enfrentarse más tarde o más temprano con la violencia. Ahora llevaba en el bolso un espray que inmovilizaría y cegaría a cualquier agresor, si él la daba tiempo a echárselo en la cara.
La mirada de Amalia recorrió los vestidos colgados de sus respectivas perchas. Pasaban de veinte. Sus favoritos quedaban reducidos a la media docena. Su amiga le había dicho que iría de negro. A ella no le apetecía aquella noche vestirse de oscuro. Para combatir su negativo estado de ánimo necesitaba algo más alegre, más vivo. La fiesta a la que iban no era nada especial. Finalmente, se decidió por un vestido rojo, ajustado, sin mangas, con tirantes y un echarpe de seda que le había regalado el indio dueño de una tienda de ropa en la avenida central, que ella visitaba de vez en cuando.
Su amiga había calculado perfectamente el tiempo. Acababa de escuchar el claxon de su coche abajo en la calle. Cogió su bolso, cerró con llave la puerta de su apartamento y sin esperar la llegada del ascensor empezó a descender por las escaleras. Le gustaba escuchar el martilleo que producían sus bonitos zapatos de tacones altos y finos. El primer novio que tuvo, un joven tan inteligente como insustancial, aseguraba que el taconeo del calzado de las mujeres era una especie de Morse delator del estado de ánimo que las embargaba. ¡Tonterías!
Vio el vehículo de su amiga detenido en la acera contraria al portal del inmueble que acababa de abandonar. Iba a cruzar la calzada cuando descubrió dentro del coche cuya luz interior se hallaba encendida, que uno de los dos hombres que estaban con Nuria era precisamente el bruto al que ella había abierto la cabeza casi dos años atrás. Sufrió tal sobresalto que el corazón se le subió a la garganta provocándole una dolorosa sensación de ahogo.
Su necesidad inmediata, apremiante, fue huir. Notó un acusado temblor en las piernas y la sensación de que iban a doblársele en cualquier momento. Tambaleándose como un beodo consiguió llegar a la esquina y a la discreta luz procedente del escaparate de una boutique marcó el número del móvil de su amiga. Ella tardó muy poco en contestarle.
—¿Por qué no bajas de una maldita vez, tía? —manifestó Nuria, en un tono de enojo.
—¡Vete sin mí! Perdona, pero me ha surgido algo imprevisto y no puedo acompañarte a esa fiesta.
—¿Pero qué dices? Joder, Amalia, esta putada no te lo voy a perdonar. ¿Me oyes?
—Lo siento. Pero eso es lo que hay —desagradable, furiosa, por la incomprensión que mostraba su mejor amiga—. Ya te lo explicaré en otro momento. Adiós.
Cortó la comunicación. Espero agazapada en la sombra de un portal a que el automóvil de Nuria con su, para ella muy peligroso acompañante, desapareciera al final de la calle, y solo entonces recobró la respiración perdida.
Permaneció un par de minutos en el mismo sitio, indecisa. La gente pasaba por su lado dirigiéndole miradas curiosas. Levantó la cabeza a un cielo violeta plagado de destellos estelares. ¡Qué miedo tan grande había experimentado! ¿Qué podía hacer ahora? Regresar a su piso no quería. Significaba desvestirse de nuevo, aburrirse con la televisión, sentirse desdichada y posiblemente llorar. Se metería en cualquier parte que viera gente con buen aspecto.
Recorrió una manzana. Mareantes, agresivos los barridos cegadores de los faros de algunos vehículos que circulaban por el plomizo asfalto. Las farolas atraían miríadas de insectos que giraban enloquecidos dentro de sus círculos de luz. Pasaba por delante de los cuadros luminosos de las tiendas, sin mirar el contenido de sus escaparates, que a aquellas horas únicamente indiferencia le merecían.
Letrero multicolor de un bar de copas. Nunca había estado en él. Se detuvo indecisa. Miró a través de la puerta acristalada. Había dentro del local una veintena de personas bien vestidas. Moderna y llamativa la decoración. Un único taburete vacante en el alargado mostrador atendido por una chica joven con uniforme color fucsia. Lo juzgó un lugar acogedor. Se abrió fácilmente la manivela de la puerta. Sin exteriorizar el nerviosismo que la dominaba, Amalia se dirigió con falsa seguridad a la barra. Se paró junto al taburete libre.
La dependienta se acercó a ella, una sonrisa de bienvenida plasmada en su bonito rostro.
—Una cerveza sin alcohol, por favor —pidió.
Le sorprendió lo firme que sonó su voz.
—Enseguida, señorita.
Delator acento argentino por parte de la empleada.
Alicia se subió un poco el estrecho vestido para poder encaramarse más fácilmente al taburete de madera con asiento de piel, almohadillado, muy cómodo comprobó enseguida. Dejó vagar su mirada por las innumerables botellas alineadas en los anaqueles. Muy originales unas pocas de ellas. Las discretas luces del techo las sembraban de pequeños soles. Poco a poco Amalia fue recobrando la calma. ¡Qué peligroso era el azar! Cuando menos se lo esperaba, su mejor amiga había estado a punto de llevarla junto a aquel cabrón maltratador. Tal vez debiera llamarla por el móvil y avisarla del peligro que podía correr. De los dos hombres que llevaba en su coche, tal vez fuera aquel verdugo el escogido por ella.
Le devolvió la sonrisa a la camarera y bajando la voz le pidió donde se hallaban los servicios. La chica le indicó los encontraría al fondo del local detrás de una artística reja medio cubierta de hiedra artificial.
Esperó a que no hubiera nadie en los aseos. Su amiga se hallaba ya dentro del lugar donde tenía lugar la fiesta. Tuvo que gritar para hacerse entender. Su explicación y advertencia asustaron a Nuria.
—¡Oh, Dios! Ese cerdo era el que te había destinado. Iré alerta por si el otro es de su misma calaña.
—Más te valdrá. No corras riesgos. Voy a estar preocupada por ti.
Se despidieron. Amalia regresó al mostrador. Apreció que tenía muy buena pinta el hombre que ocupaba el taburete vecino al suyo. Él se volvió a mirarla con agrado. Le sostuvo la mirada. Le gustaron sus ojos marrones. Creyó entrever reflejadas en ellos nobleza y honradez.
—He estado espantando todas las moscas que se han acercado a tu bebida, para evitar que alguna de ellas pudiera caerse dentro —bromeó, simpático.
—Muchas gracias. Cuando vayas tú al servicio te devolveré el favor espantando las moscas que se acerquen a tu bebida.
Les salió fácil, espontánea la carcajada. Él le ofreció su mano.
—Me llamo Imanol.
Ella le dijo su nombre. Recio y a la vez delicado el apretón de manos del desconocido. Aparentaba unos cuarenta años. Era esbelto, ágil de movimientos y no carecía de cierto atractivo su anguloso rostro. Llevaba el pelo muy corto y peinado hacia adelante. La camisa de manga corta que vestía dejaba apreciar que poseía unos brazos musculosos. Ninguna sortija en sus manos. El reloj que rodeaba su muñeca era de los baratos. Amalia juzgó que debía tratarse de un modesto empleado. Emitió un juicio nada favorable para él: <<Totalmente descartable como pretendiente>>.
l desconocido demostró enseguida que era un ameno conversador. Tocaron temas impersonales, pero que no por ello carecían de cierto interés. Serías y juiciosas las opiniones que emitían los dos. Transcurría el tiempo y ni el uno ni la otra mostraban prisa alguna por marcharse. Amalia aceptó una invitación de Imanol, que iba dejando entrever que ella le gustaba, y que al final no pudiendo contenerse más realizó una pregunta directa.
—¿Puedo saber en qué trabajas, Amalia?
—Soy secretaria, y no de las peores. Acredito un promedio superior a las trescientas pulsaciones por minuto en el teclado del ordenador. Y cometo un par de faltas de ortografía al año, como mucho.
—Yo creo que no supero las diez pulsaciones por minuto. Escribo únicamente con dos dedos y encima las letras del teclado huyen de ellos cuando los ven acercarse. Y de faltas de esas, mejor me callo.
Les dio la risa.
—¿A qué te dedicas tú, Imanol? —igual de indiscreta, Alicia.
La seriedad borró la sonrisa de él.
—¿No deseas retirar la pregunta?
—Ahora imposible ya —insistió ella escrutándole con mayor atención—. La curiosidad me mata.
Él bajó la voz para declarar con algo de apuro:
—Soy inspector de policía.
Amalia sintió que una oleada de alegría le subía desde el corazón a la cabeza.
—¿Te gustaría protegerme? —inquirió mostrando sus ojos un anhelo que maravilló a su interlocutor.
—Desde luego que sí. El tiempo que tú me lo permitas. Y cuanto más largo sea ese tiempo, mejor lo consideraré.
—Pues te tomo la palabra.
La mirada que los dos cambiaron después de este espontáneo y sincero compromiso, entremezclaba ilusión y esperanza. Confiada, Amalia tendió sus manos hacia Imanol, y él las cogió entre las suyas, con decisión, firmeza y respeto antes de besarlas con delicadeza.(Copyright Andrés Fornells)
Si te ha gustado este relato quizás también te guste leer mi libro “Amanecer en el Paraíso de Shaikra”, disponible en AMAZON pulsando este enlace: https://www.amazon.es/dp/B0FHG2CFHH