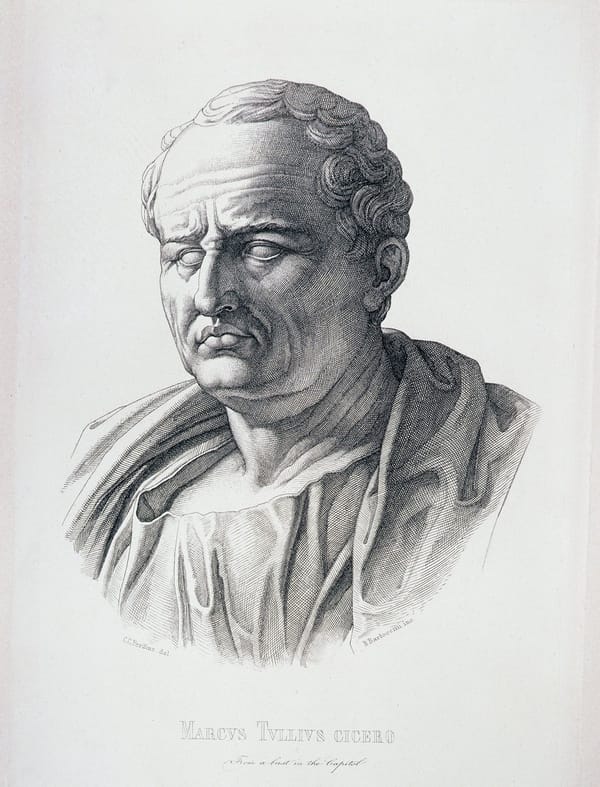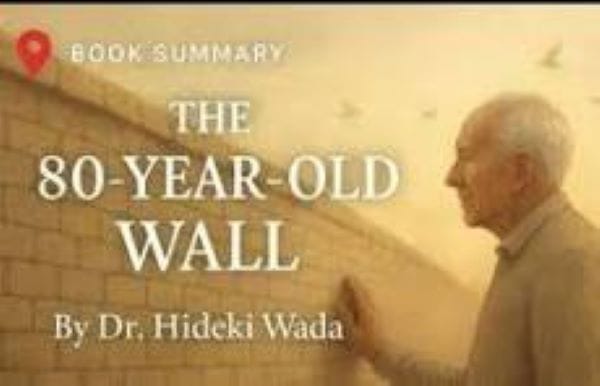UN RESTAURANTE MUY BARATO (RELATO DE HUMOR)

Era un restaurante de mala muerte. Todo, desde el cartel de encima de la puerta de su entrada al que faltaban tres letras (supuse se le habrían caído) era cochambroso. Me había decidido a entrar la pizarra que había en el exterior, con unos precios muy asequibles.
Dentro del establecimiento solo había dos clientes, un viejo y una vieja con pinta de cobrar muy poco de pensión, pues las ropas que llevaban puestas, tanto el hombre como la mujer, eran ya pasadas de moda un siglo atrás, y con evidentes muestras de deterioro.
Además de la ocupada por ellos había otras cinco mesas vacías. Elegí la que estaba más al fondo del local.
Apareció junto a mí un camarero que parecía el mismo Charlot salido de una de sus películas. Vestía pantalones negros y una chaqueta blanca. La chaqueta llena de lamparones y los pantalones tan arrugados que daba la impresión de estarse él acostando todas las noches con ellos puestos. Unía a lo anterior una pajarita amarilla llena de puntitos negros, que me dio por pensar pudieran muy bien se cagaditas de moscas. Me miró como si yo fuese uno de esos que intentan escapar sin pagar la cuenta y me preguntó:
—Necesita que le traiga la carta o sabe ya lo que quiere comer?
—Sé lo que quiero comer —le respondí—. Una sopa de picadillo y un filete de cerdo empanado con patatas fritas. De beber: agua del grifo que es gratuita.
—Piensa usted dejar toda su fortuna completita a sus herederos, ¿eh? —dijo él con guasa ofensiva.
Decidí no tomarme a mal sus palabras y me limité a asentir con la cabeza.
Él tardó un cuarto de hora en venir junto a mí. Me dio tiempo a contar una docena y media de cucarachas paseando por el suelo y tuve oportunidad, de matar a cuatro de la nube de moscas que me molestaba buscando un resquicio por el que poder penetrarme.
Con sumo cuidado el dependiente depositó en la mesa, delante de mí, un plato que contenía un caldo amarillo, un pedacito de patata, dos pedacitos de zanahoria, tres pedacitos de pepino y cuatro guisantes tan arrugados como los pantalones que él vestía.
Él me dijo empleando un tono casi solemne:
—Que le aproveche, señor.
Tarde dos minutos en recuperarme de la sorpresa recibida y él ya había desaparecido. Como estaba muerto de hambre cerré los ojos y comencé a comer tratando todo el tiempo de imaginar que estaba disfrutando de una comida de Navidad en los felices tiempos en que mis padres estaban vivos y nosotros nos encontrábamos en muy buena posición económica.
Desgraciadamente, la realidad la tuve todo el tiempo en mi contra y pasé inmenso asco comiendo aquel repugnante horror culinario del que me dejé la mitad, y continué dedicándome a matar moscas.
Cuando vi al camarero retirando platos de la mesa de la pareja de viejos le hice señas con la mano y, cuando me atendió le dije:
—Tráigame usted el otro plato, por favor. Este no me ha gustado nada.
Él dirigió la mirada al plato de la sopa y viendo quedaba la mitad de su contenido juzgó en tono agresivo:
—Está usted desganado, ¿eh?
Falto de energía para pelearme con él, diciéndole lo que hacía al caso, le respondí:
—Interprételo como quiera.
—Como se conoce que no sabe usted lo que es pasar hambre —me dijo con marcado desprecio.
Callé y me sentí tan desdichado que apreté con rabia mis puños y me aguanté las ganas de golpearle y las ganas también de echarme a llorar.
Él se llevó el plato. Tuvo la prevención de llevarlo separado de su cuerpo y con ello evitó se le cayese encima el líquido que vertió.
Cinco minutos más tarde vino el camarero con el filete de cerdo y las patatas fritas. Aprecié que su chaqueta había sumado un lamparón nuevo, demostración de que el caldo de mi plato anterior había conseguido salpicarlo.
Las patatas las deseché. Estaban tan refritas, que seguramente ya habían sido servidas varias veces con anterioridad y rechazadas. El filete estaba tieso y negro como una suela de zapato. El tenedor se me dobló al intentar pincharlo, y el cuchillo se me rompió. Lógicamente, me rendí. El filete, a todas luces, no quería perder su integridad en mi favor.
La desesperación alteró en tal medido al más importante morador que tiene dentro mi pecho, que temí dejase de funcional. Con un esfuerzo de voluntad y considerando que estaba a punto de perder la vida saqué del bolsillo las monedas que costaba aquel fallido almuerzo y las dejé encima de la mesa.
De pronto sentí un cosquilleo en el pie derecho que tenía debajo de la mesa. Retiré un poco hacia atrás la silla y descubrí la presencia de una rata tan grande como un conejo. Nunca he sido un tipo valiente, y lo demostré una vez más en aquel momento. Solté un grito de terror e imitando a una hermana mía que les tenía pánico a los roedores me subí en lo alto de la silla.
Al escuchar mi grito apareció el camarero seguido por una procesión de cucarachas. Lo primero que hizo fue amenazarme:
—¡Bájese inmediatamente! Mire que como rompa la silla se la cobro.
—Hay una rata debajo de la mesa —le dije para justificar mi reacción.
—Las ratas las tenemos aquí por motivos de higiene. Limpian el suelo de todo aquello que se les cae a los clientes en sus descuidos, como es su caso que se le cayó un pedazo de patata. Las ratas aquí son como los buitres de la india, que devorando cadáveres evitan con ello se propaguen enfermedades.
—Como esa rata me muerda, yo lo muerdo a usted —lo amenacé.
El camarero se enfadó muchísimo más conmigo:
—Cállese ya, desconsiderado. En cuanto le vi entrar por la puerta tuve el presentimiento de que nos causaría problemas. Aquí haga el favor de no volver nunca más. Como dicen en las embajadas: Es usted una persona diplomáticamente incorrecta e indeseable.
—Tenga por muy cierto que jamás volveré a entrar aquí —dije corriendo hacia la puerta.
La estaba abriendo cuando escuché al empleado exclamar muy disgustado:
—Y el muy desgraciado, encima de todo el alboroto que ha armado no ha dejado propina.
A los pocos metros vi a un gato sentado con claro aspecto de estar aburrido. Le indiqué de mil maneras, hasta empleando el lenguaje de los mudos, que marchase directo al restaurante que yo acababa de abandonar y encontraría allí la rata más grande que jamás seguramente habían visto sus ojos.
El felino no me hizo casi ninguno y se alejó manteniendo el rabo tieso, una posición que interpreté como signo de burla.
Este mundo nuestro se va al garete, nadie cumple con la tarea que le fue asignada al nacer.
Ese día, para sentirme total y absolutamente desdichado solo necesitaba pisar una caca de perro, pues bien, al bajar de la acera hundí mi zapato en una que era tan grande como un sombrero cordobés.
(Copyright Andrés Fornells)