MADRE LEÍA NOVELITAS DE AMOR (MI NUEVO LIBRO APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS)
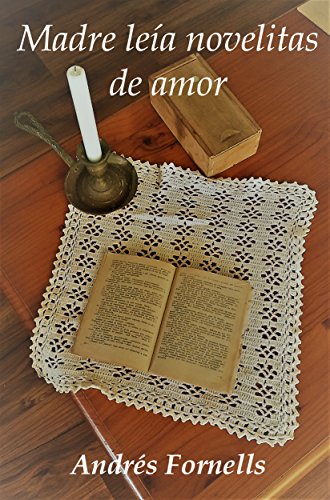
PRIMER CAPÍTULO DE MI NUEVO, ENTRAÑABLE LIBRO “MADRE LEÍA NOVELITAS DE AMOR” QUE ES APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
1. La calle Amanecer
La calle Amanecer era estrecha, corta y marginal. Tenía su pavimento sembrado de baches y socavones, y las aceras hundidas, con más losas rotas que enteras. Transitarlas durante el día era incómodo; transitarlas por la noche, peligroso. Contaba con un estanco para los adictos a la nicotina, una bodeguita para los adictos al morapio, y una droguería para los practicantes de la limpieza.
En la calle Amanecer, vivíamos nosotros de inquilinos en una casa tan vieja que se mantenía en pie, como decía mi entrañable abuela Vicenta, porque Dios es tan bueno que algunas veces se compadece hasta de los pobres.
Los días de lluvia, nos veíamos obligados a sembrar el suelo de cacharros de cocina para que recogieran el agua que penetraba por las numerosas goteras que padecía nuestro maltrecho tejado.
El dueño de aquella ruinosa propiedad era un viejo avaro y huraño que se negaba a reparar nada argumentando que, por el mísero arrendamiento que nos cobraba, no podía permitírselo. Si no estábamos conformes, nadie nos obligaba a seguir allí; podíamos marcharnos procurándole con ello una gran alegría pues alquilaría inmediatamente la vivienda por un precio mucho más alto que el acordado con nosotros.
Reconocida esta triste realidad, mi madre y mi abuela agachaban la cabeza, silenciaban su descontenta lengua y buscaban consuelo en la resignación, ese triste refugio que, ante las injusticias, suelen escoger los humildes.
Todos los años, para mejorar el lastimoso aspecto de nuestro hogar, llegada la primavera, que dicen la sangre altera y embellece el campo, madre se liaba una toalla vieja alrededor de su cabeza, para no ensuciarse el pelo, se ponía el vestido más roto y harapiento que guardaba y, con una brocha muy pelona ya, cubría con cal las numerosas desconchaduras de las paredes, algunas de ellas tan profundas que mostraban, a través de sus heridas, los ladrillos cochambrosos.
En la cocina teníamos, aparte de los renegridos y abollados cacharros que utilizábamos para cocinar los alimentos y recoger agua de goteras, un reloj redondo, blanco-amarillento y plano, parecido, por su forma, con un queso. Nosotros dependíamos de él, pues no poseíamos relojes de pulsera.
Por si pudiera interesarle a alguien, yo fui durante mi infancia un menguado conjunto de huesos recubiertos de piel blancuzca, con una cara orejuda tan poco agraciada que asustaba a los espejos. Lo único aprovechable de la misma, eran mis ojos color miel, grandes y tontorrones.
Músculos, aunque visibles, ninguno se apreciaba. Ocultos debía poseer unos pocos pues, de lo contrario, no se explicaría que pudiese andar, jugar, rascarme la cabeza cuando la poblaban malas compañías y hacer, con los dedos, registros en el interior de mis narices, nunca en presencia de los miembros de mi familia porque me regañaban.
Y en cuanto a inteligencia, yo me quedaba en esa generalizada y poco envidiada posición de no poseer ni mucha ni poca. Cualidades remarcables poseía mi persona una sola: mi voz era bonita y armoniosa.
Así lo reconocía don Damián, nuestro viejo maestro (Nariz de Pimiento Morrón le llamábamos por cómo le coloreaba este apéndice el vino que, metido en una tetera, bebía en taza grande para disimular), pidiéndome siempre dirigir el canto de la tabla de multiplicar y animando a toda la clase a seguirme.
Que nuestro educador reconociese en mí este mérito sonoro, me animaba a perdonarle los coscorrones que a menudo me daba por mi mala conducta. Mala conducta consistente en hacerles la zancadilla a los meones que pasaban por mi lado, después de haberles nuestro educador concedido permiso para ir al servicio a desaguar. A lo anterior debía añadirse que yo disparaba, con gran disimulo y notable acierto, empleando de cerbatana un fino canuto de caña, bolitas de papel mascado a las cabezas de los condiscípulos que no gozaban de mis simpatías, ni gozaba yo de las suyas. Si alguien hubiese calificado estas acciones mías de malvadas, me habría sorprendido de lo más, pues yo las consideraba únicamente divertidas.
Madre trabajaba en una empresa textil por un sueldo de miseria. Mi abuela hacía las labores del hogar, ganchillo, iba a buscar espárragos y caracoles, y yo iba a un colegio en el que don Damián, el maestro, trataba de enseñarnos lo poco que él sabía.
Nuestras diversiones habituales eran: mi abuela rezar el rosario, mi madre leer novelitas de amor y yo leer comics medio destrozamos casi siempre debido a las innumerables manos sucias por las que habían pasado antes de llegar a las mías, que tampoco podían dar ejemplo de limpieza.
La televisión, vieja y en blanco y negro, la teníamos escacharrada y no la reparábamos porque, como justificaba mi abuela:
<<No tenemos para llenar más de cinco centímetros de los siete metros de tripas con que contamos los humanos, y vamos a gastar perras que no tenemos, en ese invento del demonio que es una caja llena de personas enanas y otro montón de cosas tan endemoniadas o más>>.
Yo echaba de menos el televisor por los dibujitos animados que me gustaban mucho. Madre lo echaba de menos por el programa “Historias para no dormir”, que me obligaba a ver con ella porque, teniendo mi compañía, decía pasaba mucho menos miedo, al procurarle yo cierta seguridad armado con mi espada de madera.
Para ver la televisión de otros, al principio tuve dos posibilidades: visitar la casa de mi tía Merche o la casa de Gustavito, mi mejor amigo. La posibilidad de mi tía Merche se evaporó a partir del día en que ella entró a formar parte de un grupo religioso llamado “Los Hijos del Santo Cielo”.
Este grupo prohibía a sus seguidores todos los aparatos infectados de pecado como son los televisores, las radios, los tocadiscos, las revistas y también cantar canciones de amor porque la mayoría de ellas contienen una cosa muy asquerosa llamada pornografía.
Lo más bueno que hacían los seguidores del grupo religioso “Los Hijos del Santo Cielo” era visitar a los enfermos en los hospitales y ayudarles, con cariñoso entusiasmo, a terminarse antes la comida que les servían, poniendo sus diligentes bocas en esta caritativa tarea.
La posibilidad de ver televisión en casa de Gustavito se terminó para mí el día en que me senté en el destripado sillón que su gato “Generalísimo” consideraba suyo, pues nada más descubría mi presencia, el felino se venía para mí con las garras armadas y me arañaba. Quizás pegarle una buena patada habría sido la mejor solución para disputarle el puesto. Pero me habría enemistado con mi amigo y con toda su familia, que veneraba al bicho aquel porque creían les traía buena suerte, lo cual no deseaba. Lo de la buena suerte lo justificaban porque encontraron con un billete de lotería alrededor del collarcito del animal. Billete que salió premiado por una cantidad modesta, pero que les llegó para comprar un frigorífico que buena falta les hacía.
En fin, como madre decía cuando la amargura se le convertía en reflexión:
<<La felicidad era verde y se la comió un burro hambriento>>.
https://www.amazon.es/Madre-le%C3%ADa-novelitas-Andr%C3%A9s-Fornells/dp/1549582801




