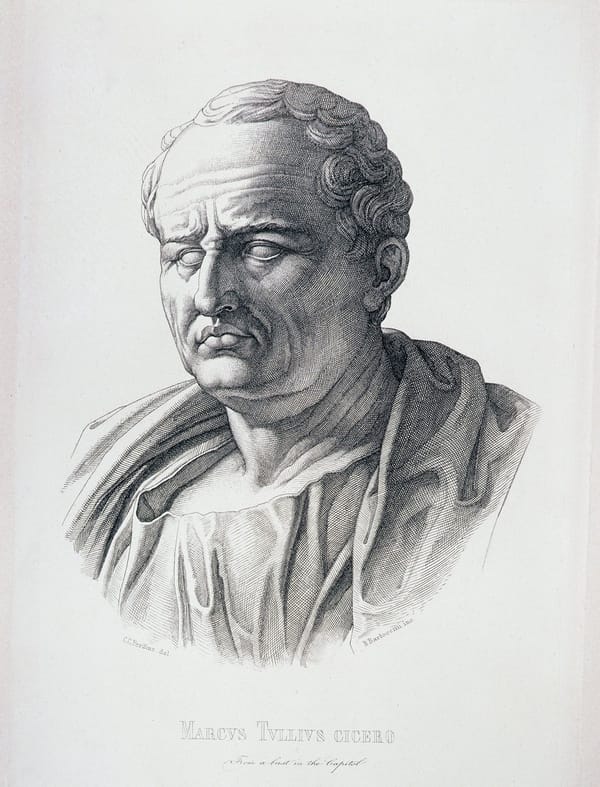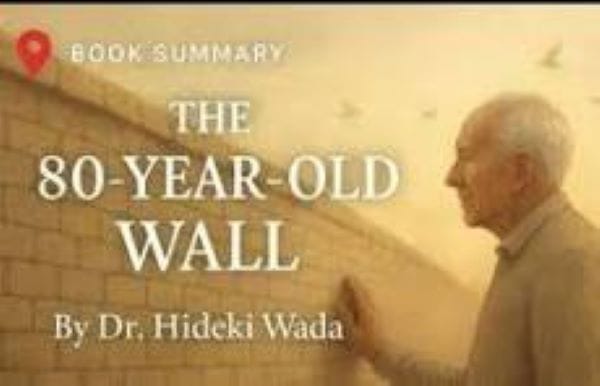EL MISTERIO DE LA DESAPARICIÓN DE MIS MULETAS (FINAL)

(Continuación) Terminado el almuerzo, mientras yo me quedaba lavando la vajilla y lo demás, mi mujer se fue a comprarme otro par de muletas. Esperé terminar de hacerlo para abrir la puerta de la cocina que daba al jardín y hacer callar a Tristán que no paraba de ladrarle a un gato que desde lo alto del tejado de nuestro vecino lo observaba, inmóvil en una posición que me pareció desafiante.
—¡Cállate, escandaloso! Y vigila mejor la casa para que no nos roben más muletas —seguía yo estando enojado por aquella desaparición.
Nuestro perro se calló y agachando sus orejas se vino hacia mí. Leí en sus ojos tanta tristeza que me arrepentí de mis furiosos reproches y le pedí perdón. Él reaccionó lamiendo mis manos y moviendo su cola al lento compás suyo cuando me reconocía disgustado con él.
Una hora más tarde mi consorte me trajo un par de muletas nuevas.
—La dueña de la ortopedia ha lamentado lo que nos ha sucedido con las otras y me ha hecho una pequeña rebaja.
—¿Ves, mi madre tiene razón cuando defiende que todavía quedan muchas personas buenas en el mundo? —le recordé.
—A tu madre nunca le han robado un par de muletas nuevas, que yo sepa —irónica.
Pasé por alto este comentario suyo, porque la experiencia de algunos años de matrimonio me han enseñado que es mucho más fácil pelearse con la mujer de uno, que reconciliarse luego con ella.
Al día siguiente repetimos lo del día anterior, mi mujer se marchó al trabajo, yo seguí durmiendo y, cuando me desperté, las muletas habían desaparecido del brazo del sofá donde yo las había dejado apoyadas la noche anterior. Lógicamente, esta repetición de los hechos me disparó la ira y solté tacos tan gordos que me avergüenzo cada vez que los recuerdo.
Llamé por el móvil a mi mujer, le conté la desaparición de las nuevas muletas y el hecho de haberse ella dejado de nuevo abierta la puerta de la cocina facilitando con ello la entrada a un ladrón.
—La mantengo abierta para que entre el aire algo fresco de la mañana, pues estamos teniendo el verano más caluroso de los últimos veinte años —justificó ella—. Y no te alteres gritándome que las muletas no te las he robado yo. Compraré otro par y no volveré a abrir la puerta de la cocina en lo que me resta de vida —me recalcó evidentemente enojado con lo sucedido y con la recriminación mía.
—Perdona, por levantarte la voz —me disculpé—. Es que me ha enojado muchísimo que me hayan dejado también sin las nuevas muletas.
—Antes de venir a casa te compraré otro par de ellas, la meteremos en el dormitorio y así si entra alguien allí le damos en la cabeza con la lamparilla de noche que es de madera y le hará un buen chichón.
Calmados y reconciliados, nos despedimos riendo. Y otra vez más, cuando terminó su jornada laboral Elena compró para mí un nuevo par de muletas.
—Alucino con lo que nos está ocurriendo, querido, ¿qué clase de locura puede padecer alguien para darle por coleccionar muletas. La psicoanalítica generalmente identifica cinco motivaciones principales para coleccionar: por propósitos egoístas; por propósitos desinteresados; como preservación, restauración, historia y un sentido de continuidad; como inversión financiera y como una forma de adicción. ¿Cuándo has salido a la calle no has apreciado que alguna persona de nuestro vecindario te haya estado observando con un interés especial?
—No, las pocas personas que me demuestras interés me preguntan si me duele mucho la rotura, o me demuestran lástima por lo que me ha ocurrido. El señor Cosme, que se pasea con un chihuahua metido en un bolsillo de su abrigo me dijo que él, de joven, le rompió la pierna derecha la coz de una mula y estuvo 12 semanas enyesado. Yo le he dicho que con el tobillo estaré como máximo 8 semanas.
—¿Y cuántos meses le llevó la rehabilitación de su pierna? —con curiosidad profesional mi mujer.
—No se lo pregunté. Le dije que según tú me has dicho, yo tardaré unos tres meses.
—O menos con los masajes que yo te haré.
—Elena, eres lo mejor del mundo —le dije exaltadamente cariñoso.
—Y el día que te escuche decir lo contrario te daré un buen tirón de orejas --jocosa.
—¿Sabes que voy a hacer en cuanto terminemos de lavar los platos?
—No, sorpréndeme.
—Voy a hacer de Sherlock Holmes. Recorreré nuestro jardín en busca de huellas de zapatos que no sean tuyas ni mías y si descubro alguna le pediré a todos nuestros vecinos que me muestren la suela de los zapatos suyos y a lo mejor consigo descubrir al ladrón de muletas.
—Ciertamente me has sorprendido. Sherlock Holmes mío, te deseo suerte y si la tienes, pregonaré a los cuatro vientos que me casé con el hombre más listo del mundo.
Nos reímos. Salí al jardín apoyándome en las muletas nuevas. Tristán, excitadísimo empezó a dar saltos a mi alrededor. Para que gastase energías cogí del interior de la maceta donde se encontraba, la pelota de tenis que los dientes de nuestro perro todavía no la habían reventado, y se la tiré lejos.
Tristán salió disparado como una flecha a por ella. Yo avancé por el jardín mi vista clavada en el suelo buscando huellas de calzado que no fuesen de Elena o mías.
—Cuidado que me vas a tirar —le advertí al impulsivo can que me arrolló antes de soltar la pelota a mis pies.
A la tercera vez que le lancé la pelota nos hallábamos junto a la valla de madera que separa nuestra propiedad de la propiedad de los Sánchez todavía de vacaciones en Cánada, y de pronto vi en el suelo, muy clara, la huella dejada por la suela de un zapato deportivo, y exclamé triunfal:
—¡Éxito! ¡Soy un lince!
Llamé a gritos a mi mujer. Ella me escuchó y vino corriendo.
—¿Qué ocurre? —quiso saber, jadeante.
—Mira, aquí tenemos una huella del ladrón de muletas. ¿Qué pasa? —extrañado por la burla que me mostraba su hermoso rostro.
—Esta huella es tuya —dijo contundente—. De los tenis que llevas puestos cuando no te ves obligado a llevar zapatillas por culpa de tener tu pie enyesado.
—Puede que el ladrón use la misma marca de calzado que yo —no queriendo dar mi brazo a torcer.
Mirándome con benevolencia, ella hizo como si aceptase mi sugerencia:
—Es posible. Te dejo investigando y yo vuelvo al estudio.
Mi mujer se estaba preparando para doctorarse en psiquiatría.
Yo, desanimado, seguí un tiempo más tirándole la pelota a Tristán. Llegué hasta donde teníamos una enorme mata de romero que era la admiración de nuestras visitas por su extraordinario tamaño, lo verde y bonita que estaba y muy cerca de la valla que separaba nuestra propiedad de la propiedad de nuestros vecinos.
Y de pronto vi brillar algo detrás de ella. Despertada mi curiosidad, me acerqué más, aparte a un lado varias ramas gruesas y descubrí se encontraban allí detrás los dos pares de muletas que me habían desaparecido.
Me quedé durante algún tiempo paralizado por la perplejidad que experimenté, sin saber qué explicación dar a tan inesperado hallazgo. Tristán me ayudó a encontrarla viniendo junto a mí y poniéndose a ladrar furiosamente. Entonces comprendí que todas las muletas las había cogido él y llevado con su boca hasta allí.
—¿Por qué has hecho eso, malvado? —le pregunté saliendo de mi incredulidad.
Entonces él me demostró que a veces me entendía a la perfección, me mordió los pantalones, echó a correr y se escondió en la perrera que solo usaba en invierno y en días de lluvia.
Me fui calmando. Tristán había comprendido, por mi reacción que lo hecho por él con mis muletas me había disgustado y enfadado. No le eché la bronca que mi momentánea ira, me exigía. Entendí que el animal creía que las muletas tenían la culpa de que yo no corriera más con él, una acción esta de correr conmigo que lo hacía inmensamente feliz.
Entré en la casa y le conté a mi mujer el descubrimiento que acababa de hacer. Le hizo gracia lo ocurrido. Me miró preocupada.
—¿Dónde está ahora Tristán? —quiso saber.
—Lo he regañado y se ha escondido en su perrera, encogido, asustado con una mirada triste que me ha conmovido.
—¿Voy a animarlo un poco tirándole la pelota de tenis? —propuso Elena que posee un corazón tan tierno que sufre viendo triste a cualquiera, y muy especialmente a sus pacientes.
—Ve, pero dile que no debe coger y esconder mis muletas más, a ver si a ti te hace más caso que a mí.
Me senté en el sofá. Escuché los alegres ladridos de Tristán y tuve la certeza de que mi mujer no había sido capaz de regañarle.
(Copyright Andrés Fornells)